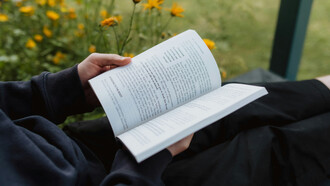El término “la nube”, la experiencia de la ubicuidad de nuestra información, la invisibilidad de los datos o de las redes wifi convence a nuestros sentidos de que la información es una suerte de fantasma, alma sin cuerpo. Todos los sueños sobre el fin del trabajo, la solución a la crisis ambiental o la cura del cáncer, se dice, los cumplirá la inteligencia artificial. Los teólogos de la era de la información nos dicen también que la tecnología podría liberar a nuestra mente, entendida como un proceso informático, de la cárcel del cuerpo. Al poder descargar nuestra mente a una computadora venceremos los dolores del Buda sin necesidad de iluminarse: enfermedad, envejecimiento y muerte.
La información parecería reflejar nuestra naturaleza incorpórea. La economía contemporánea se presenta también como un fenómeno informático. Se dice que ella no es más que un sistema de información orientado naturalmente al equilibrio; que los precios son los índices objetivos de la oferta y la demanda y que los actores son máquinas de calcular. Sin embargo, nuestra experiencia se resume hoy en un conjunto de desajustes mortales para la viabilidad a mediano y largo plazo de los sistemas de los que depende nuestra existencia natural y social. Desajuste entre nuestra voluntad productiva y lo que podemos hacer de, en y con la naturaleza.
Desajuste entre nuestra economía y lo que el planeta puede soportar. Desajuste entre la tecnología y nuestra salud corporal y mental. Desajuste entre el etéreo mundo financiero, y fenómenos muy reales como el desempleo, el hambre y la precarización a nivel mundial. Desajuste entre la abundancia de comida producida en el planeta y el hambre en este planeta. Desajuste entre el valor de mercado de las cosas, que lleva a la especulación y a las burbujas, y el precio que efectivamente puede operar en el mercado. La materia, la realidad, lo existente objeta la idealidad de nuestro mundo informático.
La irrupción de la información en todas las esferas de la vida terminó por oscurecer nuestra relación material con el mundo. La principal víctima de ello fue la economía. En sus inicios ésta, conocida como economía política, estudiaba la relación colectiva y organizada de los humanos con la naturaleza, las cosas y la materia en general. No se entendía que el dinero, el lenguaje y otros sistemas de mediación fuesen autónomos, independientes de las cosas mismas. La economía se ocupaba del triángulo sujeto1-objeto-sujeto2, es decir, de cómo nos relacionamos socialmente a propósito de las cosas del mundo: la tierra, la comida, las máquinas, los recursos. Es partir de este esquema que se comprendían todos los problemas propiamente económicos.
Entre tú, yo un una manzana, ¿a quién le pertenece ésta? ¿Qué pasa cuando hay dos personas y una sola manzana? ¿O cuando hay 10 personas, 10 manazas, pero donde estas últimas son todas ellas poseídas una sola persona? ¿Son las cosas mías porque las he encontrado, porque llegué primero y las reclamé o porque lo acordé con alguien más? ¿Cómo se pasa de la posesión física de las cosas a la propiedad, que es un hecho legal, es decir, simbólico e intersubjetivo?
La desindustrialización de las naciones económicamente desarrolladas, la omnipresencia de la información y de los medios de comunicación, la existencia de un mundo financiarizado y las teorías de los economistas dominantes han hecho invisible la materialidad de la existencia y de la vida social. Sin embargo, conforme avanza la conquista informática del mundo, no nos volvemos más angélicos, sino todo lo contrario, poco a poco, los viejos problemas de la economía vuelven a surgir. Hay una triple materialidad involucrada en la información.
Primero, el hecho, reconocido por los físicos, de que ésta es un fenómeno físico. Mover información requiere de energía. No porque el trabajo deba realizarlo una máquina, sino porque el acontecer de la información es un hecho energético. La asociación entre energía e información se evidencia en el hecho de que ambas pueden modelarse con las leyes de la termodinámica. No profundizaremos en ello. Segundo, la información no flota en las nubes, sino que se encuentra en máquinas gigantescas que consumen cantidades ingentes de energía y que se sobrecalientan con facilidad.
Máquinas que son propiedad de alguien. Vemos que la infraestructura material hace posible el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de información, momentos análogos en la economía de bienes a los almacenes, la maquinaria de producción y el sistema de distribución. Tercero, los insumo, en este caso la información, está sometida a procesos también análogos a la economía tradicional: producción, recolección y consumo.
Sucede entonces que los sueños de vencer la materialidad gracias a la tecnología informática se ven frustrados por el hecho de que la energía no puede escapar un destino entrópico. Igualmente, la fantasía de que salvaremos nuestra mente descargándola a una máquina, materia obediente que serviría como nuestro frasco desechable y reemplazable, fracasa. La materialidad no es accidental, ni separable de la información. El etéreo mundo de ceros y unos revela que además de su propia materialidad, requiere también de la materialidad procesadores, tarjetas madre, circuitos, energía, ventiladores, cables, antenas, módems…
Finalmente, el mundo mismo de los datos se inserta en un espacio-tiempo, en un esquema de escasez y de intercambio mercantil de actores diversos, que reproduce la estructura del mercado de las mercancías materiales.
La materialidad en los dos primeros dos sentidos es bastante obvia como para detenerse en ello. La tercera es más sorprendente, sobre todo porque hace coincidir lo más avanzado de la tecnología con formas sociales, económicas y políticas muy viejas, incluso regresivas. Varios autores, entre ellos Varoufakis, han utilizado el término de “tecnofeudalismo” para caracterizar nuestro capitalismo informático.
La referencia al feudalismo se debe al uso de la tierra virtual. Los feudos eran pedazos de tierra privada destinados a la agricultura y la ganadería a cambio de protección. Los Estados modernos habrían convertido la tierra en territorios nacionales, con miras a la producción de una ciudadanía con derechos y obligaciones.
Nuestra presencia en las redes requiere también pagar derecho para usar el espacio: redes sociales, bancos, plataformas de entretenimiento, etc., son espacios virtuales que no están bajo jurisdicción estatal como la tierra, sino que son propiedad privada. La naturaleza transnacional de estas plataformas hace imposible fijarlas a una legislación nacional, por lo que terminan rigiendo los “término de uso y servicios” establecidos por las compañías, es decir, la forma del contrato. La renuencia y a veces imposibilidad de regular las grandes compañías informáticas obedece al gran poder que poseen frente a los Estados y sus cuerpos legislativos y judiciales.
Las compañías son como pequeños reinos, con su poder concentrado en un propietario y su príncipe-CEO y un consejo de administración-nobleza, los cuales mandan de manera incontestable sobre un conjunto de trabajadores desposeídos, sin sindicatos o asociaciones que los puedan proteger. Los periódicos surgieron como instrumentos para la contestación política. La relativa libertad de prensa lograda en ciertas partes del mundo permitió que circularan ideas diversas e incluso en conflicto. El mundo liberal se jactaba de esta libertad, pues al entregar los periódicos y las revistas a la sociedad civil, la competencia de los actores aseguraba la pluralidad de puntos de vista. Pero su destino no fue el monopolio, como en todo el mercado internacional.
La información se pone entonces al servicio de sus propietarios hasta el punto de convertirla en sus más vulgar instrumento de lucha ideológica. El poder disgregador y revolucionario de la burguesía salida de la Revolución Francesa se revierte, siguiendo la potencia contractiva de la apropiación, el monopolio y la competencia como lucha a muerte. La disminución del Estado liberal en cuanto a sus funciones sociales y regulativas del mercado se acerca más y más al “estado de naturaleza” descrito por Hobbes. Hoy el retorno del estatismo o de los liderazgos autoritarios no está orientado a la regulación del mercado; se busca solamente invocar los poderes de excepcionalidad del primero para hacerse por la fuerza del control del segundo.
Pero descendamos hasta el nivel del usuario-productor (reemplazo del proletario) y del usuario-consumidor. La mercancía son los datos. Éstos deben ser producidos, capturados y llevados al mercado para asegurar una ganancia. El trabajador es el usuario, el sujeto de la ecuación. El mundo es la red. Los objetos son los productos y servicios cibernéticos. Las relaciones de intercambio pueden involucrar explícitamente el uso de dinero o no, pero siempre hay una dimensión económica en el flujo de la información.
No por nada las empresas informáticas y de ventas basadas en plataformas digitales son las más ricas y poderosas del mundo. Esto quiere decir que la relación laboral no sólo no es pagada, ni está regulada, sino que ni siquiera está reconocida como tal. De aquí se sigue que la propiedad de los datos quede también sin fundamentar. ¿De quién es el dato? ¿Del que lo otorga, el que lo junta con otro dato, el que lo procesa?
En el surgimiento de la modernidad capitalista industrial la pregunta por la propiedad de las cosas era tan oscura como hoy. Cuando el trabajo es el que arranca sus frutos a la tierra, hay que preguntar, ¿qué significa trabajar? El escocés ilustrado John Locke nos contaba la siguiente fábula. Yo veo un árbol de manzanas y lo reconozco como siendo de nadie. O, potencialmente, de todos. No de cualquiera: tú o yo, sino de todos en conjunto. Sin embargo, esta disponibilidad es pura potencia. El único modo de actualizarla es por medio del trabajo. Cuando estiro la mano y tomo la manzana, “mezclo” la naturaleza con mi esfuerzo, es decir, con mi trabajo, lo que justifica que me haga de la cosa. La manzana es de mi propiedad porque contiene mi trabajo. Locke no distingue, sin embargo, la posesión de la apropiación.
Yo puedo tomar las manzanas que me dé la gana si nadie viene a preguntarme por ellas. O mejor, si nadie me las disputa. La cuestión de la propiedad comienza realmente con un problema: el de la repartición legítima del mundo. De ahí que buscaran una justificación natural del derecho a la propiedad.
Pero la expresión “derecho natural” es un oxímoron. Porque la decisión sobre la propiedad de las cosas sólo puede ser fruto de un acuerdo. El propietario de alguna gran empresa informática se conduce como el hombre de Locke: ve los datos en el jardín del Edén y simplemente los toma. Los dice suyos porque los ha mezclado con un trabajo de procesamiento. Google transmite datos sin costo directo, pero se reserva el derecho de vender información procesada. Es lo que hace ChatGpt y la inteligencia artificial: toma los datos de todos y los mezcla con el “algoritmo” para vender la información transfigurada.
La pregunta no es tanto si la inteligencia artificial generó algo nuevo, sino el derecho que tiene para capturar y cosechar datos. Para tomar los frutos del trabajo de todos los usuarios de internet, de bases de datos privadas y estatales, de telefonía celular o cualquier otro registro digital. Hoy el mundo se debate si los productos de la inteligencia artificial deben estar sujetos o no a la propiedad intelectual. Si yo escribí el “prompt”, ¿no tengo derecho a su resultado? Es decir, si yo impongo mi forma sobre la materia abstracta, transformando el dato en información, es decir, el agregado de signos en una estructura inteligible, ¿no actúo como sujeto soberano sobre un mundo salvaje y amorfo?
No preguntamos de quién son las manzanas del huerto, sino ¿de quién son los datos? Ya no preguntamos por la tierra, pero sí por el espacio virtual que, como el otro, se vende y se renta: “sitios” de internet, “espacio” de almacenamiento, mercados virtuales (como Amazon o Temu) para exponer productos. Ya no hablamos (solamente) de agricultura, pero sí de minería de datos, de colecta de información.
No tenemos graneros, pero sí servidores, esos sí muy materiales, para el almacenamiento de la información. Hoy debemos hablar no sólo de medios de producción de mercancías o infraestructura, sino de medios de procesamiento de información. No pagamos derecho de paso para ir de un sitio a otro, pero sí pagamos el derecho a poder usar la “carretera de la información”, lo que constituye una evidente forma de peaje. Y no pagamos renta, como los siervos, para poder usar la tierra, pero sí pagamos el derecho a circular en el espacio digital.
Pagamos para usar sus caminos. Pagamos, en suma, por el uso de los vínculos sociales contemporáneos. Los servicios de correo, de máquina de escribir, de mercado o entretenimiento no son ni estatales ni eventos que sucedan en las calles, sino espacios privados. Así, la información que producimos se produce y se cosecha en un terreno privado, sobre el cual no tenemos potestad alguna. Propiedad del espacio virtual. Propiedad de los productos de la tierra de datos.
Autoría de la información. Individuación de la masa de personas en “usuarios”, la captura de la personalidad informática en cuentas) con sus respectivos derechos de lectura y escritura), la reproducción de jerarquías sociales de acuerdo con la diferenciación entre cuentas gratuitas, básicas o premium, lo que decide el espacio de datos que se pueden utilizar, pero también la velocidad de descarga o de procesamiento, la propiedad de la información derivada de la propiedad de los medios para su almacenamiento, el derecho de apropiación al modificar los datos, la recreación de la policía por medio de antivirus, el crimen por robo de datos... Ahí está todo lo que constituía la vieja economía: el tiempo, el espacio, el cuerpo, la subjetividad, y los espacios de recolección de recursos, de procesamiento, almacenamiento, de distribución de mercancías.
No debemos perder tiempo en discutir el término “tecnofeudalismo” es lo suficientemente preciso. Lo relevante es el sentido regresivo en términos sociales y políticos de la era de la información. La sofisticación técnica restituye relaciones sociales rancias. Al principio dichas relaciones se nos presentan como etéreas, casi espirituales y todo el mundo de la información nos parece un nuevo cielo. Pero, al mismo tiempo, en este cielo reaparece la tierra, reaparece la apropiación ilegítima de los frutos de la tierra y del trabajo colectivo.