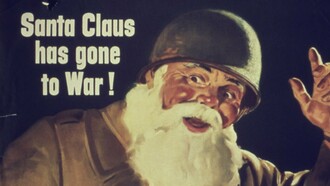Uno de mis espacios favoritos, donde puedo recargar mi energía y sentirme escuchado, es un club de lectura el cual frecuentaba mucho, por allá en 2021-2022, que se llama Léelo. Su lugar de reuniones está relativamente cercano a mi hogar y, en aquél entonces, la ruta que usaba para volver del trabajo me dejaba justo enfrente del café Vibras donde se reunían cada ocho días. Lectores de todos los gustos se reunían a conversar en torno a un libro en particular y, como buenos colombianos que éramos, terminábamos discutiendo sobre cualquier otra cosa. Así se nos iba la tarde y la noche comiendo y compartiendo con personas con pasiones en común: Conversar y leer.
En los últimos días, una publicación en Instagram me devolvió a una de las discusiones más acaloradas que tuvimos en una de las sesiones de Léelo: ¿Es útil la escuela del siglo XXI? Por supuesto, la discusión se enmarcó a partir de la afirmación de un participante del club que en aquel momento dijo:
La escuela no sirve, porque nos enseña a ser empleados/esclavos, deberían quitar asignaturas como religión y dar clases de finanzas o sexualidad así aprenderíamos a ser nuestros propios jefes y crear empresa.
La respuesta de mi ser docente –de religión– no se hizo esperar:
Ah, sí, nuestros propios jefes, como Musk o el indigente que vive en el parque a la vuelta de mi casa.
No me confundan, admiro realmente a todas las personas que han logrado crear sus propios negocios. Empezar desde cero tiene que ser, junto con encontrar una pareja medianamente funcional, uno de los grandes retos de la vida moderna. Pero cuando las aseveraciones en torno a la educación –mi campo de experticia– aparecen de la nada y procurando demeritar el trabajo de un docente –sea cual sea su asignatura– no puedo evitar dejar salir mi lado más polémico.
En el presente artículo me propongo responder la pregunta por la importancia de la clase de educación religiosa y cuestionar fuertemente el pensamiento simplista que abunda en redes sociales frente a la idea de reformar –casi desde cero– la educación formal. Así que mi recomendación es: Procuremos dejar de lado la información probablemente sesgada que tenemos de la religión como cátedra y abrazar la idea de que todos, sin excepción, tenemos que informarnos más antes de opinar de una disciplina o campo de estudio.
Clase 1: Conspiranóicos
Cuando recién ingresas a una Institución Educativa como docente es normal sentirte excesivamente vigilado por tus jefes. Es como si estuvieran realmente preocupados de que tu discurso fuera en dirección contraria de lo que la Institución quiere dejar en claro. En mi caso, la mejor época de vigilancia vino del que, hasta ahora, ha sido mi mejor jefe: José Gabriel.
José o “el viejo”, como le decíamos con cariño, pero también con cizaña, era un líder realmente valioso. Cuidaba al equipo de las decisiones atrevidas o impulsivas de las directivas y conversaba de manera directa pero cuidadosa de aquellos aspectos que debíamos cuidar de nuestro trabajo. Inicialmente, un joven impulsivo como yo asumió que no tenía nada que aprender de él. Cuán equivocado estaba. La primera clase que di en grado 7° fue una fusión entre el concepto de “homo religiosus” de Mircea Eliade y el pensamiento conspiranóico del siglo XXI –muy popular durante y después de la pandemia.
Las estudiantes no lo podían creer: ¿Cómo una clase de religión había pasado por reptilianos, terraplanistas y antivacunas para poder hablar sobre creencias? ¿Cómo la clase de religión había pasado de hablar sobre la virginidad de María a un tema tan actual y polémico? ¿Era siquiera correcto enseñar estos temas?
La conclusión fue la misma que si hubiera empezado a hablar de cosmogonías o doctrina eclesial: La religión no es simplemente una práctica cultural, sino una característica fundamental de la existencia humana, somos inherentemente religiosos (por más ateos que queramos ser).
Al finalizar la clase lo noté: De pie al lado de la puerta estaba José Gabriel. Imaginé el llamado de atención, la amenaza por no haber seguido el pensum al pie de la letra, por haber obviado la malla curricular. Se acercó, me pidió 5 minutos para hablar y luego –con su formato de evaluación– dijo: ¿De dónde sacas tantas ideas?
Me alegró saber que José Gabriel admiraba la innovación y que al final la idea central de la clase era la misma independientemente de la ruta tomada. Si lográbamos enganchar a los jóvenes con estas nuevas perspectivas también estábamos enseñando educación religiosa. Mi mayor recuerdo de su parte fue la frase: “Somos profes de educación religiosa, no de cristianismo”.
La educación religiosa abre las puertas del mundo, expande la mente a conocer nuevas formas de creer, pensar, actuar y ser en este plano de la existencia. No es para adoctrinar, sino para posibilitar el pensamiento crítico y una educación intercultural y diversa.
Clase #2: Efecto Mateo y justicia social
Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.
(Mateo 25:29)
Este versículo, que da nombre al llamado Efecto Mateo, ha sido utilizado por sociólogos, psicólogos, economistas y pedagogos para describir cómo las ventajas (o desventajas) iniciales tienden a amplificarse con el tiempo. En educación, este fenómeno se manifiesta de formas tan sutiles como devastadoras: estudiantes con acceso a libros en casa, apoyo familiar o simplemente una alimentación adecuada, tienden a rendir mejor, ser más participativos y recibir más atención positiva. Mientras tanto, quienes carecen de estas condiciones, muchas veces son etiquetados como “problemáticos”, “perezosos” o “desinteresados”.
Recuerdo una clase con estudiantes de grado 8°, donde abordamos este tema a través de una lectura crítica del Evangelio y su relación con la justicia social. Les pregunté: ¿Es justo que quien tiene más reciba aún más? ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestras escuelas, barrios y familias?
Las respuestas fueron tan diversas como reveladoras. Algunos defendían la meritocracia con fervor: “Si uno se esfuerza, merece más”. Otros, con una mirada más crítica, señalaban cómo el sistema educativo muchas veces reproduce las desigualdades sociales en lugar de combatirlas.
La educación religiosa, lejos de ser un espacio de adoctrinamiento, puede ser un escenario privilegiado para cuestionar las estructuras de poder, visibilizar las injusticias y promover una ética del cuidado y la equidad. No se trata solo de hablar de santos o milagros, sino de formar ciudadanos críticos, empáticos y comprometidos con la transformación social.
Pensamiento sectario: “Cualquiera puede opinar de educación”
Hay una frase que se repite con preocupante frecuencia en redes sociales, reuniones familiares y hasta en medios de comunicación: “La educación de este país debería ser así: …”. Y aunque en una sociedad democrática todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, esta afirmación encierra una trampa peligrosa: la desvalorización del saber pedagógico.
Nadie se atrevería a decir con tanta ligereza “cualquiera puede opinar de neurocirugía” o “cualquiera puede diseñar un puente”. Sin embargo, cuando se trata de educación, pareciera que la experiencia de haber pasado por un aula basta para convertirse en experto. Este pensamiento, profundamente simplista, reduce la complejidad del acto educativo a una serie de opiniones personales, muchas veces cargadas de prejuicios, nostalgias o frustraciones.
La educación no es una receta ni una fórmula mágica. Es un campo de saber, de investigación, de práctica reflexiva. Implica comprender contextos, subjetividades, procesos de desarrollo, teorías del aprendizaje, políticas públicas y mucho más. Cuando se desestima esta complejidad, se abre la puerta a discursos simplistas que promueven la eliminación de asignaturas, la estandarización de la enseñanza o la privatización del sistema educativo.
Como docente, no temo al debate. Lo que me preocupa es el desprecio disfrazado de opinión. Porque detrás de cada “la escuela no sirve” hay una historia de desinformación, de desconfianza institucional y, muchas veces, de dolor no resuelto. Por eso, más que callar esas voces, propongo escucharlas críticamente, confrontarlas con argumentos y, sobre todo, seguir defendiendo la educación como un derecho, no como un servicio al cliente, mucho menos: Como negocio o lugar de emprendimientos.