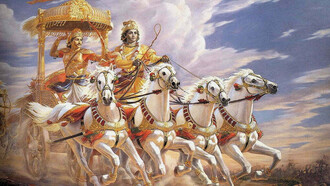A finales de julio de 1939, Delia del Carril, pintora y grabadora bonaerense, vinculada a lo más granado de la intelectualidad argentina y española, junto a su esposo, veinte años menor que ella, el poeta Pablo Neruda y el diplomático chileno Carlos Morla Lynch, se abocaron a la ardua tarea de articular el forzoso viaje de dos mil setenta y ocho (1.200 hombres, 418 mujeres y 460 niños) refugiados republicanos de la Guerra Incivil Española, hacia Chile, desde donde el Presidente del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda impulsó la traída de españoles, sorteando no pocas dificultades y la oposición de los sectores reaccionarios de siempre, Iglesia Católica chilena incluida, que miraban con temor aquella inmigración de “peligrosos revolucionarios”.
En otra carta a Pablo Neruda y Carlos Morla Lynch, Pedro Aguirre, temeroso de contrariar aún más a la belicosa oligarquía parlamentaria, oposición que ostentaba casi dos tercios de la cámara de diputados, recomendó a los gestores de la iniciativa que “se abstuvieran de incorporar artistas, intelectuales y políticos de la República” en aquella selección de supervivencia, poniendo énfasis en traer obreros especializados y “gente de trabajo”. Neruda iba a sortear esta recomendación con carácter de norma, incluyendo, como sabemos a muchos intelectuales destacados de la España libertaria. Entre ellos, figuraba el académico y literato Vicente Mengod, que tenía 31 años de edad a su arribo a Valparaíso. El aduanero que le fiscalizó en el puerto inquirió por su oficio:
–¿A qué se dedica usted?
–Soy zapatero, –respondió el aludido.
–Muéstreme sus manos, –corroboró el funcionario.
El catedrático alargó sus manos, blancas y suaves.
–Hace tiempo que no arregla zapatos, –le espetó, irónico y dudoso.
–Hace tiempo que estoy en paro, –respondió Mengod, franqueando airosamente el escrutinio.
Agosto de 1939. Un niño catalán observa el viejo barco que le llevará a tierras americanas. A sus espaldas quedaba un mundo herido, roto como su propia casa.
El fascismo preparaba cuidadosamente la agresión a Polonia, que tendría lugar el próximo septiembre trágico. Era el inicio de la Segunda Guerra, aunque para muchos europeos lúcidos el conflicto se había iniciado en julio del 36, con el alzamiento de Francisco Franco, un oscuro general a quien apoyarían las fuerzas de Hitler y Mussolini para aplastar la República Española, esparciendo por tierras de Cervantes un millón de muertos. Como siniestro hábito histórico, los conspiradores se juramentaban para cumplir promesas de redención en nombre de una libertad que cubrían de cadenas.
José Balmes tenía entonces doce años. Junto a miles de refugiados españoles, entre los cuales había numerosos artistas, esperaba en el muelle de Trompeloupe el zarpe del carguero Winnipeg, con destino a una comarca de remotas referencias, que pocos ubicaban: Chile.
Balmes recuerda a Pablo Neruda y a Delia del Carril, gestores de aquella empresa de solidaridad que condujera, desde nuestro país, el entonces presidente, el demócrata Pedro Aguirre Cerda, urgiendo al poeta cónsul: “Tráigame millares de españoles”. Hubieron de arrostrar enormes dificultades y las incomprensiones de aquellas democracias occidentales que pagarían muy caro sus actitudes pusilánimes ante la escalada nazi en ese cruento laboratorio militar que fue España en la década del 30.
Mauricio Amster, Leopoldo Castedo, Cristián Aguadé, Roser Bru, Isidro Corbinos, Eleazar Huerta, Vicente Mengod, José Balmes y tantos otros, encontrarían en Chile una tierra de esperanza, una segunda patria para vivir y crear, lejos de la península aherrojada por la barbarie militarista. Eran otros tiempos, sin duda. La tradición libertaria de esta República, lejos aún de traiciones y cuartelazos, acogía la savia renovadora de esos hermanos de ultramar que contribuyeron al enriquecimiento cultural de Chile, con emprendimientos perdurables, como el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, la Editorial Cruz del Sur y tantos otros.
En agosto de 1939 se inicia la épica travesía, que culminará los primeros días de septiembre. Se cumple la misión que don Pedro encomendara al poeta. El Winnipeg arriba a Valparaíso en medio de una cálida acogida. Por los ojos de José Balmes, niño, se cuela un mundo de sensaciones y colores que hablarán mañana desde el corazón del pintor. Con tres años menos que él, arribará a la patria de Mistral una niña que va a deslumbrarnos, una década más tarde, con su arte del color: Roser Bru, también catalana.
Los ecos de aquel grito que atravesó el océano palpitarán en la notable y profusa obra pictórica que exhibirá, medio siglo más tarde, José Balmes, testimonio de su propia experiencia entre dos millares de compatriotas del Winnipeg, fruto de largos años de trabajo y creación de este catalán-chileno que nunca perdió su acento ampurdanés. Tres exposiciones constituyeron, en 1989, ese hermoso homenaje cuyo leitmotiv fue la dignificación de la vida humana y el enaltecimiento de una tarea permanente: la lucha por la libertad; ayer en España, y luego en el Chile que comenzaba a sacudirse los dieciocho años de férrea dictadura militar-empresarial.
Con su verbo sencillo, a ratos vehemente, Pepe Balmes nos contaba aquellas peripecias ocurridas hacía medio siglo, ligadas para siempre a su obra señera. Porque el Winnipeg es parte de su quehacer y la de millares de exiliados republicanos, travesía que continuará remontando las procelosas aguas de la historia, auténtica epopeya para quienes, como él, no claudicaron ante el hierro homicida, oponiéndole las armas perdurables del arte y la cultura.