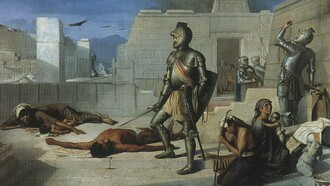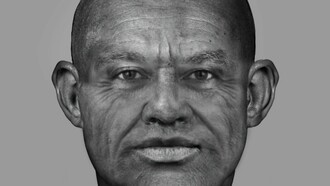Vivimos en una cultura que ha santificado el amor romántico, elevándolo a la categoría de destino último, de solución mágica a todos nuestros vacíos. Desde cuentos de hadas hasta películas de Hollywood, nos han enseñado que la realización personal pasa por encontrar a “la persona indicada”, como si el amor fuera un premio al que solo algunos afortunados acceden después de superar obstáculos dramáticos. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a sospechar que todo esto es un gran teatro? ¿Cuándo descubrimos que la monogamia obligatoria, el matrimonio y las relaciones jerárquicas no son “leyes naturales”, sino construcciones que sirven a un sistema que necesita controlar nuestros afectos, nuestros cuerpos y nuestro tiempo?
La agamia —la no elección de un modelo relacional único— y la anarquía relacional vienen a poner patas arriba todo este entramado. No se trata solo de decir “hay otras formas de amar”, sino de cuestionar radicalmente por qué hemos aceptado, sin pestañear, que el amor debe ser de una manera y no de otra. ¿Por qué el amor tiene que ser exclusivo? ¿Por qué tiene que ser para siempre? ¿Por qué tiene que venir con un contrato tácito de propiedad emocional?
La ficción de la normalidad
Lo “normal” es, ante todo, una ficción poderosa. Nos han hecho creer que las relaciones monógamas, heterosexuales y orientadas a la familia nuclear son el único camino válido. Cualquier desvío de esta norma es visto como una excepción, una rebelión o, en el peor de los casos, una patología. Pero ¿qué tan normal es, en realidad, esta normalidad?
Basta mirar alrededor: parejas que se aguantan por inercia, matrimonios que son cárceles de conveniencia, gente que prefiere la soledad antes que someterse a un modelo que no les cabe. La monogamia no está fallando porque la gente sea infiel o egoísta; está fallando porque es un sistema rígido que no contempla la complejidad humana. Y sin embargo, seguimos repitiendo el mismo guión, como si no hubiera alternativa.
La cultura gámica —esa que reduce las relaciones a un juego de conquista, posesión y acumulación— nos ha convencido de que el amor es escaso, de que hay que competir por él, de que sin pareja somos incompletos. La agamía, en cambio, nos recuerda que el amor no tiene por qué ser un recurso limitado, que los vínculos no necesitan jerarquías para ser significativos, y que estar solo no es sinónimo de estar roto.
Anarquía relacional: el caos como posibilidad
Si la agamia es el rechazo a un modelo único, la anarquía relacional es su consecuencia práctica: la idea de que cada vínculo puede negociar sus propias reglas, sin someterse a un manual predeterminado. Esto no significa “hacer lo que sea sin responsabilidad”, sino todo lo contrario: asumir que cada relación es un universo en sí mismo y que, por lo tanto, merece ser pensada desde cero.
Esto es lo que verdaderamente desbarata el sistema: la posibilidad de que el amor no tenga forma fija. Que pueda ser intenso y breve, o lento y duradero. Que pueda ser entre dos, entre tres, o entre muchos. Que pueda incluir sexo o no incluirlo. Que pueda cambiar con el tiempo. La anarquía relacional no propone el desorden por el desorden mismo, sino la libertad de crear vínculos que no reproduzcan las dinámicas de poder que tanto daño nos han hecho.
El verdadero escándalo no es la poliamoría o el amor libre, sino la idea de que no hay una única manera correcta de relacionarse. Esto es lo que la cultura gámica no puede tolerar: que su “normalidad” sea, en el fondo, solo una opción más entre muchas.
El mito de la media naranja y la autonomía afectiva
Uno de los pilares de la cultura gámica es la idea de que necesitamos a alguien más para ser completos. La media naranja, el alma gemela, el “amor verdadero”. Pero ¿qué pasa si nunca fuimos naranjas partidas? ¿Qué pasa si, en realidad, somos enteros por nosotros mismos?
La agamia no solo cuestiona las estructuras relacionales, sino también la dependencia emocional que el romanticismo ha fomentado. Nos han enseñado que el amor es abnegación, fusión, pérdida de límites. Pero ¿no será más sano entenderlo como un encuentro entre dos (o más) personas que ya están completas?
La autonomía afectiva no significa rechazar el amor, sino dejar de usarlo como muleta. Significa entender que nadie nos “completa”, porque nunca estuvimos rotos. Y desde ahí, construir vínculos desde la abundancia, no desde el miedo a la soledad.
Hacia una ética relacional post-gámica
Si algo nos enseña la agamia es que las relaciones no tienen que ser un campo minado de expectativas no comunicadas. Que podemos inventar otras formas, siempre que estén basadas en el consentimiento, la honestidad y el respeto por la autonomía del otro.
Quizás el verdadero amor revolucionario no es el que cumple con todos los mandatos sociales, sino el que se atreve a romperlos. El que prefiere la incomodidad de la libertad a la comodidad de la norma.
Al final, desbaratar lo “normal” no es un acto de destrucción, sino de creación. Porque solo cuando dejamos de dar por sentado que las cosas tienen que ser como nos dijeron, podemos empezar a imaginar cómo podrían ser.
Y tal vez, en ese proceso, descubramos que no estábamos tan bien como creíamos. Pero que, al menos, ahora tenemos la posibilidad de estar mejor.