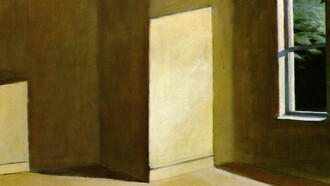El istmo de Centroamérica conforma un puente de superficies terrestres geológicamente activas que reúne a dos grandes masas continentales llamadas Américas: la del Sur y la del Norte, traspasado por placas tectónicas del Pacífico y el Caribe.
En muy diversos tiempos del devenir, sus desplazamientos recuerdan que el planeta está vivo.
Algunas son remesones muy destructivas como la recordada hoy: el terremoto de Santa Mónica en Cartago, hace ya 115 años, literalmente convirtió en escombros a la primera capital de Costa Rica.
Un 4 de mayo de 1910, este evento natural no solo destruyó una ciudad de cierta gracia señorial propia de la colonia, a semejanza de otras como Antigua, Guatemala, León y Granada en la vecina del Norte Nicaragua, si no que enmudeció a la población con un gesto patidifuso, el cual trasciende al apreciar la exposición In Memoriam en el Museo Municipal de Cartago, curada por el historiador cartaginés Dr. Arnaldo Moya Gutiérrez.
Importa recordar que esta fue una de las primeras ciudades de Costa Rica durante el periodo virreinal. Fue fundada en 1563 con el nombre de Garcimuñoz, localizada entre dos ríos Purires y Coris, que también provocan desastres, como el ocurrido en los años 60 del anterior siglo.
Por motivos de inundaciones, en 1564 la ciudad fue trasladada, otorgándole el nombre actual, que evoca a la Cartago del general Aníbal, vencida por los romanos en las llamadas guerras púnicas.
Imposible, además, pasar por alto oscuras narrativas de la dominación española hasta 1821, cuando las repúblicas centroamericanas se independizaron. De seguido, la capital se trasladó a “San José de la Boca del Monte”, actual capital del país.
Recuerdos que contristan
Una serie de eventos sísmicos de magnitud 5,8 y 6,4 en la escala que se miden estos movimientos de las placas terrestres (que, por lo general, se meten una debajo de otra, generando fricciones muy destructivas) afectaron a aquella vieja metrópoli y pueblos circunvecinos: Paraíso, Agua Caliente, Oreamuno, Taras, Arenilla y Tejar entre el 13 de abril y el 4 de mayo de hace 115 años.
El cuadrante cartaginés quedó plagado de detritus geológicos en grandes moles de escombros, cenizas, maderas rajadas, caña brava y tejados en el suelo por tal colapso, pero además cientos de rostros de oprobio, como los que se aprecian en la colección de fotografías exhibidas en el Museo Municipal de Cartago.
En el momento del temblor es humano asustarnos, en tanto se mueve y colapsa la casa de todos: La Tierra.
Me recuerda las lecciones de historia del arte de don Paco Amighetti en la Facultad de Bellas Artes de la UCR, quien ponía como parangón el arte Oriental.
En aquellos enormes paisajes se representa a una naturaleza sinuosa, de una dimensión enorme ante el ser humano, al que se pintaba diminuto. Sintetiza lo que el maestro Amighetti tradujo como el respeto que tenemos al planeta, su naturaleza y cultura.
Para nuestros tiempos actuales, con los códigos sísmicos aplicados a la construcción actual, no se consideraría de tan alta sismicidad al terremoto de Santa Mónica. Pero hoy evocamos a la vieja metrópoli de cal y canto, de adobe de barro y sin refuerzos de duro metal, al contrario de la tecnología constructiva aplicada en la actualidad, en tanto que los socollones sísmicos son frecuentes e incluso más altos, como el de la provincia de Limón en 1991, capaz de levantar el lecho marino, o los de Nicoya de los años 50, con una magnitud estimada entre 7,3 y 7,7; el de Cinchona en 2009 y el más reciente en 2012, de 7.7, según registra el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA).
Importa decir que los materiales naturales usados en la construcción en la colonia merecen el mayor respeto, en tanto se habla de la materia origen del planeta.
La Pachamama que nuestros pueblos originarios representaban con la espiral de paso continuo, ensortijada en su propio trazo, presta a lanzar la estocada cuando se le agrede, como ocurre hoy en día con los fieros extractivismos tendientes a obtener comodities que engrosen las arcas del poder filibustero y hegemónico de siempre. Suman los incendios forestales, las talas de bosques, la ocupación urbana que reduce la piel de la tierra para que esta respire o absorba la lluvia.
Tanta contaminación con humo, plásticos y basura que llega a las costas y envenena los ecosistemas marinos: una importante fuente de nutrición actual. De ahí vienen las sequías, los contrastes climáticos gélidos o candentes, los huracanes y tantas otras manifestaciones de nuestra Madre que, cuando está resentida, se vuelve destructiva y difícil de apaciguar.
El curador de esta muestra me comparte su texto de In Memoria, en el cual destaca:
El miércoles 4 de mayo de 1910 a las 6.50 de la tarde un terremoto con una magnitud de 6.4º derribó a la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Cartago. La ciudad pensada y proyectada por Juan Vázquez de Coronado fue reducida a escombros en menos de un minuto. Fue así como hubo de registrarse, en los anales de la Historia, la peor tragedia natural sufrida en el territorio nacional.
Hoy, 115 años después, estas imágenes invierten nuestro pensamiento crítico hacia adentro, hacia nuestro propio caracol interior, en el cual fluye la conciencia de los males provocados a natura, como ocurrió en los 60 del pasado siglo, cuando por disturbios atmosféricos tornó el firmamento renegrido sobre el cerro Retes y la cima del Irazú, colapsando con deslaves e inundaciones poblaciones aledañas a Cartago.
Gracias a la acción de la Benemérita Cruz Roja y Radio Victoria de Emilio Piedra, que alertaron a la población, muchos pudieron salir de sus casas y ponerse a salvo.
Tengo en mente las sirenas y la marcha militar característica que alertaba acerca de las inundaciones, pero en 1910 aún no existía la radio como sí 50 años después, aunque en aquel mes de abril anterior al evento principal del Santa Mónica, tal y como explica el curador Moya Gutiérrez en su texto de pared, hubo otra remezón y trasciende que los Cartagos pasaban las noches fuera de las casas durmiendo bajo ranchos de latas y telas: de ahí que la cifra de muertos no pasara de los 500.
Retornando a la crónica del socollón de 1910, cito de nuevo las palabras del curador:
En medio del devastador trance La Prensa Libre, con fecha de 5 de mayo de 1910 hacía eco del sentir de los cartagineses y hacía referencia a la destrucción de la noble ciudad de Cartago, cuna de las principales familias costarricenses y capital en un tiempo de la República [sic.] … de seguido se describe la desolación y ruina de la ciudad, un día después del terremoto.
Al asumir la Presidencia de la República el Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno el 8 de mayo de 1910, su agenda de primer orden contemplaría la reconstrucción de la ciudad. En este entendido y a sabiendas de que Cartago es la cuna de sus ancestros hubo de tomar una decisión fundamental y depositó en su hermano mayor, Manuel de Jesús Jiménez, su plena confianza para la reconstrucción de Cartago; labor que se inicia una vez que se ha librado de escombros a la ciudad. (Moya Gutiérrez. Texto Curatorial 2025)
Anclajes y desesperanzas
Suena gris el subtitulo.
Lamento este abordaje tan desesperante, pero más que percatarnos con las imágenes de aquella destrucción, lo que me ancló a detenerme y sumergirme en los estuarios de la interpretación del arte, acicate que provoca reflexionar en toda muestra observada, gestualidad de una severidad demoledora, amarga situación experimentada por los habitantes fotografíados que fue real: no es ficción lo escrito.
Interpretar es lamentable cuando todo parece perdido y la mirada divaga en una memoria huidiza, que testimonia esta notable muestra documental.
Hablamos de seres humanos como nosotros, quienes padecieron aquel colapso, dando al traste con sueños y deseos de bienestar.
De pronto todo quedó convertido en paredes derruidas, grietas en el pavimento, tejados caídos y féretros fuera del nicho.
Los familiares muertos quedaron envueltos en sábanas, inertes como la duda e incertidumbre en espera de sepultarse en fosas comunes. Sus cuerpos se fundirían a la tierra, volverían al útero del mundo como también fueron enterradas las esperanzas de aquella civilidad tan recordada.
Lo expuesto intertextualiza la visión de la Puerta del Infierno de Dante que inspiró en 1480 los grabados de Sandro Botticelli, de aquel embudo donde se desperdigan imágenes de lo escatológico y apocalíptico.
Visión equívoca, como la disparada por un rifle chocho, provocada por escenas deprimentes, como dije, al apreciar fotos del cementerio con criptas expuestas, con los cofres fúnebres al descubierto.
La dramática Sonata fúnebre de Federico Chopin que presagia el horror a la fosa, o Lo fatal de Rubén Darío, quedó a medias ante el espanto de los fúnebres ramos e incertidumbre de ignorar “de dónde venimos o hacia dónde vamos”.
Duele sobremanera saber que los restos mortales de un ser querido quedaran al garete, en la intemperie del mundo.
Rompe la idílica noción de contemplar la Luz perpetua, consuelo cuando se pierde a alguien amado.
Creo que es el tiempo y espacio para apreciar la envergadura de In Memoria a los desaparecidos en aquel fatídico Mayo de inicios de la segunda década del siglo XX, el “Siglo de la luz”, con todas las transformaciones que trajo a la humanidad.
Aún persiste el dolor de ver colapsar a la tan señorial ciudad, elegante, limpia, sin ruidos ni aglomeraciones de tránsito como la Cartago de hoy, cuando hasta en las murallas de granito de las antiguas ruinas del Apóstol Santiago hiede a estiércol, mariguana y orines.
Es una conmovedora propuesta la investigada por Arnaldo Moya Gutiérrez. Complementa la anterior acerca del Cementerio de la ciudad de las brumas, al sacar a flote de entre las penumbras de ayer la memoria de contingencias con que Natura recuerda cada tanto el enigma de su ignoto poder.