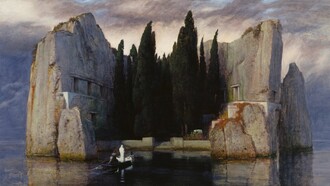Cuando se piensa en Argentina más allá de sus fronteras, es decir, desde el exterior, no siendo argentina o argentino, probablemente lo último que se piensa –o imagina– es que, al igual que los demás países de América, en su territorio habitaron varios pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Y que incluso estos habitaron durante el desarrollo de esta nación, y que aunque al igual que en Estados Unidos se pensó, e intentó, exterminarlos, no lo lograron.
Porque cuando despertaron, la realidad –y su actualidad– de los pueblos originarios, aún sigue –y seguirá– aquí.
Es así que, en el territorio de lo que hoy conforma la Argentina, hubo –y hay– distintos pueblos originarios –llámenle indígenas o aborígenes– como los onas, mapuches, tehuelches, kollas, guaraníes, wichis, entre otros, como también los que habitaron en las provincias de Córdoba y San Luis, como los sanavirones, ranqueles y quienes más que más fuerte presencia tuvieron y aún tienen: los comechingones.
Un pueblo sabio y guerrero
Se sabe que el Pueblo Nación Comechingón habita el territorio de las sierras pampeanas, que hoy forman parte de lo que son la Provincia de Córdoba y la Provincia de San Luis, Argentina, desde hace entre 8000 y 4000 años, en una región que se extiende a través de 300.000 kilómetros cuadrados, en el centro-oeste del país.
El nombre de ‘comechigones’, sin embargo, lo recibieron de los españoles, ya que este pueblo está conformado por dos etnias, por lo menos a partir del siglo XVI, Henia (en el norte) y Kamiare (en el sur). Hay varias versiones del porqué recibieron el apelativo de ‘comechingón’: la primera dice que otros pueblos llegaron desde la zona de la Provincia de Santiago del Estero, y comenzaron a llamarlos ‘kaminchingón’, que significa ‘serranía con muchos pueblos’; y la otra, es que los españoles al oír el grito de guerra “kom-chingón’, comenzaron a llamarlos así.
Aunque según Aníbal Montes, militar, ingeniero y gran estuidoso de la etnografia cordobesa, el origen de la palabra viene de “kami” (serranía), “chin” o “hin” (pueblos) y la pluralización quechua “gon”.
Una de las características de los comechingones es su vasto conocimiento en relación a otros pueblos originarios, y su gran valentía, que los hizo ser considerados un pueblo muy respetado. De hecho, según el Archivo Histórico de Córdoba, se los considera “un pueblo sabio y guerrero”. Además, destaca su gran trabajo en los telares, sus pinturas rupestres y sus casas-pozo, mismas que se hacían en gran parte bajo tierra.
Además, se cuenta que tantos el espíritu festivo, la costumbre de poner a todos apodos y esa característica tonada cordobesa, que parece cantar, o extender, la penúltima vocal de la última palabra o frase dicha, fue herencia de los comechingones.
Epicentro comechingón
La Historia cuenta que los comechingones, originalmente nómades, se establecieron y habitaron un lugar al que se conocía como “Tay Pichin”, que en españolo significa “Pueblo Indio”, y hoy se lo conoce como San Marcos Sierras (Córdoba), un pueblo que hoy es un destino turístico muy famoso por su onda serrana muy tranquila, su clima seco, su hermoso río y su aura medio medio hippie.
Este territorio, en el siglo XVI, le fue entregado a los conquistadores como encomienda, donde se instalaron los jesuitas, quienes construyeron la iglesia de San Marcos, y de ahí su nombre. Luego, tras que la zona fue abandonada por sus primeros pobladores que se dedicaron a la explotación agrícola, las comunidades comechingonas pidieron que les devuelvan sus tierras.
Y en un hecho inusual para aquellos tiempos, fue el Maqué de Sobremonte, quien accedió a hacerlo, devolviendo aquellas tierras el 17 de marzo 1806 al caique Francisco Tulián, quien fue el encargado de tomar posesión de esas tierras.
Ahora, los comechingones, debido a avance de los españoles, y sorbe todo durante la Campaña del Desierto, promovida por el entonces presidente Julio Antonio Roca, que robó enormes extensiones de territorio a los pueblos originarios, además provocar casi un genocidio indígena, se dispersaron por otras zonas de Córdoba, hacia las zonas más bajas, en la pampa húmeda.
Un grupo de estos se afincó desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, en los márgenes del Río Ctalamochita, en la región que hoy comparten las ciudades de Villa María y Villa Nueva, donde de hecho viven descendientes directos del Cacique Tulián.
Reconocidos por ley
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Argentina, es el organismo público que se encarga de implementar políticas sociales para los pueblos originarios, y su objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y plena participación en la sociedad. Y también es quien, a partir de la Ley Nacional 21.160, sancionada en 2006, y derogada por el actual presidente Javier Milei, da reconocimiento a los pueblos preexistentes.
Más allá de la polémica sobre si la ley hoy sigue vigente o no, y que tiene que ver con los vaivenes políticos, sobre todo con un Gobierno argentino como el actual, que vino a causar un cimbronazo derogando infinidad de leyes a través de un polémico megadecreto, el DNU 70, en 2024 la Comunidad Ctalamochita, integrada por 60 familias de Pueblo Nación Comechingón, recibió, en un hecho histórico, la carpeta técnica territorial que la reconoce como un Pueblo Preexistente, como lo han recibido otros comechingones en la Provincia de Córdoba.
Una voz comechingona
Sobre estos entre algunos aspectos más, se expresó Héctor Tulián, cacique –o mejor dicho, ‘casiqui curaca’, como se dice en lengua comechingona, de la que quedan vestigios orales– de esta comunidad y descendiente directo, en octava generación, de históricos cacique Francisco Tulián, además de integrar el Consejo Provincial Indígena que forma parte de la Secretaría de derecho Humanos y Diversidad de Córdoba, que se encarga de cumplimentar la Ley Provincial Indígena y que, además de llevar el registro de las comunidades indígenas, entre otras cosas, se encarga de restituir los restos óseos, así como diferentes hallazgos antropológicos y arqueológicos, de los pueblos originarios.
“Reconocidos por ley, actualmente, pueblos comechingones somos 14 en la Provincia de Córdoba, además de 2 comunidades sanavirones y 1 de ranqueles. Los comechingones hoy en día se distribuyen por toda la Sierra de Córdoba, salvo la nuestra, la Comunidad Ctalamochita, que está en la zona de Villa María y Villa Nueva, y otra más, cerca de la ciudad de Río Cuarto. Y por ahora hay otras 30 comunidades comechingones en proceso de ser reconocida por ley como ‘pueblos preexistentes’”, detalla Tulián.
Cuenta que cerca del 2% de la población de la provincia tiene origen comechingón, “y mi rama familiar comechingona es, en toda la historia de la humanidad, el único pueblo indígena al que le fueron devueltas sus tierras en San Marcos Sierra, y de manera pacífica. Pero luego, otra ley nacional, durante la Campaña del Desierto, nos expropió nuevamente las tierras, y ahí se desparraman nuevamente los comechingones, huyendo del genocidio de Roca y su gente, creando poblaciones disgregadas por toda la provincia y otras apartes del país”.
“Pero mucho antes, en la época de la lucha por la independencia, tanto Manuel Belgrano como Don José de San Martín, se incluyen a comechingones en sus ejércitos de liberación, por su gran coraje guerrero y su talento rastreador”, explica.
“Nuestra comunidad comechingona, se asentó en la vera del Río Ctalamochita, donde acá seguimos hace más de dos siglos atrás. Y estamos vivos y orgullosos de ser quienes somos, rescatando nuestros usos y costumbres, nuestros restos óseos y arqueológicos, y trabajando en conjunto con las autoridades provinciales para que esto siga siendo así. Porque, aunque nos persiguieron y mataron en el pasado, no pudieron con nosotros, con nuestra fuerte impronta cultural. Y acá seguimos, y seguiremos, porque además estamos impregnados en la alegría, la música y ni se diga en la original forma de hablar del cordobés, con sus tonada –léase acento– cantada”, remata con orgullo Tulián.
Es así que el Pueblo Nación Comechingón, ha dejado plasmada por siempre su indeleble huella, como tantos otros pueblos originarios en la Argentina, aunque no se hable mucho de ello en el mundo. Es más: han resurgido feliz y fuertemente, incluso contra la reticencia de algunos, en las últimas dos décadas. Porque acá estuvieron antes de la llegada de los conquistadores, y acá seguirán.