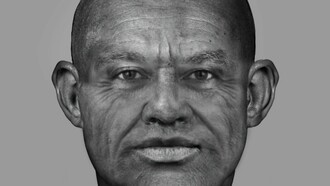La dialéctica como coincidencia de opuestos
La “dialéctica” es una característica inherente a la realidad. Lo real es per se dialéctico, y solo por esta circunstancia adquieren validez los intentos de crear un método dialéctico de investigación.
¿En qué consiste la dimensión dialéctica de la realidad? En un devenir que transcurre a través de contrarios y sistemas de contradicciones cuya raíz es la unidad de los opuestos. Esta definición es clave.
Si bien lo dialéctico incluye aspectos conflictivos, estos no son lo principal: el momento central, fundante y dominante de la dialéctica es la unidad de los contrarios, y el método dialéctico de investigación tiene como objeto de estudio la coincidentia oppositorum (coincidencia de opuestos) referida por Nicolás de Cusa (1401-1464) en su obra De docta ignorantia del año 1440, quien se refirió a la “armonía invisible” que subyace a las contradicciones, y las corrientes no dualistas de la India y de otras civilizaciones, además de la occidental, habituadas a subrayar la unidad de la realidad y no su fragmentación y división.
La unidad del ser, el hacer y el pensar. Este enfoque sobre la naturaleza de la dialéctica, si bien ha sido bastante mencionado y desarrollado en la historia universal de la Filosofía, no se ha traducido lo suficiente en planteamientos económicos, jurídicos, políticos y sociales, lo cual explica la preponderancia en esos ámbitos de la dialéctica amigo-enemigo.
El enfoque dualista y divisivo de la dialéctica
En los siglos XIX y XX europeos predominaron enfoques dualistas de la dialéctica, según los cuales lo principal es el conflicto entre los contrarios, enfatizando, de esta manera, el momento del enfrentamiento, la división y la ruptura, y considerando la coincidencia de opuestos como un instante subordinado, secundario y de corta duración.
Este énfasis dualístico y polarizante se construyó, sobre todo, en ambientes académicos, academicistas, políticos, religiosos, ideológicos y en exceso teoricistas, necesitados de crear adversarios y tratarlos como enemigos dignos de ser aniquilados. En tales contextos se produjo una gigantesca deformación de la tradición dialéctica, y a esa deformación se la presentó como si fuese científica, cuando en realidad no pasaba de ser una simple narrativa ideológica propiciadora del odio.
Odiar a cada instante se convirtió en el leitmotiv de muchos movimientos sociales, políticos, religiosos, económicos y militares inspirados en esa concepción dualista de la dialéctica, conducente a la justificación sistemática de la aniquilación del distinto, del adversario. La historia de la política, las ideologías, las religiones y los sistemas militares son prueba inequívoca de lo indicado.
El ser humano ha generado y consumido odio hasta el hartazgo, debido a su incapacidad para vivenciar lo dialéctico como unidad de opuestos. La guerra internacional actualmente en curso, y las muchas guerras entre naciones o al interior de los países en las que se ramifica la guerra global prueban la validez del anterior planteamiento.
La dialéctica en algunas expresiones de la reflexión filosófica
En lo que sigue, me concentro en algunos pasajes relevantes o muy relevantes en la historia del concepto “dialéctica”. Tan solo son ejemplos singulares y de ningún modo pretendo sintetizar la muy compleja historia de esta categoría mental. Veamos.
En la tradición filosófica oriental es común subrayar la interconexión y armonía de los opuestos, y no tanto el conflicto y la contradicción. Es, reitero, un énfasis teórico con poca o ninguna incidencia en el plano político-ideológico.
Las corrientes del no-dualismo enfatizan aún más la unidad de lo real y tienden a concebir las oposiciones como ficcionales, imaginaciones subjetivistas o simples apariencias.
A pesar de lo dicho, es cierto que, en las sociedades orientales, como en todas, prevalece un nivel de conflictividad atroz, sea al interior de los países o entre naciones. Dicho en otros términos, el énfasis no-dualista y unitario está muy lejos de impactar lo suficiente en las dinámicas político-militares y económico-sociales.
Lo mismo cabe decir de la situación en el Medio Oriente, donde también existen corrientes filosóficas que subrayan la importancia de la coincidencia de opuestos y de la unidad del ser, el hacer y el pensar, pero prevalece una experiencia social marcada por los conflictos, las guerras y los odios recíprocos más radicales y genocidas del mundo contemporáneo.
Dos expresiones relevantes del concepto “dialéctica” pueden derivarse, por ejemplo, del sufismo y de algunas corrientes judías.
El sufismo reconoce la existencia de una verdad absoluta unitaria a la cual se llega a través de la anulación de los velos que separan o desconectan al ser humano de lo divino. Esa anulación de los velos es un proceso interno, subjetivo, de purificación y liberación espiritual conducente al encuentro-fusión con el absoluto divino.
En el judaísmo, por su parte, se ha desarrollado el elemento dialéctico como un aspecto fundamental del diálogo, el estudio y la argumentación talmúdica referidos a la ley, la tradición, la Torá, la experiencia histórica judía y su aplicación al orden social.
Estimo más que probable la existencia de una dialéctica ontológica y metafísica en la cosmovisión judía. Esta dialéctica ontológica y metafísica se origina en la interacción con la filosofía griega (Aristóteles, Platón, el neoplatonismo) y en ningún caso resulta más importante que la experiencia o vivencia per se del judaísmo. En la filosofía persa, la dialéctica como diálogo y procedimiento metódico de análisis no ocupa un lugar predominante, al menos no en la filosofía persa tradicional; su enfoque subraya, mucho más, aspectos éticos, cosmológicos y de metafísica derivados del zoroastrismo.
En este marco, la obra de Avicena es un buen ejemplo de lo que estoy sosteniendo: Avicena estudió el aristotelismo e hizo uso de su lógica formal, pero su interés no se centró en el desarrollo de la lógica formal aristotélica ni de la dialéctica como diálogo y discusión, sino en la búsqueda de la verdad absoluta y en el descubrimiento de pruebas contundentes (que no admiten duda) sobre esa verdad absoluta (demostración apodíctica) u otras verdades a ella relacionadas.
Dentro del pensamiento griego es habitual mencionar el componente dialéctico en la filosofía de Heráclito, quien subraya la importancia de los contrarios y de la lucha de contrarios como explicación del devenir, y al mismo tiempo indica que ese devenir evidencia la existencia de una unidad subyacente y determinante regida por el Logos donde se origina la unidad de lo real. Esto es importante. Heráclito no es el filósofo de la dialéctica como lucha y sistema de contradicciones, sino del Logos y de la ley unitaria como núcleo armonizador de los contrarios.
En Sócrates, la dialéctica es un método argumentativo a través de preguntas, respuestas y conclusiones, vía a través de la cual el ser humano es capaz de generar conocimiento válido con la naturaleza de la vida y de la realidad en general.
En Platón, la dialéctica es el método de estudio clave de la filosofía que permite conocer la naturaleza del mundo de las ideas y sus interacciones con el mundo de los sentidos. Esta tesis implica, por lo tanto, que la realidad es dialéctica per se, siendo el método de la filosofía la vía para comprenderla en su verdad.
En Aristóteles, el componente dialéctico no tiene la importancia encontrada en la cosmovisión platónica. Aristóteles privilegia la importancia de la Lógica Formal y Demostrativa, cuyas reglas son necesarias para fundamentar argumentaciones formalmente válidas en términos racionales.
En la historia de la filosofía occidental de raíces griego-helenísticas surge la denominada Lógica Dialéctica por oposición a la Lógica Formal aristotélica.
En la Lógica Dialéctica se reconoce la naturaleza dialéctica de lo real, pero en su interior se produce una división entre quienes subrayan el momento de la lucha de contrarios y la necesidad de aniquilar a uno de ellos, y quienes insisten en la síntesis y/o unidad de opuestos.
Guillermo Federico Hegel, por ejemplo, insiste en la búsqueda permanente de síntesis entre los aspectos opuestos de una relación tales como forma-contenido, esencia-apariencia, cualidad-cantidad, identidad-diferencia, movimiento-inmovilidad, mutable- inmutable, entre otras parejas conceptuales, y es a través de síntesis sucesivas que el conocimiento alcanza la fusión con el Absoluto o Idea Absoluta.
A diferencia de Hegel, Karl Marx subraya de modo unilateral la prevalencia de las contradicciones y la necesidad de que uno de los aspectos contrarios desaparezca, sea por la violencia o de manera progresiva, de ahí su conocida frase, que él tomó de Georg Sang: “Luchar o morir, la lucha sangrienta o la nada. Es el dilema inexorable”.
La dialéctica en la Filosofía Experiencial
En la Filosofía Experiencial que propongo como cosmovisión metafísica, ontológica, óntica, ontopraxeológica, antropológica, axiológica y pragmática, su principio medular o eje transversal y articulador se enuncia del siguiente modo: “La más pequeña de las experiencias es más integral y profunda que la mejor de las teorías”.
Con este principio no se declara la inutilidad de la teoría, tan solo se conceptúa lo teórico como un modo reflexivo subordinado a la experiencia, y al mismo tiempo se califica la construcción teorética desconectada de la experiencia como simple ideología, es decir, interpretación subjetivista e irreal de los hechos. En este marco el vocablo “dialéctica” no remite a una teoría ni a un método, sino a la vivencia de lo dialéctico per se, en tanto dimensión de la realidad.
La Filosofía Experiencial prioriza categorías como experiencia, experienciar, acción, vivencia, forma de vida, concreción, decisión, práctica y pragmática.
Existe una historia de la Filosofía Experiencial (aún por contarse) que cubre la totalidad de las civilizaciones, tanto de las existentes como de aquellas pretéritas y desaparecidas. Al interior de la Filosofía Experiencial se subraya la importancia de vivenciar y/o experienciar la dimensión dialéctica de lo real para después descubrir el lenguaje y los conceptos donde se exterioriza tal vivencia. Para la Filosofía Experiencial no existe categorización mental válida desconectada de la vivencia pre-conceptual de la dialéctica, siendo su desafío edificar el lenguaje capaz de exteriorizar la vivencia y/o experiencia de la dialéctica.