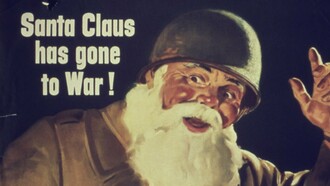En una entrega previa, elaboramos un recorrido histórico-filosófico sobre las ideas que han surgido en torno a la esfericidad y la perfección del cosmos en diferentes culturas entre los siglos VIII-V a. C.
Hemos explorado las nociones del conocimiento humano tanto desde teorías filosóficas como desde la mitología.
En esta ocasión, proponemos continuar con este análisis en otros períodos históricos.
Así mismo, profundizaremos en el significado metafísico, epistémico y estético del eclipse solar anular.
Entre la Edad Media y el Renacimiento
La verdad bien redonda de Parménides fue transmutada, muchos siglos después, en una esfera de tinieblas por las místicas medievales de la teología negativa.
Estas mujeres hablaban de ascensiones circulares a modo de rodeos para acercarse a la morada divina, para intuir al Ser a partir “de lo que no es”.
Para las místicas, Dios era el esposo del alma, quien la envuelve con su amor infinito y la deslumbra con su omnipotencia. La esencia de Dios era incognoscible, capaz de cegar con su brío al que pretendiera observarla en plenitud. Tal como un eclipse el rostro divino era, según las trovadoras de Dios, luz entre penumbra.
Hildegarda de Bingen especuló sobre la existencia de una fuerza germinante creadora, manifiesta en todos los niveles de la vida:
Oh, nobilísimo verdor,
Tú que te enraizas en el sol,
brillas en la serena claridad,
en el movimiento de una rueda
que escapa a la inteligencia humana. [...]
Enrojeces como la aurora,
flameas en el ardor del sol.
(H. de Bingen, 2007, p.83)
Con estos versos se trasluce la asociación inequívoca de Dios con el Sol y con el fuego.
La potencia divina primaria impulsa el surgimiento de la vida, aunque dicho origen es desconocido. Solo mediante el amor se intuye a Dios, pero nunca es aprehendido por la inteligencia.
Por su parte, Beatriz de Nazaret también colocó al movimiento circular en las etapas de ascensión hacia lo divino.
En una de sus visiones, ella, “al punto elevada en éxtasis, vio situada bajo sus pies toda la máquina del mundo, como si fuera una rueda. Se vio colocada encima, fijando los ojos de la contemplación en la Esencia incomprensible de la divinidad” (B. de Nazaret, 2007, p. 145, § 236).
Entonces, la esfericidad perfecta de la verdad que para los filósofos era evidente por la luz de la razón, para las místicas no es otra cosa que el fulgor indirecto de la totalidad.
Dicho resplandor, aunque fuese tan perfecto como la esfera, no se captaría por vía intelectual, sino que se entrevería con ayuda de la pasión amorosa.
A caballo entre eclipses históricos e imaginarios
En el engranaje de la totalidad nació una vez un eclipse solar en 1253.
Un hombre indagador de la ciudad de Lieja se atrevió a mirar directamente el anillo serpenteante tras la luna y en cuestión de dos días quedó ciego por completo, pues una ráfaga de fuego atravesó su pupila y lo sumió en una noche eterna. “Dios lo ha castigado por desafiar su magnificencia, por pretender mirar sin titubeos su rostro inaprensible”, exclamó el presbítero en el oficio siguiente.
Doscientos años después, en otro hemisferio de la tierra, en las cálidas regiones del Caribe, una doncella encinta deseó observar al sol encapsulado.
Bajo las advertencias de peligro, buscó un cuerpo de agua (para reducir el riesgo según su entendimiento, pues observaría únicamente la reverberación del prodigio).
Se asomó al fondo de un pozo y encontró estrellas centelleantes coronadas por el sol eclipsado. No perdió la vista, pero su hijo nació con dificultades que no le permitieron superar el mes de vida.
Dada la inescrutable configuración de las causas, ¿cómo determinar la verdadera secuencia de los hechos? ¿cómo enclaustrar a la imaginación o la magia frente a un mundo infinitamente diverso y mutable?
Se especula que en las regiones del centro de México, hacia el año de 1325, se fundó la capital de Tenochtitlan, uno de los imperios más poderosos de su tiempo.
Sobre este evento histórico, la Crónica Mexicáyotl narra que hubo una serie de “presagios”. Los más destacados fueron fenómenos astronómicos y, en particular, un eclipse de Sol que oscureció la región durante unos minutos (Infobae, 2021). El evento no pasó desapercibido para los mexicas, pues ellos adoraban al sol como una deidad principal.
De la misma manera que un eclipse solar impulsó la formación de aquella formidable ciudad, otro eclipse determinaría su ruina.
En agosto de 1521, cuando las tropas de Hernán Cortés ya habían sitiado la ciudad, acaeció un eclipse solar.
Bernardino de Sahagún escribió en sus crónicas que el fenómeno anticipó la inminente rendición de Cuauhtémoc (Romero, 2021).
Esta vez, las señales fueron interpretadas por los mexicas como augurios funestos. El enmarañado telar de las causas, la fatalidad y el azar construyeron el escenario de la devastación de una cultura y el nacimiento de un “Nuevo Mundo” y una nueva era.
Con una pluma ágil, Augusto Monterroso expresó la circunstancia hasta cierto grado irónica, de que entre aquellos pueblos que resultaron ser los vencidos en las guerras de conquista hubo, sin embargo, muy hábiles astrónomos avezados en la predicción de los eclipses.
Los sacerdotes mayas eran, en sus conocimientos cosmológicos, superiores a la arcaica física aristotélica.
Así, cuando un fraile llamado Bartolomé Arrazola quiso sorprender a los mayas e intentó hacerlos desistir de sacrificarlo mediante una supuesta magia y dominio sobrenatural del Sol, ellos astutamente lo ignoraron.
La argucia del fraile fracasó y momentos después, cuando la sangre de su corazón manaba todavía tibia entre sus miembros, “uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles” (Monterroso, 1995).
Pensamos que el sacrificio humano fue (como en el caso de las religiones védicas) una forma de prolongar los ciclos cósmicos, de venerar a los dioses y de contribuir a la preservación del universo.
En aquellos tiempos, la magia, la superstición, la física, la matemática y el mito, se abrazaban como entrañables hermanas en paridad.
El mundo contemporáneo
Las oleadas donde confluyen la mística y los eclipses, se han anclado a diversos puertos en la historia del pensamiento.
A medidados del siglo XX, el filósofo de origen judío Martin Buber ensayó las relaciones entre religión y filosofía, tomando como hilo conductor la metáfora del “eclipse de Dios”. Su propuesta albergó tonos místico-jasídicos sobre la aproximación humana a la divinidad.
En su ensayo leemos: “Eclipse de la luz del cielo, eclipse de Dios –tal es, a decir verdad, el carácter de la hora histórica que el mundo atraviesa– [...] Un eclipse de Sol es algo que tiene lugar entre el Sol y nuestros ojos, no en el Sol mismo” (Buber, 2002, p. 48). T
Todo fenómeno natural percibido, toda observación o conocimiento del mundo requiere, ineludiblemente, un espectador.
Un eclipse se aprecia como un acontecimiento relacional que sólo puede llamarse tal, si se presentan tres elementos: el Sol, la Luna, y un vigía situado en un tiempo y lugar específico sobre la Tierra.
Ahora bien, un eclipse solar es de carácter astronómico, pero un eclipse de Dios es de orden teológico-metafísico. ¿Dónde nos deberíamos situar? ¿cómo disponer nuestras facultades para percibir tal suceso?
 "Eclipse", fotografía, Eugène Atget, 1911
"Eclipse", fotografía, Eugène Atget, 1911
Buber afirma que “la filosofía no nos considera ciegos ante Dios. La filosofía sostiene que carecemos en la actualidad sólo de la orientación espiritual que puede posibilitar una reaparición de ‘Dios y los dioses’ una nueva procesión de imágenes sublimes” (Buber, 2002, p. 48).
De tal modo, no serían las capacidades humanas quienes están imposibilitadas de acceder a Dios, sino los medios utilizados.
La sensibilidad ha de ser lo suficientemente fina para intuir aquello que no es por completo inteligible: “uno lo pierde todo cuando insiste en descubrir, dentro del pensamiento terrenal, el poder capaz de develar el misterio” (Buber, 2002, p. 48).
Por eso nos situamos en el ámbito de la mística, pues la conexión con Dios parece mediada e intermitente. Hay límites infranqueables para el ser humano.
Precisamente la comprensión fluctuante e indirecta de Dios ha dado origen a una serie de recursos creativos en todas las religiones, las místicas cristianas medievales optaron por la vía del éxtasis y el amor erótico.
Otras religiones buscaron la aquiescencia divina a través del rito sacrificial; otras más, con la magia.
Buber refiere una leyenda judía según la cual, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, vieron por primera vez la puesta del Sol. El hecho les causó tal tristeza y terror que lloraron desconsoladamente una noche: “Luego amaneció. Adán se levantó, atrapó un unicornio y lo ofreció como sacrificio en lugar de sí mismo” (Buber, 2002, p. 49).
El sacrificio es un símbolo ambivalente, sirve para agradecer, pero también para rogar. Así mismo, el atardecer indica el fin del día y el comienzo de la noche. Un eclipse solar es un atisbo momentáneo de otra cara del universo, para después regresar a nuestros días cotidianos.
Eclipse anular de sol visto en México, 2023
El 14 de octubre de 2023 entre las copas de los árboles que pueblan el Bosque de Chapultepec se deslizó la luz contorsionada de un eclipse solar anular.
Sobre el suelo se proyectó la sombra de diminutos soles multiplicada exponencialmente por los claroscuros del bosque.
Para los científicos se trataba de un espléndido espectáculo astrofísico, pero para los niños fue la observación fugaz de Dios jugando con su caleidoscopio cósmico y formando imágenes simétricas mediante sus criaturas naturales.
Ese mismo día en el núcleo de una familia indígena zapoteca, el eclipse también se presentó.
Esta vez, la humilde estancia de una choza con techumbre de lámina carcomida se convirtió azarosamente en el teatro más sofisticado de la creación. La minúscula sala produjo una cámara obscura de observación indirecta, así, las sillas de mimbre se volvieron los privilegiados palcos para mirar, sin peligro de ofuscamiento, el transcurrir del eclipse en el magno escenario de tierra.
Aunque el conjunto de los saberes científicos ha cambiado abismalmente en relación con las especulaciones de la Antigüedad (actualmente, durante los eclipses no se imagina a ninguna bestia cósmica devorando al Sol), cada uno de nosotros continúa siendo un niño mecido en el regazo materno de la Tierra.
La mayoría de las causas y configuraciones naturales permanecen vedadas ante nuestra mirada incapaz de traspasar el umbral de los enigmas universales.
Referencias
Buber, Martin (2002). Eclipse de Dios. Estudio sobre las relaciones entre religión y filosofía, trad. Luis Fabricant. México: Fondo de Cultura Económica.
Bingen, Hildegarda de (2007). “El verdor, fuerza germinante de una gracia primaveral”. En Épiney-Burgard, Georgette y Zum, Émilie, eds. Mujeres trovadoras de Dios. Barcelona: Paidós.
Infobae, (2021, 04 de marzo). “El día que Mesoamérica se sumergió en la oscuridad: el eclipse solar que coincide con la fundación de Tenochtitlan”.
Monterroso, Augusto (1995). [“El eclipse”.](www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_M/MONTERROSO/Eclipse.pdf)
Nazaret, Beatriz de (2007). “De las siete maneras de Amor”. En Épiney-Burgard, Georgette y Zum, Émilie, eds. Mujeres trovadoras de Dios. Barcelona: Paidós.
Romero, Laura (2021, 31 de mayo). “Los presagios de la caída de Tenochtitlan”, Gaceta UNAM.