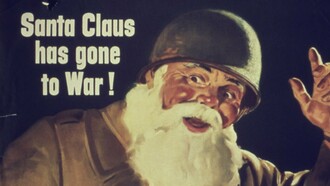Mujer, hilaba copos de luz; tejía redes para apresar estrellas.
(Rosario Castellanos)
Apreciada Rosario:
Era mayo. La humedad en el ambiente había sido idónea para transportar y comunicar las notas fragantes de la temporada, los cítricos mezclados con la anaranjada flor del cucapé.
El bochorno se adhería a la piel. Parecía que los niños, las mujeres y los ancianos, adoptaban las formas de su entorno: la piel tan ajada, ríspida y oscura como la corteza de la Ceiba pentandra, los ojos vidriosos y turbios como el río Lacanjá y el andar adusto del ocelote que habita en la Selva Lacandona, las mujeres tzotziles ataviadas con sus huipiles multicolores aparentaban gallardos quetzales.
La flor de mayo, con sus pétalos blancos, rosas y amarillos, cubría los caminos de Chiapas en 1925, desde San Cristóbal de las Casas hasta Comitán y Tapachula.
Mi bisabuela Hermelinda me contó muchísimos años después, durante una noche, a modo de historia para dormir, que ese año fue inolvidable para ella. En el mercado de Comitán se oía entre cuchicheos que el 11 de ese mes, en Tuxtla Gutiérrez, se celebraría una convención de mujeres: la lideraba una maestra y periodista llamada Florinda Lazos León, quien había convencido al gobernador César Córdova, tras muchos meses de insistencia, para que diera su beneplácito a dicho encuentro.
Mi bisabuela, en aquel entonces con seis meses de embarazo, acudió donde las parteras y comadronas para calmar su angustia propia de la primera maternidad sobre la lozanía del nonato.
Pronto hubo de hacer amistad con una mujer en la misma condición, pero a quien le faltaban un par de semanas (sino es que días) para parir. Su nombre era Adriana Figueroa y tenía una posición bastante acomodada, pues su esposo era propietario de varias fincas de plantaciones azucareras y cafetaleras. Ahí, entre las matronas, ambas comentaron la bulliciosa noticia. Compartían cierta curiosidad por aquello que se diría en el encuentro, presentían el trueque de la fortuna femenina.
Finalmente, como era visible que Adriana no podría asistir, Hermelinda le prometió que, si ella lo lograba, le contaría los pormenores de la asamblea a su regreso.
Pese a las objeciones de su marido, mi bisabuela, acompañada por su cuñada, tomó camino a Tuxtla. No pudo concretar su viaje, pues el ferrocarril en el que viajaban presentó fallas. Las dos mujeres se hospedaron en casa de un familiar, hasta que el 20 de mayo leyeron en el periódico:
Siendo gobernador constitucional del estado libre y soberano de Chiapas, César Córdova Herrera, publica en el Periódico Oficial del estado el decreto número 8 en el que se reconoce a la mujer de los 18 años en adelante en todo el territorio estatal los mismos derechos políticos del hombre, en consecuencia el derecho a votar y ser votada para los puestos de elección popular. 1
A los cinco días, de vuelta en Comitán, Hermelinda fue a la casa de Adriana. No la encontró: supo que había hecho un viaje con su esposo, César Castellanos, hacia la capital de México. Ese 25 de mayo, Adriana comenzó el trabajo de parto y nació una niña, a la que nombraron Rosario Alicia. En aquella narración fue la primera vez que escuché tu nombre.
Tiempo después entendí que tú eres heredera de las pioneras del feminismo mexicano: de Florinda Lazos (1898 - 1973) y Amalia González Caballero (1898 - 1986), y, antes de ellas, de Elvira Carrillo Puerto (1881 - 1965) y Eulalia Guzmán (1890 - 1985).
Florinda fue, además de tu paisana chiapaneca, antecesora en la lucha social por el sufragio femenino. Así como tú, Amalia fue ensayista y embajadora. De hecho, fue la primera mujer mexicana en ocupar este cargo entre 1954 y 1958.
Durante casi una década, en la mesa de noche donde mi abuela colocaba los cuentos para leerme antes de dormir, se encontraron entre los títulos recurrentes Ciudad real y Los convidados de agosto, fuentes inmarcesibles de mi asombro, temor e inspiración. Allí estabas: “cuando el sueño nos acude, relatora de historias”.2
El matrimonio o la soltería son los dos destinos unívocos e ineludibles que se presentan ante la mujer, al modo de las tragedias clásicas, en Los convidados de Agosto.
Solo el primero es socialmente aceptable. Sin embargo, no es necesariamente más digno. Pues tú ya lo dijiste, una no “elige” ser soltera: se queda soltera.
Al margen de la norma, casi proscritas, están otras mujeres como la prostituta y la madre soltera, como “la Estambul” y “la Casquitos de Venado”. Con todo, ellas no dejan de existir, pues son engendradas por el mismo régimen patriarcal que las ha denigrado hasta convertirlas casi en objetos.
Rosario: a través de la mirada, de las vivencias y de los miedos de Emelinda, Ester y Concha, lograste visibilizar el destino común de muchas “mujeres de pueblo”. De la mano de estas historias sobre la mujer mexicana, pasaron mis años de adolescencia.
Con 17 años ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para estudiar la carrera de Filosofía, y después la Maestría en la misma disciplina que tú. Caminé por los pasillos y recorrí las aulas en las cuales impartiste cátedra en la lejana década de los 60.
En los trémulos días invernales, cuando el viento arañaba las ramas áridas de las jacarandas de la Facultad y solo me acompañaba mi consunción intelectual, creía escuchar tu voz, grave y serena, recitando estos versos:
El otro: mediador, juez, equilibrio
entre opuestos, testigo,
nudo en el que se anuda lo que se había roto.
[...] El otro. Con el otro
la humanidad, el diálogo, la poesía, comienzan.3
En efecto, Poesía no eres tú, Rosario, y yo tampoco. Te aseguro algo más: no fuiste filosofía. Al menos no fuiste la musa contemplada por el amante para inspirar su creación. Porque, como tú misma lo escribiste, la mujer “pasivamente acepta convertirse en musa para lo que es preciso permanecer a distancia y guardar silencio. Y ser bella”.4
Tú fuiste la poeta, la escritora. Fuiste mujer de palabras, a ratos de espuma, a ratos de olvido.5
Menos aún, te esforzaste por hacer remiendos a la realidad, a la vida que desborda con su ímpetu y crudeza cualquier teoría. Por ello entiendo que en ocasiones rehuías a llamarte “feminista” o “indigenista”, pues no querías ser presa de las clasificaciones ni del victimismo.
Cuando en Mujer que sabe latín explicaste las prácticas sociales e ideológicas mediante las cuales se somete a la fémina, propusiste una campaña: “no arremeter contra las costumbres con la espada flamígera de la indignación ni con el trémolo lamentable del llanto sino poner en evidencia lo que tienen de ridículas, de obsoletas, de cursis y de imbéciles”.6
Así, pusiste en práctica tu estrategia e hiciste de la escritura tu arsenal, de la docencia tu escudo y de la diplomacia tu antídoto. Decidiste no renunciar a ser catedrática y escritora por ser madre y esposa.
No elegiste el camino, como lo hice yo, de la historia de las ideas filosóficas. Más bien, el de la fantasía, el humor, la imaginación y la denuncia desde el ingenio y la ironía.
Alentaste a las mujeres para “formar conciencia, despertar el espíritu crítico, difundirlo, contagiarlo. No aceptar ningún dogma sino hasta ver si es capaz de resistir un buen chiste”.7
La sensibilidad honesta de tu pluma hizo manifiestas las realidades de un México multifacético, moderno a la vez que profundamente desigual, injusto y racista. Así, con la novela Balún Canán, en gran medida autobiográfica, bordaste el lienzo de los contrastes sociales frente a miles de conciencias lectoras.
Durante las lluvias estivales de agosto, el sonido de las gotas al golpear los cristales de las aulas de la Facultad me sugería el recuerdo de tus manos. Era como los dedos finos e infatigables percutiendo las metálicas teclas de la máquina de escribir. En un parpadeo momentáneo, podía leer en mi mente:
Yo soy el hermano mayor de mi tribu. Su memoria. Estuve con los fundadores de las ciudades ceremoniales y sagradas [...] lloramos la tierra cautivada; lloramos a las doncellas envilecidas [...] nos preservaron para la humillación, para las tareas serviles. Nos apartaron como a la cizaña del grano. Buenos para arder, buenos para ser pisoteados, así fuimos hechos, hermanitos míos.
Estas son las palabras de un desposeído, de un indio cuya vida no es regida por otra voluntad que la del patrón hacendado. Él percibe como su única y última pertenencia la palabra, resguardo de su historia y su memoria. De hecho, tú fuiste portadora de su palabra, cuyo lamento quedó cristalizado en Balún Canán.
Te comparto, Rosario, que ahora soy estudiante de otra maestría, esta vez en educación, en una Universidad que lleva tu nombre.
Una íntima sororidad hacia tu historia me invita al camino de la docencia. Has dejado un legado a la generación de nuestros padres, de nuestras madres y hermanas, a la patria entera.
Hoy, cien años después de tu natalicio, México ostenta a la primera mujer en la presidencia del país. La historia sigue su curso y, como tú expresaste un día:
Recuerdo, recordamos.
Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas, [...]
Recuerdo, recordamos.
hasta que la justicia se siente entre nosotros.8
Por eso te recordamos, apreciada maestra, pues es la primera vía para alcanzar la justicia.
Y ya sé, me vas a decir: “Cuando yo muera dadme la muerte que me falta y no me recordéis. No repitáis mi nombre hasta que el aire sea transparente otra vez”.9
Pero ayer te vi en mis sueños. Andabas caminando por las calles de Comitán, niña, llevabas el cabello en dos trenzas, jugabas entre los costales de café y cacao y, al girar, reconocí tu mirada de ojos tan grandes como expresivos. Tenías un libro entre las manos cuyo título no alcancé a descifrar. Disculparás así que no pude evitar componerte esta carta.
Escríbeme pronto, Chayo, pues yo sé que en la patria intelectual el tiempo transcurre en cíclicas oleadas de ambrosía. Mañana leeré, con la frescura del alba, alguna carta tuya recién escrita durante la primavera de 1970. Te envío un abrazo.
Tibi gratias ago,
Isabel.
Notas
1 Cervantes, Jonathan. “Celebran 90 años del voto femenino en Chiapas”, Cuarto poder de Chiapas.
2 Rosario Castellanos, “El talismán”, p. 164.
3 Rosario Castellanos, “Poesía no eres tú”, pp. 198-199.
4 Rosario Castellanos, “Mujer que sabe latín”, p. 878.
5 Rosario Castellanos, “Pasaporte”, ibid. p. 221.
6 Rosario Castellanos, "Mujer que sabe latín", p. 888.
7 Ibid., p, 889.
8 Rosario Castellanos, “Memorial de Tlatelolco”, ibid., p. 186.
9 Rosario Castellanos, “Encargo”, ibid., p. 176.
Referencias
Castellanos, Rosario. Obras II. Poesía, teatro y ensayo, México: Fondo de Cultura Económica, 2016.
Castellanos, Rosario. Balún Canán, 7ᵃ ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2020.