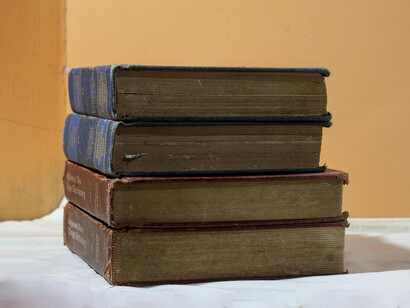Ser catalogado en Chile de tropical fue, y sigue siendo, una forma despectiva de referirse a alguien. Imagino que, con la gran cantidad de inmigrantes que han llegado al país al sur de ninguna parte, provenientes de Centroamérica, pero principalmente del Caribe, esta percepción criolla —espero— podrá ir mutando con el tiempo.
Recuerdo que cuando vivía en Suecia, siempre escuché que, para los nórdicos, África comenzaba en los Pirineos. También era vox populi que todos quienes no fueran rubios de nacimiento eran svartskalle, o sea, cabezas negras. Este privilegio que nos otorgaban los nórdicos estaba reservado para los turcos, griegos, latinoamericanos, asiáticos y, naturalmente, africanos.
Otro hecho que me sorprendió de los suecos fue que, para ellos, Pinochet era el fiel representante de las dictaduras bananeras. Siempre pensé que ese apodo les pertenecía a dictadores como Somoza o Duvalier, pero nunca al nuestro. Sentía que estábamos lejos de parecernos a una república bananera. Fue complejo lograr explicar —y no por una cuestión idiomática— que nosotros no producíamos bananas. Que éramos los ingleses del continente. No puedo negar que me alegraba y causaba risa aquella visión que tenían del dictador.
Durante los años noventa, posdictadura, cuando gobernó la Concertación, fuimos los jaguares del continente. No faltaba el ministro iluminado que dictaminaba que en el año dos mil seríamos desarrollados. Estos recuerdos reafirmaban nuestra idiosincrasia pueblerina. En esos años fuimos insoportablemente arribistas y enceguecidos por la soberbia. Nos incomodaba la ubicación geográfica que tenía la copia feliz del Edén. Sentíamos que Sudamérica no era nuestra zona de confort. Que nos correspondía Europa, y no estar cercados por vecinos picantes. Otra importante diferencia que asumíamos tener con nuestros vecinos era que no éramos corruptos como todos ellos. Creíamos ser un oasis en medio de subdesarrollados y pinganillas. Países como Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Bolivia nos parecían poco serios. Imagino que esta afirmación surgió producto de un comentario que realizó Charles de Gaulle al pasar al mediodía por Copacabana y Leblon, y ver las playas repletas de gente.
Los gobiernos posdictadura predicaban que había que cuidar la democracia a como diera lugar. Así nació el eslogan democracia en la medida de lo posible. Eso significaba que no debíamos hacer olitas. Que debíamos hacer vista gorda con el tema de investigar cómo, durante la dictadura, fueron regaladas diversas empresas del Estado. Corrupción que permitió que aparecieran grupos económicos pirañas locales. Se apoderaron, a muy bajo costo, de importantes recursos del Estado. Empresas que, en democracia, vendieron a grupos económicos internacionales. Cuidar la democracia también impuso no hacer ruido y menos juicio a los involucrados en el tema de los sobresueldos. La guinda de la torta fue descubrir, por casualidad, el dinero robado por el dictador, cuidadosamente depositado en el Banco Riggs.
Por fin nos cayó la teja. Fue gracias a los nuevos medios de comunicación y las redes sociales que finalmente vimos la luz. Así descubrimos que éramos tan picantes y corruptos como el resto del continente.
Esa revelación coincidió con la alternancia en el poder. Bachelet, uno y dos; Piñera, también por dos. O sea, gracias también a la alternancia fue posible que descubriéramos el Chile real.
Desde ese momento se hizo más complejo esconder la corrupción: de políticos, de personajes en las Fuerzas Armadas, en la Aviación, en Carabineros, en el Poder Judicial. También se sumaron las colusiones de las farmacias, de los productores de pollos, y más recientemente el negociado de las alcaldías con las fundaciones y corporaciones. Más actuales son las licencias falsas otorgadas por cientos de médicos; las facturas ideológicamente falsas emitidas por poderosos empresarios... Para no seguir desprestigiándonos más, concluyo con las redes de corrupción de abogados. En fin, y por fin, descubrimos que también somos humanos. Que cuando la mona se viste de seda, mona se queda.
Pero, como dicen por ahí, aún hay patria, ciudadanos, y nuestra bandera nunca ha sido arriada ante el enemigo. Hoy, con orgullo, podemos demostrar al mundo que si somos los ingleses del continente o, en último caso, europeos. Para muestra, un botón: constaten los nombres de nuestros(as) candidatos(as) en la próxima elección presidencial de noviembre. Jeannette, Matthei, Parisi, Artés, Meo, Karter, Kast y Harold Mayne-Nicholls.
Pero como no hay mal —o bien— que dure cien años, otra vez aparece el espejismo de ser catalogados como república bananera sin bananas. La mayoría de los candidatos a presidente está gobernada por el egocentrismo y la egolatría. Los candidatos machos son dueños de sus partidos. Los han creado a su imagen y semejanza. Si esto no es populismo al mejor estilo bananero, ¿entonces qué es?
Las candidatas mujeres, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, como corresponde, son representantes de coaliciones de partidos políticos de larga data.
En relación con todos los debates que se han dado previo a la elección, pienso que sería fundamental, para garantizar un proceso más armónico y democrático en el país, que todos los candidatos y partidos políticos suscribieran algo que es de sentido común: una especie de manifiesto:
Que es fundamental respetar las libertades y derechos de todos los ciudadanos, independientemente de si son de izquierda o de derecha. Que un país gobernado por décadas por un mismo partido y en complicidad con las Fuerzas Armadas no es símbolo de libertad y menos de democracia.
Como escribí al inicio, pasar y sacar a luca o a mil, debo reconocer que me tiene cansado el exceso de demagogia y los ofertones de los cyber day de campaña, de uno y otro lado.
Aprovechando los tiempos líquidos que vivimos, en los que todo está siendo o es posible de cuestionar, se hace muy necesario hacer el esfuerzo por adaptarnos a estos nuevos tiempos. Debemos dejar ese pasado en que todo lo que aprendíamos era para toda la vida. No solo lo religioso, cultural o político. Los adelantos tecnológicos, incluyendo la IA, nos obligan a pensar que debemos aprender a aprender, ya que lo que funciona hoy, en cinco años más, será muy diferente.
Pero antes de cerrar el tema de campaña, debo decir que no he escuchado ninguna oferta ni ofertón dirigido al mundo de la cultura. Al parecer, todo seguirá tal cual: ideas a medias, que no resuelven y menos garantizan estabilidad y desarrollo del mundo artístico. Por ejemplo, las creaciones a medias son la de los centros culturales a lo largo del país. Centros que no tienen garantizado el financiamiento para realizar actividades culturales de calidad, con la frecuencia necesaria que justifique su existencia.
Otro ejemplo son los fondos culturales concursables, siempre insuficientes para tantos llamados artistas que esperan que el Estado financie sus carreras. Fondos de dineros públicos que, finalmente, no representan ningún aporte para la formación de las nuevas generaciones. Hace tiempo que parezco charlatán con mi discurso —que nadie escucha ni lee— donde propongo, sin éxito, que estos fondos debieran ser para producir obras artísticas que sean un material de apoyo complementario para la educación en sus diversos niveles, incluso universitaria. Y que sus creadores o autores sean quienes las difundan en las aulas.
Otro ejemplo relacionado con los fondos culturales que reparte el Estado son los que se otorgan para la producción cinematográfica. La actual realidad del cine en el mundo es muy compleja. Hollywood también vive momentos difíciles. La aparición de los servicios de streaming como Netflix, Disney+, Amazon, HBO, entre otros, ha permeado los criterios de producción. Esto significa que las productoras, como solución de éxito, prefieren repetir títulos de antaño. Historias sobre personajes famosos ya instalados en el consciente colectivo. Esta fórmula les permite abaratar costos de campañas de promoción al usar personajes o historias ya conocidas. O sea, cocinan recetas precocidas. Ya nadie apuesta, nadie se arriesga con creaciones más originales, más artísticas. Las cinematografías locales del mundo —y Chile no es la excepción— no logran el éxito económico necesario. Situación que lleva a sus realizadores a abandonar estas propuestas.
¿Ante esta realidad, qué sentido tiene que el Estado financie aventuras fracasadas desde el inicio? Cada vez me hace más sentido —como lo escribí en líneas anteriores— aquello de que la creación financiada por el Estado debe ser para la producción de material artístico complementario para la educación. Solo así el Estado y su aporte estarían cumpliendo el rol para el cual han sido destinados.
Otro gran tema no resuelto, que debiera jugar un gran rol en la difusión y formación educacional y cultural de todos los chilenos, es TVN. Televisión Nacional es un híbrido: se dice que es pública, pero debe financiarse como privada. Como decía Víctor, ni chicha ni limoná. En TVN, al igual que en el Ministerio de las Culturas, se nombra como directores o ministros a actrices, actores o exgerentes de televisión comercial. La norma imperante en esta institución indica que se eligen por cuoteo político. Esto permite que estos personajes circulen por el directorio de TVN, que se pasen la posta entre ellos, calentando el sillón del directorio, ganando millones, y todo siga igual. No falta el personaje político que se repite en el cargo décadas después, y que luego se convierte en rostro de matinales de TV, en los cuales, muy canchero, va explicando el conflicto que afecta a TVN. Realidad que él y sus colegas no han tenido la capacidad ni el interés de resolver para que, de una vez por todas, TVN sea un verdadero canal público.
Después de todo este parloteo, se me ocurrió la siguiente idea: crear mi propio movimiento cívico. Y lo he bautizado como SECO, cuyo significado es sentido común. Pero no se aceptan más militantes. El concepto es que cada interesado cree su propio SECO. Esto funciona como los algoritmos: será la suma de muchos SECOs la que finalmente converja, como grano de arena, y haga posible la creación de una sociedad más empática.