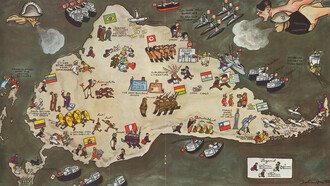La historia nos enseña que las grandes transformaciones sociales siempre se han producido tras dos tipos de convulsiones sociales traumáticas: la guerra y la revolución.
Introducción
Aunque la secuencia entre guerra y revolución es diversa, ambas convulsiones sociales tienden a producirse en el mismo proceso histórico de gran transformación social, sobre todo desde principios del siglo XX. Al final del proceso histórico, será evidente que ni la guerra ni la revolución por sí solas habrían podido explicar la transformación ocurrida. Tanto la guerra como la revolución son productos humanos y, como tales, están sujetos al riesgo y la incertidumbre, a la posibilidad y la ambigüedad, tanto del éxito como del fracaso, a la mezcla de pasión y razón, de animalidad y espiritualidad, de deseo de ser y de no ser, de experiencias de desesperación y esperanza. Tanto en la guerra como en la revolución, el sentido de la historia va de la mano de su absurdo y, en el subsuelo de los éxitos, siempre circulan sus fracasos.
La guerra y la revolución son tan complejas y adoptan tantas formas que quienes quieren promoverlas rara vez logran lo que previeron y quienes quieren impedirlas rara vez son capaces de hacerlo de manera eficaz o sin autodestruirse. El trauma social que provocan se deriva de la violencia abrupta que las envuelve, que puede ser tan destructiva para las vidas como para las instituciones y, a menudo, para ambas. La diferencia entre la guerra y la revolución es sobre todo visible en sus antídotos. El antídoto de la guerra en la época contemporánea es la paz, mientras que el antídoto de la revolución es la contrarrevolución. Los antídotos revelan el carácter de las fuerzas sociales implicadas tanto en la guerra como en la revolución.
Quienes desean la paz son las clases sociales que más sufren con la guerra. Quienes mueren en las guerras son los soldados y los ciudadanos inocentes, no los políticos que las deciden ni los generales que las dirigen. Tanto los soldados que optan por la guerra o se ven obligados a hacerla como los ciudadanos inocentes más vulnerables al riesgo de muerte pertenecen a las clases sociales menos privilegiadas, históricamente miembros de las clases trabajadoras, como los campesinos y los obreros.
Por el contrario, quienes quieren la guerra son las clases sociales que menos riesgos corren con la destrucción que puede causar y más beneficios pueden obtener de lo que sigue a la destrucción. Quienes promueven la contrarrevolución son las clases sociales minoritarias, pero poderosas, que más se benefician del statu quo que la revolución quiere destruir. Por el contrario, quienes promueven la revolución son los grupos y clases sociales explotados, oprimidos y discriminados que, a pesar de ser mayoría, no encuentran otro medio que la revolución para poner fin a la injusticia de la que son víctimas.
Tanto la guerra como la revolución son formas extremas de lucha de clases, constituyen una lucha abierta entre la vida y la muerte. Pero mientras que la guerra implica la muerte de las mayorías para defender la vida de las minorías, la revolución implica la muerte de las minorías para defender la vida de las mayorías. Las fuerzas sociales y políticas que promueven la guerra son las mismas que promueven la contrarrevolución. Por el contrario, las fuerzas sociales y políticas que promueven la revolución promueven también la paz, aunque ello pueda implicar la guerra contra las minorías (la llamada guerra revolucionaria que marca muchas de las trayectorias políticas de liberación del Sur global).
El carácter traumático de la guerra y la revolución es tanto más problemático cuanto que es cierto que rara vez la guerra o la revolución se desarrollan como se prevé o alcanzan los resultados deseados, por profundas que sean las transformaciones sociales que hacen posibles. La aparente necesidad que conduce a los pueblos a la guerra o a la revolución acaba resultando en la contingencia más caótica. Por eso, las fuerzas sociales que promueven cualquiera de ellas destacan la necesidad y ocultan la contingencia, y las justifican como último recurso frente a otros que podrían garantizar la transformación social sin guerra ni revolución.
En la época moderna y contemporánea, la distribución social del destino de la vida y la muerte se ha decidido en función de dos modos principales de dominación: el capitalismo y el colonialismo. Son dos modos diferentes, pero geminados de tal manera que uno no existe sin el otro. En términos marxistas, esto significa que la llamada acumulación primaria o primitiva es un componente permanente del capitalismo. Se trata de una acumulación siempre violenta que implica la destrucción y la muerte causadas por poderes que basan su superioridad en la degradación ontológica de sus víctimas, tratadas como subhumanas. Históricamente, estas víctimas han sido siervos, esclavos, razas o castas consideradas inferiores, mujeres. La diferencia ontológica legitima el ejercicio arbitrario del poder superior. En el colonialismo reside la dimensión identitaria inerradicable que existe en toda lucha de clases.
La época moderna y contemporánea ha sido una época fértil en guerras y revoluciones. Pero, quizá por eso mismo, también fue la época en la que se invirtió más energía política e institucional para evitar tanto la guerra como la revolución. Los principales instrumentos fueron la reforma social, la democracia, el fin del colonialismo histórico y el derecho internacional, todos ellos basados en supuestos epistémicos y políticos que dominaban en el Norte global. Se trataba de instrumentos diseñados para reducir la polarización entre las minorías poderosas y las mayorías impotentes y entre el Norte global y el Sur global sin poner en tela de juicio la continuidad del capitalismo-colonialismo.
La reforma social tenía por objeto atenuar la desigualdad económica y social entre las clases sociales mediante la creación de clases intermedias (las clases medias) que no tenían nada que ganar con la guerra o la revolución.
La democracia tenía como objetivo reducir las diferencias de poder político y cultural para hacer verosímil la posibilidad de una convivencia pacífica, transformando a los enemigos a eliminar en adversarios políticos a vencer mediante la argumentación ideológica (opinión pública) y la participación política (en particular, las elecciones).
El fin del colonialismo histórico tenía como objetivo poner fin a la ocupación territorial de un país determinado por una potencia extranjera. No pretendía acabar con el colonialismo que, como he dicho, es inherente a la dominación capitalista, sino solo con su versión más violenta, que había prevalecido durante los últimos cinco siglos, con especial intensidad a partir de la Conferencia de Berlín de 1884-85. El colonialismo es toda relación social basada en la degradación ontológica de una de las partes, ya sea un ser humano, un grupo social o un país. Esta degradación implica que una parte de la humanidad sea considerada subhumana y tratada como tal.
La creación de la subhumanidad tiene por objeto legitimar todo tipo de poder arbitrario y violento, ya sea la hiperdevaluación del trabajo, los contratos y tratados desiguales, la discriminación, el epistemicidio o el exterminio.
Por último, el derecho internacional tuvo como objetivo crear una convivencia pacífica entre países rivales mediante normas, tratados y convenciones que entraron en vigor por el interés mutuo en respetarlos (el multilateralismo). Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo imperativo que, para que el derecho internacional vigorara mínimamente y se evitara la guerra, era necesario un respeto, al menos aparente, de los derechos humanos, lo que, a su vez, implicaba que internamente predominara la convivencia democrática y disminuyera el atractivo de la revolución y que en las relaciones internacionales imperara un orden respetuoso de la soberanía nacional de todos los países, incluidos los que se iban liberando del colonialismo. Las dictaduras, al igual que el colonialismo histórico, dejaron (¿temporalmente?) de tener legitimidad política.
Siempre que estos recursos fallaban, los pueblos emprendían una marcha sonámbula hacia la guerra y la revolución. Una marcha sonámbula porque la propaganda dominada por quienes tienen el poder de destruir la paz y promover la contrarrevolución siempre consigue imponer la ideología de que quiere evitar la guerra y mostrar la innecesariedad, si no la obsolescencia, de la revolución. Esto no ha impedido que, en el subsuelo de la marcha hacia la guerra, se siga el camino de la revolución.
El diagnóstico
Hay señales cada vez más evidentes de que nuestra época marca la aceleración de la marcha hacia la guerra y la revolución. Asistimos al colapso de cualquiera de los cuatro instrumentos que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, garantizaron la imposibilidad o la innecesariedad de la guerra y la revolución como únicos recursos de transformación social. Y, como era de esperar, el poder dominante habla cada vez más de guerra, supuestamente para garantizar la paz, con la arrogancia propia de quien sabe que puede destruir las voces que denuncian el engaño. Y oculta cada vez más eficazmente el avance subterráneo de la revolución, desacreditando como obsoletas o subversivas a las fuerzas que se empeñan en hablar de dominación capitalista-colonialista y transformando la creciente polarización social en una cuestión de seguridad nacional y de fortalecimiento de la represión policial.
La reforma social
La reforma social se basaba en la idea de una transformación social progresiva, gradual, pacífica y respetuosa del marco legal, aunque luchando por la transformación de este dentro de los límites constitucionales. Así surgieron los derechos económicos y sociales de las clases trabajadoras, lo que les permitió, por primera vez en la historia, planificar su vida y la de sus familias y comprar los productos que producían.
Es evidente que el brillo de la idea reformista ha desaparecido. La desigualdad social aumenta dentro de cada país al tiempo que desaparece la idea de sus causas sociales y políticas; la extravagante riqueza de una minoría cada vez más restringida se ostenta sin pudor; reina la indiferencia ante la austeridad y la caída de los ingresos impuestos a las mayorías; hay pobres merecedores de filantropía, pero no hay clases y grupos sociales empobrecidos por la violación o erosión de sus derechos sociales; la culpa individual, al igual que el éxito personal, tienen más poder explicativo que la responsabilidad social y política por la desgracia de muchos y las condiciones sociales y políticas ofrecidas para el éxito de otros.
La inversión en el bienestar de los ciudadanos, las familias y las comunidades es un coste social cada vez más insoportable y los impuestos para garantizarlo se consideran un mal social que debe minimizarse; el mundo siempre ha sido injusto y el nuestro es el menos injusto de todos los anteriores; los partidos políticos que nacieron en oposición a la revolución en nombre de la superioridad civilizatoria del reformismo se han rendido a los argumentos de sus antiguos adversarios de la derecha (en el peor de los casos, se han vendido al dinero de sus adversarios); la religión reconfortante que garantiza la salvación en el otro mundo prevalece sobre la religión inquietante que da prioridad a los pobres y oprimidos y a su liberación en este mundo. Este es el cruel retrato de la contrarreforma en el que vivimos.
La democracia
En su vocación original, la democracia es la soberanía popular a través del gobierno de las mayorías en beneficio de las mayorías. A lo largo de la historia ha adoptado formas muy diferentes, pero hasta la consolidación del capitalismo-colonialismo como forma de dominación siempre fue un régimen político condenado al ostracismo por considerarse peligroso: las mayorías, consideradas ignorantes, serían incapaces de gobernar con sensatez. Con la consolidación del capitalismo-colonialismo, asumió una forma dominante a la que llamamos democracia liberal: sufragio tendencialmente universal, aunque inicialmente muy restringido; pluralidad de partidos que aceptan las reglas del juego democrático; libertad de expresión; elecciones libres. Aceptar las reglas del juego democrático significó el respeto de dos principios fundamentales. En primer lugar, abandonar la revolución en favor del reformismo.
Segundo, no poner en tela de juicio los fundamentos de la dominación capitalista-colonialista. Para ello, el juego democrático se restringió a una sola dimensión de la vida social, que se denominó política. Todas las demás dimensiones quedaron fuera de ese juego y solo sujetas a sus consecuencias: los espacios-tiempo de la producción, la familia y la vida comunitaria se consideraron ajenos al mundo político. De este modo, he defendido que la democracia liberal pudo constituirse políticamente como una isla democrática en un archipiélago de despotismos.
Por otra parte, asumiendo que existía una contradicción básica entre la acumulación capitalista-colonialista y la soberanía popular, la democracia liberal decidió regularla (no resolverla) mediante la separación entre dos universos de valores: el universo de los valores que tienen un precio y que, por lo tanto, se pueden comprar y vender (los valores económicos, las mercancías u otros productos tratados como tales, por ejemplo, la tierra y la mano de obra) y el universo de los valores que no tienen precio y que, por lo tanto, no se pueden comprar ni vender (las convicciones políticas e ideológicas). Para garantizar la separación de los dos universos de valores, se consideraban esenciales dos condiciones: la financiación pública o altamente regulada de los partidos políticos; la prohibición de invertir en otras áreas económicas a quienes invirtieran en el periodismo, considerado el instrumento privilegiado para la construcción de la opinión pública.
A lo largo de los últimos ciento cincuenta años, la democracia liberal ha funcionado para un pequeño grupo de países (los países centrales del sistema mundial, que hoy llamamos Norte Global), porque, como explicaba la teoría, se necesitaban ciertas condiciones socioeconómicas para que la democracia liberal fuera viable, en particular la urbanización y la reforma agraria para eliminar el rentismo fundiario, y la aparición de clases medias que, por su posición socioeconómica, impidieran la polarización social entre mayorías explotadas y oprimidas y minorías explotadoras y opresoras. Solo así la democracia liberal podía «regular» los excesos «naturales» de la acumulación capitalista-colonialista. Tal regulación exigía la intervención del Estado en la economía y una fiscalidad progresiva. Los dos objetivos principales eran lograr cierta redistribución social a favor de las clases trabajadoras y evitar el retorno del rentismo parasitario que había dominado en la época feudal en el contexto europeo.
Todo cambió a partir de la década de 1980 sin que las mayorías se dieran cuenta de que esto fue impedido por el control de los medios de comunicación por parte de la clase dominante que en ese momento se estaba consolidando. Así fue como el neoliberalismo se convirtió rápidamente en la versión dominante del capitalismo-colonialismo. En respuesta a una crisis estructural de la acumulación capitalista (iniciada con la primera crisis del petróleo en 1973), el objetivo central del neoliberalismo fue invertir el movimiento de redistribución social que hasta entonces había prevalecido, al menos en teoría. Se trataba ahora de permitir la transferencia masiva de ingresos de los más pobres a los más ricos, es decir, de las clases trabajadoras y medias a la clase capitalista, sobre todo a su fracción más depredadora, el capital financiero.
Esto suponía una incompatibilidad total con la democracia. Para disimular esta incompatibilidad sin necesidad de golpes de Estado y dictaduras —que, entretanto, habían perdido su atractivo popular debido al recuerdo de los horrores que habían causado—, fue necesario subvertir los principios y las condiciones de la democracia liberal. La separación entre el universo de los valores políticos sin precio y el universo de los valores económicos con precio fue eliminada mediante cambios en las leyes electorales que pasaron a permitir la financiación potencialmente ilimitada de los partidos políticos.
Rápidamente, la política se convirtió en un universo donde todo se compra y todo se vende. La corrupción se convirtió en una parte estructural del sistema político y la lucha contra la corrupción, en una parte integrante de ese sistema. Con ello, la democracia dejó de pretender regular los «excesos» del capitalismo y pasó a estar regulada por ellos. Del mismo modo, la democracia dejó de exigir condiciones socioeconómicas para ser viable y pasó a ser la condición para todas las sociedades, independientemente de sus características socioeconómicas.
Así fue impuesta a nivel mundial como condición por parte de las instituciones financieras multilaterales, en particular el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, posteriormente, la Organización Mundial del Comercio.
A la luz de los criterios estructurales que sustentaron la democracia liberal, vivimos hoy en día un período posdemocrático. Vivimos en sociedades cada vez más autocráticas en las que los países con mayor poder económico y financiero tienen el privilegio mediático de autodenominarse democráticos y designar a los países rivales, o aún por explotar, como autocráticos. Todo tipo de antidemócratas (fascistas, populistas, caudillistas, fanáticos religiosos) pueden hoy ser elegidos democráticamente. Por estas razones, el segundo instrumento o recurso para impedir el extremismo de la guerra y la revolución está colapsando, si es que no lo ha hecho ya.
El fin del colonialismo histórico
El fin del colonialismo histórico no fue un regalo desinteresado de las potencias coloniales. Fue el resultado de la lucha de los pueblos colonizados que durante siglos lucharon contra los invasores europeos. Sin embargo, la devastación de vidas inocentes causada por la Segunda Guerra Mundial, incluidas las vidas de los pueblos colonizados que no tenían nada que ver con las rivalidades imperialistas que dieron origen a la guerra, creó un entorno internacional más favorable al éxito de las luchas de liberación. Curiosamente, estas luchas implicaron un debate sobre los medios que debían privilegiarse para conquistar la liberación, que planteaba como alternativas la guerra/revolución (lucha armada) y la negociación pacífica. En el universo anticolonial de los años 1950-60 se hicieron famosos los debates entre los defensores de la primera alternativa, entre los que destacaba Frantz Fanon, y los defensores de la segunda, entre los que se encontraban Leopold Senghor, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere y Eduardo Mondlane.
Pero muchos de los que defendían la segunda alternativa reconocían que, si fracasaba, habría que recurrir a la primera. Y también se fueron preparando para una combinación de ambas opciones. Por parte de las potencias coloniales, la represión de la lucha anticolonial fue siempre violenta. En algunos casos, la violencia fue tan fuerte que la lucha de liberación asumió plenamente la opción de la guerra/revolución.
Los casos más significativos fueron la guerra de liberación de Argelia contra el colonialismo francés, la guerra de liberación de Kenia contra el colonialismo inglés y la guerra de liberación de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique contra el colonialismo portugués.
Sea cual sea el medio por el que se conquistó la liberación, resultó evidente para los nuevos países que la independencia conseguida era muy parcial. Estaba muy condicionada por las relaciones internacionales que caracterizaban el sistema mundial moderno, en particular en lo que respecta a las relaciones entre los países centrales y los países periféricos. La independencia era un fenómeno político que tenía que convivir con varios tipos de dependencia económica, financiera y militar. Esta cuestión fue identificada desde el principio, con matices distintos, por algunos de los fundadores de los nuevos países, desde Kwame Nkrumah a Leopold Senghor, desde Amílcar Cabral a Julius Nyerere, desde Patrice Lumumba a Jomo Kenyata, desde Ahmed Ben Bella a Habib Bourguiba, desde Samora Machel a Sam Nujoma.
Y las consecuencias negativas de la independencia incompleta se hicieron más visibles y graves con el paso de los años: relaciones internacionales de dependencia, continuación de tratados desiguales, saqueo de los recursos naturales, creciente sumisión financiera y militar.
La conciencia crítica teórica de las limitaciones de la independencia política adoptó diferentes formas: el neocolonialismo y la obra de Frantz Fanon en la década de 1960, la teoría de la dependencia en la década de 1970, los estudios poscoloniales en la década de 1980, los estudios decoloniales de la década de 1990 y las epistemologías del sur de la década de 2000. Todas estas perspectivas han ido evolucionando en las décadas posteriores hasta hoy. Común a todas estas perspectivas es la idea central de que las independencias políticas pusieron fin a una forma específica de colonialismo, el colonialismo histórico, pero el colonialismo continuó bajo otras formas e incluso se intensificó.
De hecho, ni siquiera el fin del colonialismo histórico fue total, como atestiguan de forma particularmente cruel los pueblos palestino y saharaui. Y desde principios de milenio hemos asistido a la intensificación del colonialismo en múltiples formas: el saqueo de los recursos naturales, los tratados desiguales y la imposición de la austeridad y el endeudamiento por parte de las instituciones financieras (FMI y Banco Mundial), la creación de reservas agrícolas en territorios soberanos, el trato dado a los inmigrantes, el racismo, la brecha digital y, más recientemente, la «naturalización» del colonialismo por la inteligencia artificial. Podemos incluso decir que los tiempos actuales son tiempos de recolonización, cuya teorización se ha visto facilitada por el crecimiento global de las fuerzas de extrema derecha. Hemos asistido a la justificación e incluso a la apología del colonialismo histórico y a la radicalización creciente de la crítica de las diferentes teorías poscoloniales, con intentos de silenciamiento que van mucho más allá de la argumentación académica.
El derecho internacional
El segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que comenzó en 2025, es solo el síntoma más grotesco del colapso del derecho internacional. Pero ese colapso se ha ido gestando en las últimas décadas. Veamos algunos de sus signos.
La transformación de la OTAN en un pacto militar de agresión global
La primera señal se «vendió» internacionalmente como el triunfo definitivo del derecho internacional. El colapso de la entonces Unión Soviética en 1991 indicaba que por fin sería posible consolidar un orden internacional basado en normas que garantizaran la coexistencia pacífica entre los pueblos y el respeto global de los derechos humanos. Fue un megaengaño. El principal instrumento para garantizar la paz mediante la disuasión entre los bloques rivales eran los dos pactos militares: el Pacto de Varsovia, por parte soviética, y la OTAN, por parte occidental.
Mientras que el Pacto de Varsovia se disolvió rápidamente por la evidente razón de que había dejado de ser necesario, la OTAN no solo se mantuvo, sino que se expandió y cambió de carácter. Dejó de ser un instrumento de paz y defensa para convertirse en un instrumento de guerra y agresión al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano y europeo, actuando en todo el mundo al servicio de esos intereses, desde la antigua Yugoslavia hasta Libia, desde Irak hasta Afganistán.
Represión de las autonomías regionales
La segunda señal fue la resistencia del Bloque Occidental contra el Movimiento de Países No Alineados, el grupo de países que se fueron liberando del colonialismo europeo, nacido en 1961 a raíz de la Conferencia de Bandung de 1955. Se trataba de un grupo de países que, en nombre de la soberanía nacional, buscaban su propio camino hacia el desarrollo, negándose a tener que elegir entre el socialismo soviético y el capitalismo occidental. En la misma línea, estos y otros países trataron de establecer un Nuevo Orden Económico Internacional que sería adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo de 1974.
Las ideas centrales eran «comercio en lugar de ayuda», igualdad soberana y derecho a la autodeterminación. El Bloque Occidental, es decir, los países centrales del sistema mundial, liderados por los Estados Unidos, rechazó todas estas propuestas y, a raíz de la crisis mundial de la deuda de la década de 1980, impuso al mundo entero el llamado Consenso de Washington, que consagraría el dominio de la versión neoliberal del capitalismo-colonialismo.
Marginalización de las Naciones Unidas
La tercera señal, relacionada con la anterior, fue la creciente marginación de las instituciones de las Naciones Unidas en favor de las organizaciones multilaterales controladas por las grandes potencias occidentales (FMI, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio) y de las ONG y fundaciones financiadas por los superricos estadounidenses, como la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación George Soros. La voz de la mayoría de los países del sistema mundial fue perdiendo peso en el sistema de la ONU, que, por el contrario, se fue volviendo cada vez más servil a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y las multinacionales occidentales.
Guerras globales y cambios de régimen
La cuarta señal de la degradación del derecho internacional fue la sustitución del activismo internacional en favor de la paz y la justicia social por el dominio internacional de los conceptos cada vez más expansivos de seguridad nacional de los Estados Unidos a través de dos mecanismos que sembraron la guerra, la injusticia social y la inestabilidad política en todo el mundo: la «guerra global» y el «cambio de régimen». Tras la guerra global contra el comunismo, iniciada sobre todo después de la Revolución Cubana en la década de 1960, surgieron sucesivamente «la guerra global contra las drogas», «la guerra global contra el terrorismo» y, por último, «la guerra global contra la corrupción». Cada una de estas guerras fue diseñada para legitimar la injerencia de los Estados Unidos en la política interna de los diferentes países considerados hostiles a sus intereses económicos y geopolíticos.
Por su parte, la política de «cambio de régimen» implica una violación aún más acentuada de la soberanía de los países. Se trata de la manipulación de la política interna con el objetivo de sustituir gobiernos, a menudo elegidos democráticamente, considerados hostiles a los intereses del capitalismo-colonialismo occidental por gobiernos serviles a esos intereses.
Se recurre a mecanismos de contrainsurgencia cada vez más sofisticados, algunos estatales y otros privados (ONG, fundaciones), con la participación creciente de la vigilancia de los ciudadanos y de las organizaciones políticas «hostiles», el silenciamiento de las voces críticas y el uso de las redes sociales, para provocar la inestabilidad política y conducir a los resultados deseados con un barniz democrático (elecciones manipuladas, en particular mediante noticias falsas y el discurso del odio), los llamados golpes blandos. Ejemplos recientes son las «revoluciones de colores» en las sociedades postsoviéticas, la primavera árabe y los golpes blandos en Honduras (2009), Paraguay (2012), Ucrania (2014), Brasil (2016) o las intervenciones militares en Irak (2003), Libia (2011), etc.
Tanto las «guerras globales» como los «cambios de régimen» han sido factores de inestabilidad política y de desprestigio de la idea de la democracia como ejercicio de la soberanía nacional-popular, cuando no han desembocado en guerras civiles o regionales y en la instauración de regímenes autocráticos de diversa índole. Ante todo esto, la ONU, máxima garante del orden internacional basado en normas, ha asistido impotente. Cada vez que ha intentado resistir a través de sus secretarios generales más destacados, ha tenido que asistir a la humillación de estos, sobre todo de Boutros Boutros-Ghali y Kofi Annan. Finalmente, con António Guterres, se rindió a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y promovió la infiltración de las grandes agendas a medio plazo por parte de los grupos de presión de las grandes empresas multinacionales, en particular en el caso de la defensa de la biodiversidad y el estancamiento del colapso ecológico.
La transición de la UE de aliada a vasalla
La quinta señal de la degradación del orden internacional, y quizá la de más graves consecuencias, es el colapso de Europa ante el imperialismo en declive de los Estados Unidos. Durante setenta años, Europa recordó que tenía una responsabilidad histórica por el colonialismo y que había sido el continente más violento del siglo XX, infligiendo a sus ciudadanos y a los pueblos colonizados más de setenta y ocho millones de muertos en dos guerras.
Esa memoria fue fundamental para recordar que era una Europa dividida, pero convencida de las virtudes de la coexistencia y orgullosa de haber construido en su bloque capitalista-colonialista una alianza fuertemente anclada en los tres instrumentos que permitían la paz e impedían la contrarrevolución: el reformismo social, la democracia liberal y el derecho internacional. Pero desde el principio germinaba un megaengaño. El engaño consistía en que los países que construyeron la alianza que se llamaría Unión Europea eran países democráticos y, como tales, creíbles para construir una alianza internacional diferente a todas las anteriores. Una alianza no solo respetuosa y potenciadora de las democracias nacionales, sino democrática en su propia constitución y en el funcionamiento de sus instituciones. La realidad fue trágicamente diferente.
Siguieron existiendo países democráticos europeos, pero nunca hubo democracia europea. Por eso, la versión más salvaje del capitalismo-colonialismo, el neoliberalismo al servicio de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, se infiltró en Europa a través de las instituciones europeas, sobre todo de la Comisión Europea. El déficit democrático de la Unión Europea facilitó la penetración de las fuerzas que pretendían destruir el reformismo social, la democracia y el derecho internacional que habían caracterizado a la Europa democrática de la posguerra.
No sorprende la facilidad desarmante con la que los Estados Unidos han involucrado a Europa en los últimos tiempos en una guerra contra Rusia cuya continuidad solo interesa a los Estados Unidos, han orquestado la ruptura de los lazos económicos con Rusia que, con el suministro de energía barata, garantizaba en parte la prosperidad de Europa, y lanzaron a Europa a un vertiginoso proceso bélico y armamentístico para defenderse de una amenaza rusa que los ciudadanos europeos no perciben. El vasallaje de la Unión Europea, liderado por la quinta columna del imperialismo norteamericano en que se ha convertido la Comisión Europea, queda hoy escandalosamente al descubierto en cuatro engaños, ramificaciones del mega engaño original.
Primer engaño: se ha creado confusión entre los intereses de la OTAN, cuyo mando militar es monopolio de los Estados Unidos y, por lo tanto, responde a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, y los intereses geoestratégicos de Europa, que, si alguna vez existieron, ahora han quedado reducidos a cenizas.
Segundo engaño: los Estados europeos se comprometen a gastar el 5 % de sus presupuestos nacionales en armas compradas en su mayoría a los EE. UU., que solo pueden utilizarse cuando su uso redunda en interés de los EE. UU. No se trata solo de que su uso esté previsto en el marco de la OTAN, sino de que las armas más letales tienen códigos cerrados que son propiedad de los EE. UU. y, por lo tanto, solo pueden utilizarse cuando los EE. UU. lo autorizan.
Tercer engaño: el dinero invertido en armamento se retirará del presupuesto destinado a políticas sociales que han contribuido al bienestar relativo de un porcentaje significativo de la población de cada país y a la creación de las clases medias que han impedido la polarización social de la que se alimentan, con fines opuestos, la guerra y la revolución.
Cuarto engaño: el reciente «acuerdo» sobre aranceles entre «aliados» (impuestos a los productos importados de Europa por EE. UU.) marca la consolidación del vasallaje de Europa. El acuerdo chantajista no solo impide cualquier autonomía energética a Europa, sino que desindustrializa a Europa, somete su economía financiera a los grandes fondos de inversión y, por lo tanto, al capital financiero estadounidense. Este acuerdo chantajista solo es posible porque no hay democracia europea, aunque haya países europeos democráticos. Disfrazada de comisaria europea, quien firmó este acuerdo chantajista fue la embajadora informal de EE. UU. en la Unión Europea, una negociadora de armas (¿y quizás de vacunas?) que fue colocada en ese puesto para cumplir esta misión. No es ninguna novedad. Durão Barroso ya había sido embajador informal de EE. UU. en la Comisión Europea (¿quién no recuerda su acérrima defensa de la guerra de Irak?), y hoy, como era de esperar, es presidente no ejecutivo del gigante financiero estadounidense Goldman Sachs International. Los servicios valiosos se pagan bien.
El desorden internacional impuesto por Donald Trump
La última señal de la degradación del derecho internacional es la conversión de Estados Unidos en un Estado paria a la luz de los criterios que este país había inventado para designar como Estados parias, a los Estados que violan sistemáticamente el orden internacional y los derechos humanos.
El segundo mandato de Donald Trump ha revelado al mundo el engaño que las primeras víctimas de la geopolítica estadounidense conocían desde hacía mucho tiempo: Estados Unidos es un país nacido del genocidio de los pueblos originarios; un país violento que, en 249 años de existencia, ha estado en guerra contra países extranjeros durante 222 años; un país que no reconoce aliados ni negociaciones entre iguales, solo sus propios intereses y vasallos que los sirvan, imponiéndoles condiciones mediante chantaje; una democracia muy condicionada que solo durante un breve periodo permitió que la democracia regulase los «excesos» del capitalismo-colonialismo, el periodo del New Deal.
No es de extrañar que hoy en día el único aliado de Estados Unidos sea otro Estado paria, Israel, una alianza cuyo objetivo es controlar Oriente Medio y sus recursos naturales y bloquear el acceso de China a Europa occidental, después de haberlo bloqueado a través de Rusia y Bielorrusia. Se trata de una alianza radical que recurre al medio más violento de la tradición colonialista y nazi-fascista de Europa: la degradación ontológica de todo un pueblo a la condición de subhumanidad para «legitimar» su genocidio, en este caso, el pueblo palestino. Juntos, son los dos países más peligrosos del mundo, las mayores amenazas para la paz y los promotores más acérrimos de la contrarrevolución.
Por último, la guerra de aranceles (tasas impuestas por Estados Unidos a los productos importados de diferentes países según una lógica aparentemente más política que económica) supone el paroxismo del unilateralismo chantajista al imponer aranceles diferenciados a cada país. No tiene ninguna lógica económica y, en este sentido, es algo nuevo en el orden liberal y neoliberal de los últimos doscientos años. Pero, por otro lado, su lógica política no es nada nuevo en la historia de los imperialismos: dividir para reinar.
Conclusión
Vivimos en las ruinas del reformismo social, de la democracia, del fin del colonialismo histórico y del derecho internacional. La historia muestra que las ideas muertas tienen una inercia propia que les permite sobrevivir como fantasmas durante un tiempo. Mientras tanto, aumenta la polarización social, la conversión de adversarios en enemigos y crecen las apologías de la guerra y la contrarrevolución, bajo la forma del crecimiento global de la extrema derecha y la política del odio. En el subsuelo de este movimiento corre el retorno de la idea de la revolución.
¿Qué significa la esperanza cuando la humanidad camina sonámbula hacia la guerra y la revolución sin saber cuál es la secuencia entre ellas o cuál es el futuro después de ellas? Este es el tema de la segunda parte de este ensayo.