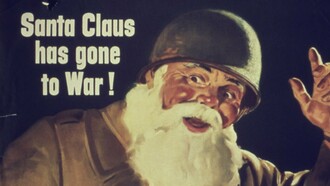Las “siete hermanas” eran la mayor expresión del poder económico en el planeta. Se trataba de las siete transnacionales que controlaban la explotación y comercialización del petróleo. El llamado “oro negro”, abundante y barato, sinónimo del progreso como insumo para la producción de energía y las industrias automotrices y del plástico.
Eran la Standard Oil de New Jersey (Esso), la Royal Dutch Shell, la Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), la Standard Oil of New York conocida como Mobil, la Standard Oil of California y la Texaco.
Cinco de las siete eran estadounidenses y como en la época de Felipe II de España en sus dominios no se ponía el sol. La narrativa de Hollywood las hizo nacer en Texas, aunque pronto se vieron plantando sus torres en el Medio Oriente y en el norte de África, generalmente de la mano de monarquías. También incursionaban en América Latina, no solo en México, asimismo más al sur, sobre todo en el lago de Maracaibo en Venezuela, aunque también sus disputas por concesiones fáciles indujeron la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935) y el conflicto de Perú y Ecuador (1941-1942).
La explotación de recursos naturales y materias primas tenía el mismo patrón: imposición de precios por parte de las transnacionales y mínimas utilidades para los países que albergaban los pozos petrolíferos, las minas de cobre, estaño o plata, los yacimientos de diamantes y esmeraldas, los ingenios azucareros, los bosques de caucho o las plantaciones de banano y café.
Pérez Alfonso, un visionario
Fue precisamente una disputa de precios lo que llevó a un visionario venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Minas e Hidrocarburos, a iniciar contactos casi informales con sus pares de Irak, Irán, Arabia Saudita y Kuwait, que culminaron en la conferencia de Bagdad, del 10 al 14 de septiembre de 1960, cuyo fruto fue la creación de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo.
El grupo fundador creció rápidamente. Actualmente la OPEP está integrada por 12 países: Argelia, Arabia Saudita, República del Congo, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. También pasaron por la organización Angola, Catar, Ecuador e Indonesia, que se retiraron de ella.
En un mundo polarizado en la Guerra Fría, el nacimiento de la OPEP fue tal vez la primera manifestación de soberanía económica de países periféricos. Se sentó un precedente fundamental que de alguna manera fortalecía los procesos de descolonización que entraban en sus fases finales. La Organización de Naciones Unidas, que cuenta hoy con 193 estados miembros, nació en 1945 con 51 países. Para 1960 contaba con 99 socios, en un crecimiento proporcional a la disolución de los imperios coloniales británico, francés, belga y portugués.
Como una suerte de faro, la OPEP motivó convergencias de otros exportadores de productos básicos. En 1967, por iniciativa del gobierno de Chile, encabezado por Eduardo Frei Montalva, ese país, Perú, Zaire y Zambia, crearon el Comité Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre, CIPEC. En 1974 nació la Unión de Países Exportadores de Banano, UPEB, que reunió a Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
El CIPEC, que en 1975 llegó a contar con ocho miembros, nunca tuvo un rol decisivo en el mercado mundial del cobre y se disolvió en 1988, cuando en Chile gobernaba el dictador Augusto Pinochet. La UPEB, con un nacimiento conflictivo a propósito de sobornos de una compañía bananera en Honduras, luchó infructuosamente contra el proteccionismo de la Unión Europea y terminó disolviéndose en 2002.
Ninguna de esas dos organizaciones alcanzó el protagonismo real y mediático de la OPEP, que a su manera influyó en la cruzada del entonces Tercer Mundo contra el llamado intercambio desigual, donde los países periféricos vendían sus materias primas a precios viles para comprar bienes industrializados a altas cotizaciones. Todo ello, en un comercio internacional con el dólar como patrón único, derivado de los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, que ordenaron las finanzas de postguerra en Occidente.
Como respuesta a la inequidad comercial y financiera entre el centro y la periferia, la cuarta conferencia del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), celebrada del 5 al 9 de septiembre de 1973 en Argel, abrazó la creación de un Nuevo Orden Económico Internacional, una aspiración que 52 años después sigue siendo un sueño.
Sin patrón oro y con “petrodólares”
La guerra del Yom Kipur de octubre de 1973, que enfrentó a Egipto y Siria con Israel, dio mayor protagonismo a la OPEP, cuando los estados árabes miembros de la organización acordaron imponer un embargo de los suministros de petróleo a los países industrializados aliados de Tel Aviv. Fue una decisión política que a la postre tuvo más y variados efectos económicos.
En agosto de 1971 el presidente Richard Nixon había dispuesto el retiro del patrón oro para el dólar, desconociendo así uno de los pilares de los Acuerdos de Bretton Woods según los cuales la moneda estadounidense se legitimaba como divisa mundial de cambio por estar respaldada por las reservas de oro de Fort Knox.
Este hecho, aparentemente desvinculado del embargo petrolero de 1973, influiría en una liquidez desmesurada del mercado financiero internacional, a través de los “petrodólares”. Así se llamó a las divisas acumuladas por los miembros árabes de la OPEP, con un precio que trepó sin parar para llegar a 12 dólares por barril en diciembre de 1973. Desde entonces, el “oro negro” no dejó de revalorizarse: 29 dólares el barril en diciembre de 1978, 36 dólares en enero de 1981. En septiembre de 2025, los precios del barril oscilan entre 62 y 66 dólares.
Los países industrializados enfrentaron tras la guerra del Yom Kipur una crisis energética que los obligó a rediseñar el uso de los hidrocarburos y desarrollar modelos de automóviles y de otros bienes industriales con patrones de ahorro de combustibles. Al mismo tiempo, las economías centrales y en particular los bancos recibieron grandes colocaciones de “petrodólares” que transformaron en préstamos con bajos intereses para los países periféricos. Se invirtieron los papeles: el petróleo pasó a ser escaso y caro, mientras la divisa internacional se transformó en abundante y barata.
Fue una borrachera de consumismo, de la mano de la expansión neoliberal que postula la liberación de las importaciones. Sobre todo en América Latina, los gobiernos, que antes acudían al Club de París para negociar su deuda externa con otros gobiernos, pasaron a depender de la banca transnacional que se apoyaba en el Fondo Monetario Internacional para condicionar renegociaciones de los pasivos cuando aumentaron los intereses de los préstamos.
No corresponde aquí recapitular en detalle sobre los efectos de la crisis de la deuda externa que estalló en 1982, con dramáticos impactos recesivos en las economías periféricas y que en América Latina en particular provocó la llamada década perdida.
La OPEP y el genocidio
Desde entonces, la OPEP no ha vuelto a usar la oferta como arma política y más bien ha jugado a no crear desajustes energéticos que afecten la economía mundial. Arabia Saudita, el mayor productor mundial, ha sido determinante con su posición prooccidental.
En 1975, un comando encabezado por el venezolano Ilich Ramírez, alias Carlos, irrumpió en una conferencia de la OPEP en Viena y tomó 42 rehenes, incluyendo a los ministros de energía de sus países miembros. El comando estaba vinculado a la Organización para la Liberación de Palestina, que en esa época apostaba a la vía armada y exigía respaldo de las ricas monarquías petroleras árabes.
La revolución iraní de 1979, la posterior guerra Irán-Irak, el ataque iraquí contra Kuwait, seguido de las invasiones de Irak por Estados Unidos hasta el derrocamiento de Saddam Hussein, la desestabilización de Libia con el asesinato de Muhammad Gadafi, son hechos que han alterado el mapa político del Medio Oriente con desajustes muy acotados en el mercado petrolero.
La entente de productores, al contrario, se ha fortalecido, en alianzas que descansan en coordinaciones comerciales, obviando diferencias políticas. Así, en 2016, surgió el acuerdo OPEP Plus. Los aliados comerciales de la organización son ahora Rusia, México, Kazajstán, Baren, Brunéi, Malasia, Omán, Sudán y Sudán del Sur.
El kuwaití Haitham al-Ghais, actual secretario general de la OPEP sostuvo con ocasión de este 65 aniversario que el petróleo continuará siendo vital para el mundo en el futuro inmediato.
“Con base al último informe Perspectivas Mundiales del Petróleo 2025 de la OPEP se estima que la demanda petrolera aumentará a cerca de 123 millones de barriles diarios hacia 2050. Esta expansión se debe a que el mundo requerirá más energía, a medida que las economías y las poblaciones continúan expandiéndose. La seguridad energética para todos resulta crucial y es inconcebible sin el petróleo”, escribió.
La OPEP en rigor no ha sido un actor decisivo en las conferencias sobre Cambio Climático y más bien parece alinearse con las transnacionales petroleras y gobiernos de países industrializados para que se aprueben mezquinas metas de reducción de emisiones, muy por debajo de las urgencias que plantea el calentamiento global.
Un interrogante final de carácter político: ¿Qué efecto tendría un embargo de la OPEP a Estados Unidos y los países de la Unión Europea que siguen suministrando armas y ayuda militar a Israel, pese al genocidio en Gaza? Con la excepción de Irán, cuya beligerancia con Tel Aviv data desde la revolución chií, la indiferencia de los gobiernos árabes de la OPEP es otro dato del drama de Palestina.