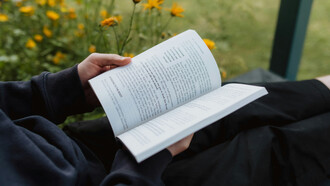Tenía seis años cuando mis papás me regalaron un libro que, sin saberlo, marcaría para siempre mi imaginación. Era un cuento personalizado, de esos que insertan tu nombre entre las páginas y te convierten en la protagonista de una historia fantástica. El mío era una aventura submarina.
Yo, Gina Lorena, ayudaba a una pequeña sirena a rescatar a su padre, el Rey del Mar, que había sido capturado por una criatura temida: Electra, la Serpiente del Mar. Nadábamos juntas por aguas cristalinas, donde delfines juguetones —Saltarín y Saltarón— nos ofrecían su ayuda, y pececillos, estrellas de mar y caballitos se unían a nuestra causa.
Atravesábamos un mar cada vez más oscuro y frío hasta llegar a una guarida escondida en un barco pirata hundido, custodiada por tiburones enormes. Con un plan valiente y la ayuda de todos, liberábamos al Rey de las cadenas que lo mantenían prisionero.
“¿Te gustaría quedarte con nosotros para siempre?”, me preguntaba la sirenita.
“Tengo que regresar a mi casa en Bogotá, pero te prometo regresar muy pronto a visitarlos”, respondía yo.
Ese cuento era un tesoro. No solo porque hablaba de aventuras, criaturas marinas y coronas, sino porque me ofrecía una idea poderosa: que yo podía ser valiente, que podía liderar, que podía enfrentar lo desconocido con ternura y decisión. Aún guardo ese libro. Y aún, cuando veo el mar, me gusta imaginar que debajo de su superficie sigue existiendo ese mundo al que una vez pertenecí por unas páginas.
Con el tiempo, claro, descubrí que las sirenas no siempre eran dulces ni necesitaban ser rescatadas. Aprendí que su historia era mucho más amplia, mucho más compleja. En la mitología griega, por ejemplo, no eran mitad pez, sino mitad ave, y su canto era letal: hacían naufragar a los marineros que no resistían su hechizo. Luego, la imagen cambió. En el norte de Europa, aparecieron como mujeres-pez, y sus versiones viajaron por todo el mundo.
En América Latina, por ejemplo, tenemos nuestras propias sirenas. La Iara, en las selvas del Amazonas, es una mujer con cola de pez que canta desde los ríos y seduce a los hombres para arrastrarlos a las profundidades. En Colombia, se habla de la Madremonte o de La Sirena de la Laguna, que aparece como advertencia para quienes osan perturbar la naturaleza. Estas figuras encarnan tanto la belleza como el peligro, y suelen estar ligadas a relatos de castigo, deseo o desaparición.
En Tailandia, descubrí otra versión fascinante: Suvannamaccha, la princesa sirena dorada del Ramakien (la versión tailandesa del Ramayana). Ella aparece inicialmente como una enemiga del héroe Hanuman, enviada a detener su misión. Pero al conocerlo, se enamora de él y lo ayuda en secreto. Suvannamaccha no es un simple adorno de la historia, sino una fuerza activa, compleja, que elige su camino. Su imagen se ve a menudo en amuletos, como símbolo de protección y buena suerte.
Y aunque muchas sirenas están asociadas con el amor o la libertad, también habitan el territorio del terror. Su canto es una advertencia. Son las dueñas de lo desconocido, de lo que se esconde bajo la superficie. Hay algo profundamente inquietante en su naturaleza ambigua: no son humanas, pero tampoco monstruos. Son híbridas. Habitan los límites. Y ese misterio les da poder.
Las sirenas han sido usadas como advertencia —de lo que es diferente, femenino, incontrolable—, pero también como promesa de una vida más auténtica, más salvaje, más nuestra. En sus versiones más oscuras, no cantan para seducir, sino para vengar; no nadan libres, sino atrapadas en un ciclo de dolor. Algunas leyendas dicen que sus ojos son tan tristes como el mar en calma, porque están condenadas a soledad eterna. Otras aseguran que son niñas ahogadas, convertidas en espíritus marinos. La línea entre mito y miedo es delgada, y tal vez por eso nos fascinan tanto.
En la cultura popular, sus historias también han cambiado. Desde La Sirenita de Hans Christian Andersen, donde la transformación viene acompañada de dolor y silencio, hasta versiones modernas en las que las sirenas son guerreras, brujas del agua o símbolos queer. Hoy muchas reinterpretaciones —como The Lure, Sirena o Piratas del Caribe— las muestran más complejas: ya no solo enamoradas o peligrosas, sino también solitarias, marginales, valientes.
Creo que esa es la razón por la que siguen tan presentes en nuestra imaginación. Porque las sirenas nos representan en ese estado intermedio que a veces habitamos: entre el hogar y la aventura, entre lo que se espera y lo que deseamos, entre lo que somos y lo que aún estamos descubriendo. Seres que no pertenecen del todo a ningún lugar, pero que tienen el poder de crear uno propio.
Yo, que a los seis años me sumergí en el océano de la fantasía con una sirenita a mi lado, a veces siento que ese cuento fue una profecía amable. No porque haya vuelto a ver delfines saltarines ni porque haya sido coronada en un palacio submarino, sino porque entendí que los mundos que imaginamos también nos ayudan a construir quiénes somos.
Tal vez por eso las sirenas nos siguen cantando.
No para hacernos naufragar, sino para recordarnos que incluso bajo la superficie, en las aguas más profundas y misteriosas, hay espacio para la transformación… y para volver a empezar.