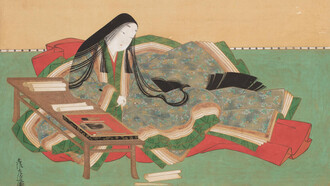Robert D. Keppel, una de las mayores figuras vinculadas a la investigación criminal, define el modus operandi como la forma en la que un criminal opera. Cada delincuente tiene una forma de cometer un delito, desde un asesinato hasta traficar con drogas, pasando por robarle un simple caramelo a un niño.
Ahí reside la importancia del modus operandi en la investigación criminal. Cada asesino, traficante o ladrón de caramelos, lleva a cabo sus actos de una manera determinada, que nos puede dar la información que nos conduzca a su detención.
Ese cómo cometer el crimen debe permitir al delincuente la consecución de tres objetivos: consumar el crimen y que no quede en un intento, consumarlo de manera que su identidad no sea revelada y consumarlo de manera que permita la huida del delincuente. Es por ello por lo que siempre se habla del modus operandi como un elemento funcional del crimen. El modus operandi de un delincuente no es algo rígido e inamovible, sino que es variante y podrá mutar si con ello se logra la consecución de esos tres objetivos.
¿Qué es eso que puede cambiar el delincuente en su manera de proceder para cometer el crimen exitosamente?
La forma en la que selecciona y ataca a sus víctimas en el caso de un asesino, ladrón o violador; las armas o medios que emplean para cometer el delito o infligir daño; las formas de almacenamiento y transporte o de gestión de las comunicaciones en el caso de un traficante; la forma en la que un criminal llega a la escena del crimen y la forma en que la abandona…
Todas son conductas y actos que pueden variar, si el criminal así lo necesita.
Lo que el asesino o el violador quiere hacer es asesinar o violar, no asesinar o violar de una forma concreta y determinada que no se puede cambiar en ningún momento. Lo realmente satisfactorio para el criminal suele ser el resultado, el crimen en sí, no la forma en la que se perpetra.
Cierto es que, en algunas ocasiones, generalmente cuando se trata de asesinos en serie, sí que hay elementos que se repiten en todos los crímenes y que no responden a motivos funcionales. Es más, podría considerarse incluso que son contraproducentes.
Es lo que se conoce como la firma del criminal. Lo que compone la firma del criminal son todas aquellos actos o elementos presentes en la escena del crimen que no responden a motivos funcionales, sino que son una expresión de las fantasías o motivaciones del criminal.
Como digo, la firma suele ir vinculada a asesinos en serie cuyas fantasías o filias los lleva a cometer sus crímenes de una manera específica, o colocando a la víctima en una determinada posición, o dejando algún objeto (véase El Asesino de la Baraja) o directamente llevando a cabo rituales.
Una vez ha quedado clara la diferencia entre la parte funcional (modus operandi) y la parte no funcional (firma) del cómo se comete un crimen, creo interesante hablar sobre uno de los factores que pueden modificar la forma de operar de un criminal.
Son muchos los eventos que se pueden cruzar en el camino de un criminal y hacer que modifique la forma en la que comete sus delitos:
puede acceder a información o materiales que resulten didácticos para sus delitos;
puede desempeñar un oficio que le facilite las cosas (el doctor Harold Shipman asesinó a más de 200 pacientes a los que visitaba en sus casas);
desarrollar una amplia carrera delictiva que le permita mejorar o confiarse y exponerse;
la información que recibe de medios de comunicación; o directamente su estado de ánimo y su salud mental.
Pero de entre todos estos factores, hay uno fundamental en tanto en cuanto decanta la balanza entre fracasar o triunfar como sociedad: la relación del criminal con el sistema de justicia.
Cualquier criminal que haya entrado en contacto con el sistema de justicia y el sistema penal llega a una serie de conclusiones sobre dicho sistema, sobre él mismo, y sobre los motivos que le han llevado a terminar entre rejas. Y es ahí donde deben centrar sus esfuerzos los trabajadores del sistema penitenciario, en influir y condicionar las conclusiones a las que un criminal llega, acerca del por qué ha terminado preso.
El tipo de delincuente que mejor ejemplifica la trascendencia que tiene esta labor son los violadores. En un mundo ideal, una vez que un violador es detenido y encarcelado, debería pasar por una serie de procesos (como la propia privación de libertad, terapias y trabajo en el control de impulsos y gestión de emociones) que le llevasen a reflexionar y a comprender, que lo que hizo es totalmente reprochable y que no debe volver a hacerlo, por lo que saldrá a la calle totalmente reinsertado.
En un mundo un poco menos idílico, tal vez el violador salga a la calle y no vuelva a cometer ningún crimen simplemente por miedo a volver a ser encarcelado.
Desafortunadamente, en el mundo en el que vivimos, algunos violadores toman una tercera vía. La mayoría de los violadores dejan con vida a sus víctimas, y el testimonio de estas termina siendo clave para su identificación y posterior detención.
Esto lleva a que la única conclusión que algunos violadores sacan de su contacto con el sistema de justicia sea la siguiente: “Si la víctima hubiese muerto, no habría testigo y yo estaría en la calle. Lo tengo en cuenta para la próxima”.
Es así, como el sistema de justicia puede convertir a un violador en un asesino.