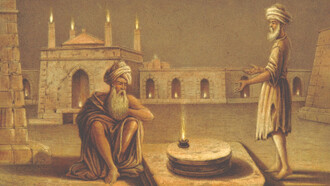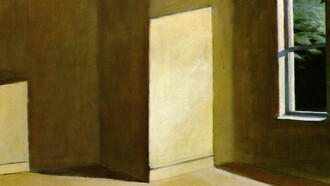Manuel María Cambronero García nace en Orihuela el 5 de febrero de 1764, en el seno de una familia acomodada con antepasados relevantes en el campo de la milicia y la abogacía. Tras mostrar una precocidad fuera de lo común (cursó estudios jurídicos en su ciudad natal, se casa a los diecisiete años y ocho después tiene cinco hijos, a los veinte alcanza el doctorado en ambos Derechos y es catedrático de la Universidad oriolana) marcha a Madrid para ampliar estudios jurídicos en la Academia de Santa Bárbara.
Ejerció como abogado de los Reales Consejos (se colegió con el número 2378 en el año 1791) y fue profesor de la Real Academia de la Concepción de Madrid, logrando situarse como uno de los grandes juristas y políticos que desarrollan su labor durante la crisis del Antiguo Régimen español. Ya durante sus primeros años de magistrado, Cambronero participó activamente en la vida político-social y contribuyó a las actividades de las instituciones culturales de la época: en 1794 fue socio de la Sociedad Económica Matritense y en 1801 fue académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Cambronero llegó a Valladolid en 1798 como oidor de su Chancillería desde la secretaría de la presidencia del Consejo de Castilla. Allí fue recibido, en su condición de presidente interino de la Chancillería, por Napoleón Bonaparte cuando éste llegó a la ciudad castellana en enero de 1809.
Sus convicciones políticas hicieron que enseguida tomase partido por el nuevo sistema de gobierno que Bonaparte instauró en España, como también hicieron los miembros de su círculo más próximo, entusiastas de las reformas político-administrativas francesas. Y su participación directa en la administración bonapartista en España fue reconocida por José Bonaparte que inmediatamente (entre marzo y diciembre de 1809) lo nombra miembro de su Consejo Privado, consejero de Estado y del Real Consejo de Hacienda, miembro de la comisión encargada de adaptar el Código Civil Napoleónico a España, vocal del Tribunal de Comercio, presidente de la Sección de Justicia y Negocios Eclesiásticos, vocal de la Junta Suprema de Sanidad y vocal de la Comisión de Títulos Nobiliarios y Rehabilitaciones.
Participó en la Comisión encargada de adaptar y aplicar el código civil francés a España y fue nombrado Ministro de Justicia interino para Andalucía, desde el 1 de febrero de 1810 hasta el 13 de mayo de ese mismo año. En ejercicio del cargo redactó Cambronero una circular dirigida a los integrantes de la judicatura andaluza donde les daba las directrices oportunas ante la instauración del régimen bonapartista. También fue nombrado miembro de la Junta Suprema de Sanidad, creada por decreto de 10 de diciembre de 1810, a la que le fue asignada la función de “velar sobre la policía del ramo y de la salud pública”, así como la organización de la medicina, la cirugía y la farmacia, enmarcada dentro del contexto más amplio de la política josefista de reordenar la vida cultural y científica española.
Tras la vuelta del absolutismo de Fernando VII, Cambronero optó por exiliarse a Francia como hicieron otros muchos afrancesados y fue uno de los personajes más activos en fomentar la comunicación y unión de todos los exiliados españoles. Su estancia al otro lado de los Pirineos le dio la oportunidad de acercarse a la obra de filósofos europeos como Bentham, pensador de gran influencia en el primer liberalismo español.
A su regreso a España en 1820, Manuel María Cambronero se instaló como abogado en la Villa y Corte, llegando a ser considerado “el mejor abogado de Madrid”, al que acudían los grandes propietarios y la nobleza, y formó en su bufete a buen número de abogados y políticos protagonistas de la vida pública española del siglo XIX. Su asesoramiento jurídico también alcanzó al ámbito económico ya que en 1822 formó parte de la comisión que la Junta General de Accionistas del entonces Banco de San Carlos nombró para intentar recuperar la situación crítica de la institución mediante el reconocimiento de los derechos y acciones del Banco antes de la revolución. En esa comisión, Cambronero colaboró en la redacción del escrito que sería presentado a las Cortes en nombre de la Junta General de Accionistas a propósito de la enajenación de fincas adquiridas por la entidad bancaria.
Gracias a sus intervenciones como accionista del Banco, Cambronero fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de San Carlos en la Junta General celebrada el 15 de octubre de 1823. Formó parte de dicha Junta hasta 1828 y de 1830 a 1833 fue consultor del Banco, entonces denominado "Español de San Fernando". Esta colaboración fue especialmente significativa con el gabinete de Manuel González Salmón (secretario interino de Estado desde el 19 de julio de 1826 hasta el 20 de enero de 1832), cuando se aprecia la presencia de hombres procedentes de las filas de afrancesados y liberales moderados y es precisamente gracias a ellos a quienes se deben algunas de las reformas del último período fernandino, como el Código de Comercio de 1829, la creación de cátedras de Botánica, la Bolsa de Madrid o la reglamentación de los estudios de Medicina y Cirugía.
La generación de Cambronero, procedente de la cultura de la burocracia de la Ilustración, renovada por la experiencia napoleónica, supo adaptarse al último absolutismo español, la denominada “década ominosa”, y llevar a cabo las reformas administrativas necesarias de un régimen en vías de extinción.
Su ausencia de nuestro país se prolongó hasta el Trienio Liberal que supuso para Cambronero, al igual que ocurrió con otros afrancesados exiliados en 1814, el nombramiento por Fernando VII para el desempeño de varios cargos en su administración, nuevamente de signo absolutista.
En esta época ocupó el cargo de ministro honorario del Supremo Consejo de Hacienda, secretario del de Castilla, fiscal y auditor de Guerra. La consideración real hacia él se mostró al incluirle como miembro en más de una comisión nombrada por los gobiernos fernandinos. Así, su nombre aparece en enero de 1833 entre los elegidos para formar parte de una comisión encargada de la organización de los ayuntamientos y en julio de ese mismo año como miembro de otra comisión creada con el fin de proponer al Consejo de Ministros las medidas conducentes a conciliar los intereses de España con las exigencias de Inglaterra respecto a sus reclamaciones para que se acabara con el comercio fraudulento de esclavos negros en Cuba.
Pero quizá su labor más importante en esos años se centra en su participación en la incipiente labor de codificación. Fue a finales del reinado de Fernando VII cuando se aprobó el Código de Comercio y de su elaboración formó parte Manuel María Cambronero como miembro de la comisión encargada de redactar el citado Código, encabezada por Pedro Sainz de Andino, nombrada el 25 de enero de 1828. Él se ocupó de la redacción del Libro III que llevaba por título De los contratos comerciales en general y debía contemplar “todos los tratos y obligaciones ordinarias de comercio, como compras, fianzas, préstamos, depósitos, comisiones y mandatos y los cambios”.
Finalmente, el Código fue aprobado, aunque con modificaciones respecto a este plan primigenio de Sainz de Andino. La colaboración de Cambronero en el proceso codificador español no se limitó al Código de Comercio pues el 9 de mayo de 1833 Fernando VII le encargó la formación del Código Civil. En esta tarea se encontraba ocupado Cambronero cuando le sorprendió la muerte en 1834. A pesar de lo poco avanzado en el proyecto, el trabajo realizado por el jurista oriolano fue reconocido por la comisión que redactó el Proyecto de Código Civil de 1836, tal y como se señala en su preámbulo.
Manuel María Cambronero es autor de obras jurídicas como Ensayo sobre los orígenes, progreso y estado de las leyes españolas. Plan de una obra de jurisprudencia nacional (1803); La institución de los mayorazgos examinada histórica y filosóficamente, con un proyecto de ley para su reforma (1820).
Se le atribuye también, pese al anonimato de la edición, Los principios de la Constitución española y los de la justicia universal aplicados a la legislación de señoríos o sea concordia entre los intereses y derechos del Estado y los de los antiguos vasallos y señores. Precede un discurso histórico-legal sobre la feudalidad y los señoríos en España, dedicado a las Cortes por un jurisconsulto español (1821).
Asimismo, fue el redactor de una consulta hecha por Fernando VII sobre la sucesión a la Corona, precisamente en el momento en que la determinación de ésta fue crucial para la historia de España: Consulta y respuesta jurídica acerca de una cuestión muy importante de derecho español, con un proyecto de interpretación auténtica de nuestras leyes sobre ello (1821); e igualmente de unas Observaciones sobre el Código de Procedimiento Criminal (1822).
Poco conocida es la pertenencia de nuestro personaje a la denominada “Segunda escuela poética salmantina” que prosperó a finales del siglo XVIII en la ciudad del Tormes. Acaudillada en un primer momento por José Cadalso y luego por Juan Meléndez Valdés, sus principios eran los de una poesía filosófica e ilustrada de carácter pragmático y sus géneros preferidos eran los que pretendían reformar las costumbres humanas individuales o sociales: fábula, epigrama, sátira y el poema filosófico o didáctico, aunque también cultivaron la poesía pastoril. Estos principios fueron expuestos en la Epístola de Jovellanos.
La mayoría de sus componentes adoptaron algún seudónimo: fray Diego Tadeo González (Delio) José Cadalso (Dalmiro), Juan Meléndez Valdés (Batilo o Meliso), Juan Pablo Forner (Amintas), José Iglesias de la Casa (Arcadio), Gaspar Melchor de Jovellanos (Jovino), Juan Fernández de Rojas (Liseno), Andrés del Corral (Andrenio), Ramón Cáseda (Hormesindo), Pedro Estala (Damón), León de Arroyal (Cleón), Salvador de Mena (Melanio), el P. Alba (Albano), Eugenio Llaguno y Amírola (Elpino)…El de Cambronero era Fabio. quien, durante sus primeros años de magistrado, e incluso durante el común exilio de la mayoría de ellos, mantuvo los vínculos iniciados en la Universidad salmantina con este círculo de los intelectuales más destacados de su tiempo. Con tal seudónimo se le dirige Meléndez Valdés en la Oda XXXI que dedica a Cambronero en 1813 “por su sensibilidad y amor a la patria”.
Nuestro ilustre jurista publica en 1826 Fábulas originales y morales (firma como D. M. M.C. y O., Madrid, Imprenta de D. Norberto Lorenci). Años después, Cambronero aparece firmando en publicaciones al mismo nivel de plumas de máxima relevancia como en la Corona fúnebre, dedicada a la memoria de la Duquesa de Frías, publicada en 1830, y donde colaboran con otras composiciones poéticas -además del propio Manuel María- Donoso Cortés, el Duque de Frías, Mariano José de Larra, Francisco Martínez de la Rosa, Juan Nicasio Gallego, Eugenio de Tapia, Ramón López Soler, Manuel José Quintana, Ventura de la Vega, Alberto Lista, Ángel de Saavedra, Diego Colón y Juan Bautista Arriaza.
El capítulo de honores y distinciones concedidos a Cambronero registra una amplia relación: presidente de la Real Academia de Derecho Público Santa Bárbara, miembro honorario de la Real Academia Greco-Latina Matritense, Real Academia de la Historia, presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, secretario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, presidente de la Academia de Jurisprudencia, Comendador de la Real Orden de España instaurada por José I y Caballero de la Orden de Carlos III por decisión de Fernando VII.
En definitiva, Manuel María Cambronero es un personaje relevante de la España ilustrada que luchó por la modernización de las estructuras del Estado absolutista y dejó su impronta en toda la legislación aprobada durante el régimen josefino y la segunda etapa de Fernando VII.
Bibliografía
José Antonio López Nevot, Cuestión señorial y arbitrismo en la España del Trienio liberal: observaciones sobre un proyecto de ley de Manuel María Cambronero (1765-1834), Revista de Estudios Histórico ¬Jurídicos, 27 (2005).
Juan López Tabar, Manuel María Cambronero (1764-1834): avatares de un jurista en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001.