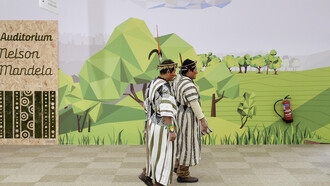Propuestos desde enfoques y marcos teóricos diferentes, los conceptos de “imperialismo” y “colonialidad” constituyen una crítica a las formas de dominación que configuran el sistema-mundo actual. Este artículo se propone explorarlos sucintamente en vistas a comprender el orden global contemporáneo y sus modos de ejercicio de la dominación.
Hace más de cien años, en su célebre obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin observaba que –en aquel entonces– diversos pensadores dedicados a la reflexión política y económica de diferentes partes del mundo caracterizaban ese momento histórico como una fase superior del capitalismo a la que dieron en llamar imperialismo. Se decía que el capitalismo en ese momento de desarrollo había seleccionado “a un puñado de países excepcionalmente ricos y poderosos (...) para que saqueen el mundo entero”, lo que había dado paso a una etapa que Lenin se propone describir en detalle. Una de las características del imperialismo es, según el autor, la concentración de la producción en empresas de cada vez mayor tamaño y, al mismo tiempo, la formación de monopolios (la competencia se vuelve monopolio).
De este modo, afirma que:
No estamos ya ante una lucha competitiva entre grandes y pequeñas empresas, entre empresas técnicamente atrasadas y empresas técnicamente avanzadas, sino ante el estrangulamiento por los monopolistas de todos aquellos que no se someten al monopolio, a su yugo, a su arbitrariedad.
(Lenin, 1916: 17)
Al mismo tiempo, dice Lenin que en esta etapa del capitalismo el éxito económico se desplaza desde la actividad estrictamente comercial (basada en el uso de la experiencia técnica en pos de la identificación de las necesidades y los deseos de los consumidores) hacia el hacer especulativo-organizativo. Este último descansa en una estimación o incluso en “simplemente intuir, el desarrollo organizativo y las posibilidades de que se produzcan determinados contactos entre las empresas y los bancos”. En el caso de las instituciones bancarias, esta etapa lleva a la desaparición de los bancos pequeños y medianos, y a la concentración de una cantidad cada vez mayor de operaciones por parte de las entidades de gran tamaño: los bancos también se vuelven monopolios.
En este nuevo capitalismo, la exportación de bienes se ve reemplazada por la exportación de capital y las asociaciones monopólicas (decía Lenin: cárteles, consorcios, trusts y –podemos agregar nosotros– empresas multinacionales) se reparten, primero, el mercado doméstico y, luego, dan paso a la formación de un mercado mundial. El reparto del mundo entre las grandes potencias es otro de los rasgos que caracterizan a este período. En este sentido, afirma el autor que el imperialismo es “una época peculiar de la política colonial mundial” basada en la opresión colonial y en el estrangulamiento financiero de las enormes mayorías de la población del planeta por parte de un pequeño número de países considerados mundialmente como más desarrollados.
Hasta aquí hemos revisado muy brevemente las ideas de Lenin sobre el imperialismo. Realizaremos, a continuación, un salto histórico: hacia fines del siglo XX, diversos pensadores (Aníbal Quijano, Walter Mignolo y Nelson Maldonado-Torres, entre otros) han propuesto el concepto de colonialidad para referirse a la persistencia de estructuras de poder colonial en el mundo actual, incluso después de la independencia formal de las colonias. De este modo, estos teóricos sostienen que el sistema-mundo contemporáneo está lejos de haberse liberado de las formas estructurales de dominación por parte de las potencias.
En “Colonialidad y modernidad-racionalidad” (1992), Quijano definió al colonialismo como “una relación de dominación directa, política, social y cultural de los europeos sobre los conquistados de todos los continentes”. Se trata –en términos del autor– de la dominación formal y explícita de unos países sobre otros que culminó con las sucesivas declaraciones de la independencia de esos territorios históricamente usurpados. La primera región que logró desprenderse del yugo colonial fue el continente Americano.
No obstante, afirma Quijano que la dominación de esas potencias persiste hasta nuestros días bajo nuevas formas. De este modo, define la colonialidad como una matriz de poder global originada en el colonialismo que persiste hasta nuestros días en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Esto lo lleva a sostener que el orden mundial actual está articulado, por un lado, bajo la concentración de los recursos del mundo en manos de una selecta élite global y, por otro, en base a la construcción de la idea de que la cultura europea es un modelo cultural universal que configura el modo de vida de los demás pueblos y países del mundo. Esto quiere decir que, con el devenir histórico, se ha ido conformando una “europeización cultural” que funciona de forma aspiracional en el imaginario de los pueblos no-europeos.
Es así que el estado actual de dominación de un sector –altamente privilegiado– de Estados Unidos y de Europa Occidental sobre el resto del mundo descansa en el control de dos grandes tipos de recursos: por un lado, los recursos materiales (territorio, empresas, acciones, en fin: recursos económicos en general) y, por otro, los imaginarios sociales que llevan a que una gran cantidad de personas y pueblos del mundo encuentren en Europa (una Europa: la Occidental) un modelo cultural a imitar. El resultado es obvio: una desvalorización de lo propio y la idealización acrítica de lo otro. Este conjunto de ideas proviene de la eficacia de los mecanismos de producción y reproducción de hegemonía promovidos, sobre todo, por las industrias culturales.
Este mundo en el que vivimos está estructurado a partir de profundas desigualdades. La dominación de unos sobre otros es, actualmente, multidimensional pues se ejerce tanto en la esfera económica y geopolítica como, asimismo, en base a la persistencia de jerarquías culturales, raciales, epistémicas y ontológicas entre los pueblos del mundo. Frente a este panorama, volver sobre las ideas de autores y perspectivas teóricas que nos permitan obtener una comprensión más profunda de las formas actuales de dominación no sólo es posible sino, también, apremiante.