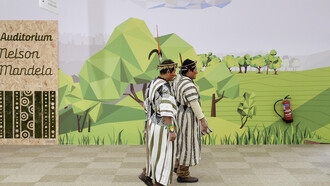Resulta difícil o anacrónico comprender Latinoamérica si uno se atiene a los marcos interpretativos tradicionales de la geopolítica. En la época contemporánea, el continente ha sufrido un auténtico remodelaje estructural, respondiendo a un nuevo tipo de matriz estratégica y de conflictividad. Su desciframiento, ausente en general en los espacios de análisis y formación, es tanto más esencial y obliga a una costosa actualización intelectual.
Primer materialismo geopolítico
Kautilya, luego Tucídides, Maquiavelo, Hobbes, Clausewitz y Schmitt proporcionaron herramientas racionales para describir la esencia de la política y las relaciones de poder que forjaron la historia. Para estos autores, así como para otros, la arena global es, de modo general, materialista. La búsqueda de potencia, el conflicto y la designación de lo que es enemigo y ajeno a la comunidad son consustanciales a la formación de lo político. Si bien las correlaciones de fuerza son un medio privilegiado para que una comunidad política se desarrolle, constituyen al mismo tiempo un fin, es decir una razón de ser en nombre de la cual construir su esencia y su causalidad.
El enfoque de la guerra, ya sea de naturaleza económica, política, militar, psicológica, cultural, o resultado de la combinación de estas diversas modalidades, se ha inscrito tradicionalmente en esta premisa conceptual. Aunque numerosos sesgos han limitado el continuum existente entre estos campos de confrontación practicados por las potencias, la historia muestra que se han aplicado de manera integrada y con diferentes intensidades en las fricciones y de las correlaciones de fuerza. El ejercicio de la guerra implica, además, dos supuestos: identificar claramente las entidades políticas con las cuales confrontarse, así como los enemigos o las hostilidades presentes; caracterizar las voluntades que se oponen y los medios ofensivos movilizados.
El giro estratégico del siglo XX
Este entorno se transformó a principios del siglo XX. Por un lado, los modos operativos de la guerra siguieron la evolución de los entornos culturales y tecnológicos, en particular los que fueron impulsados por la segunda revolución industrial y el nacionalismo. La conflictividad se amplió, alcanzando a finales de siglo una dimensión “sin límites”, haciendo eco a la perspectiva de Unrestricted Warfare formulada por China a finales de la década de 1990.
Pero, en realidad, fue mucho antes, a principios del siglo XX, cuando se produjo una doble ruptura política y estratégica. El imperio británico victoriano, alcanzado y repelado desde finales del siglo XIX por el auge de los Estados Unidos, se embarcó entonces en el proyecto de crear un imperium angloamericano. Esta iniciativa, de carácter etnopolítico y supremacista, amalgamó nuevas culturas de combate y redefinió los puntos de referencia habituales de la guerra, de la designación del enemigo, de la influencia y de la segmentación de los ámbitos de combate. Supuso una ruptura cualitativa al sentar las bases de un materialismo dialéctico, es decir, una modalidad de guerra basada en la triangulación de la conflictividad y la explotación estratégica del choque provocado.
Al hacerlo, los golpes asestados a sus objetivos tuvieron la particularidad de realizarse en otro terreno y escapar a la lógica amigo-enemigo que constituía la base del materialismo geopolítico anterior. Las sociedades afectadas se vieron entonces sumidas en una desorientación que les impidió emprender cualquier reflejo estratégico, calibrado sobre la verdadera naturaleza del adversario.
América Latina
América Latina, y en realidad América en su conjunto, es precisamente el fruto de esta nueva era estratégica. Cinco secuencias ilustran la remodelación del continente mediante el enfoque que acabamos de mencionar.
1898: la victoria de los Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense proyecta su poder a escala mundial. El conflicto se desencadena por el sabotaje del Maine en Cuba, en el contexto de la entrada de los grandes empresarios económicos en la arena política estadounidense, en particular JP Morgan, Carnegie, Mellon y Rockefeller. La república norteamericana se ve entonces infiltrada por las Round Tables y el Council on Foreign Relations, dando lugar a la formación de un establishment angloamericano capaz de instrumentalizar su “destino manifiesto”. En 1913, Woodrow Wilson es el primer mandatario controlado de cerca o lejos por este establishment. Se crea un vasto conglomerado operativo que gravita en torno al Council on Foreign Relations en los Estados Unidos y a Chatham House (Royal Institute of International Affairs) en el Reino Unido.
1948: Los disturbios del Bogotazo en Colombia son provocados secretamente por la CIA y Fidel Castro con el fin de reificar al enemigo comunista y empujar a las naciones del continente hacia la órbita de Washington. George Marshall preside la Conferencia Panamericana que da origen a la Organización de los Estados Americanos y apunta la amenaza comunista. El antagonismo de la Guerra Fría es intencionalmente exacerbado y se instrumentaliza con el fin de activar una triangulación favorable a Washington.
1952: Fulgencio Batista es instalado en el poder en Cuba por los Estados Unidos. Es deliberadamente apartado en 1959 para dar paso al triunfo de la figura revolucionaria de Fidel Castro, reclutado por la CIA. Las operaciones de Bahía de Cochinos (1961) y la crisis de los misiles (1962) son teatralizadas para sellar el apoyo de la Unión Soviética a Cuba y galvanizar el castrismo como cabecera regional de la amenaza comunista. Cuba se convierte entonces en un proxy de Washington y desestabiliza todo el continente con su agenda revolucionaria. Paralelamente, la Alianza para el Progreso y otras iniciativas imitan una pseudo-cooperación continental al servicio del desarrollo y de la lucha anticomunista.
1969-1990: La lucha castrista-revolucionaria, el intervencionismo militar y económico, así como las redes de narcotráfico se propagan a escala regional. Estos tres componentes desestabilizan las repúblicas latinoamericanas y dan lugar a reacciones militares, acompañadas por Washington en nombre de la lucha antisoviética y el restablecimiento de la seguridad. Cada ciclo de crisis desencadena un efecto de trinquete en materia de dependencia económica. La fuga de capitales y de recursos humanos hacia el norte (exilio y emigración) va acompañada de la conquista de los mercados por parte de las entidades norteamericanas. Se activa un marco estructural de guerra sistémica encubierta y de dependencia en torno a las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, BID), la Comisión Trilateral y el MERCOSUR.
1990-actualidad: La amenaza comunista es reciclada en el polo castro-chavista formado por Cuba y Venezuela. La llegada de Hugo Chávez en 1998, como reacción contraria a la agenda neoliberal, es favorecida en la sombra por Washington para establecer un polo antagonista al imperium norteamericano. El establishment angloamericano completa su cerco cognitivo y mediático. Enmarca el sistema partidista e ideológico y orienta las repúblicas hacia regímenes de “democracia administrada” en los cuales las oposiciones resultan infiltradas y controladas. Figuras como Vargas Llosa, Agustín Antonetti, Maria Corina, Luis Fernando Camacho, Agustín Laje, Jair Bolsonaro, Javier Milei, ubicadas a la derecha del espectro político, forman parte de esta trama modelada. Otras a la izquierda, tales como Cristina Kirchner, Rafael Correa, Luiz Lula da Silva, Gabriel Boric, Evo Morales, Gustavo Petro y muchos otras, cercan el terreno del otro lado del espectro ideológico.
Balance estratégico
Es importante resumir la arquitectura estratégica subyacente a este remodelaje. Este último llevó las naciones sudamericanas a niveles muy diversos de destrucción, vasallaje o dependencia. Mientras algunos países se encontraban a la cabeza de las naciones desarrolladas en la década de 1900 (Cuba, Argentina, Venezuela), hoy en día el continente está más marginado en el escenario global. El ingreso de China, si bien reconfigura algunos equilibrios, perpetúa esta dependencia y no modifica esta perspectiva estratégica.
En ningún momento, las élites sudamericanas pudieron aprehender el verdadero diseño estratégico que las acorralaba y las tenía como blanco. No entendieron que la pinza estratégica que actuaba, por un lado mediante la desestabilización revolucionaria y, por otro mediante el intervencionismo militar, tenía como objetivo final usurpar su armazón constitucional y debilitarlas. Esta confusión de las interpretaciones fue posible gracias a la desaparición del enemigo schmittiano y de la acción bélica ejercida mediante un sistema conflictivo, más que por una fuerza cinética binaria y claramente distinguible. No se libró ninguna guerra militar en nombre de este remodelaje, sino sobre todo un conjunto de enfoques indirectos, sigilosos y triangulares, cuya ventaja estratégica se buscó y explotó sistemáticamente.
El retraso en la percepción del escenario estratégico y de las hostilidades emprendidas por el establishment angloamericano es una condición sine qua non de esta guerra sistémica. Un vasto sistema de influencia, basado en los medios de comunicación, los think-tanks, las ONGs, las universidades, los servicios de inteligencia, el sector privado y los agentes gubernamentales, mantiene firmemente un cerco cognitivo para encubrir esta arquitectura. Además, su tiempo lento de ejecución escalonado durante varias generaciones, tiende a crear un efecto “geostático” que dificulta la percepción del esquema ofensivo.
Nuestra reflexión se centra aquí en América Latina, pero es válida en gran medida para otros continentes, ya que la iniciativa angloamericana se desplegó a nivel planetario. Como manifestación de este profundo velo perceptivo, la mayoría de los observadores del continente americano, en particular Marie-Danielle Demélas, Gérard Chaliand y Alain Rouquié, por citar solo algunos autores francófonos, o también Juan Bautista Yofre, Marcelo Larraquy, Hugo Gambini y Ariel Kocik en el ámbito hispanohablante, no han discernido completamente esta arquitectura y han aplicado un marco de interpretación realista convencional.
La era estratégica actual, además de su gramática anterior, se volvió post-clausewitziana y post-schmittiana, apelando un profundo aggiornamento estratégico.