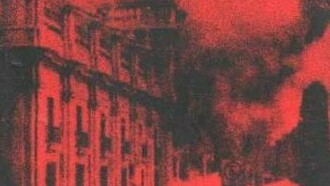Para este artículo me he propuesto re-formular la famosa ley de Gresham, pues, su expresión más conocida: “El dinero malo expulsa al bueno de la circulación”, no es más que una exposición falaz de lo que verdaderamente sucede en la realidad económica.
Y por hacer una alusión a la historia del pensamiento económico, cosa que contribuye bastante a la compresión del tema del artículo, me gustaría mencionar el trabajo de Murray Rothbard “Historia del pensamiento económico” [volumen 1] en el cual se expone el proceso de conformación histórica de esta ley de Gresham que Rothbard rastrea desde los griegos clásicos (puntualmente, Aristófanes en “Las ranas”, de manera llamativa –por cierto–, pues era un satírico y no un filósofo); pasando por Nicolás de Oresme, primero en exponer seriamente la ley, en su obra “Tratado sobre el origen, naturaleza, ley y alteraciones de la moneda“; luego pasamos a Nicolás Copérnico (sí, el astrónomo) en una de sus facetas menos conocidas con su escrito titulado “Monetae cudendae ratio” y, finalmente, llegamos a Sir Tomas Gresham, persona en honor a la cual esta ley que nos proponemos diseccionar adquirió su nombre en su libro “Memorandum for the Understanding of the Exchange”; aunque en realidad tal libro es autoría de Sir Tomas Simth, asociado de Gresham.
Sin más, vamos con el abordaje de esta ley.
Expresión correcta de la ley
Entonces primero analizamos los términos utilizados banalmente para expresar la ley: “dinero malo” y “dinero bueno”. Estos son incorrectos, y además, buscan ocultar el porqué real del suceso que esta ley busca explicar: el que un tipo de dinero abunde en el comercio cotidiano, mientras que otro tipo de dinero, al contrario, disminuya sus existencias considerablemente (hasta desaparecer en casos extremos) a partir de que el primero reemplace al segundo tipo de dinero como medio general y comúnmente aceptado de intercambio1.
En realidad el “dinero malo” vendría siendo dinero sobrevalorado artificialmente por el gobierno; y el “dinero bueno”, su opuesto, no es más que dinero infravalorado artificialmente por el gobierno. En este caso la palabra “artificial” adquiere el significado de: “Al margen de las valoraciones subjetivas de los agentes catalácticos2 que, actuando en el mercado, determinan voluntariamente los precios de los bienes y servicios que en él se intercambian. Pues, en realidad, esta situación en la cual un tipo de dinero saca a otro de circulación, halla su causa en el control de precios gubernamental, entonces no es más que un caso particular de este escenario tan común a lo largo de la historia3.
Cuando se instaura el control de precios, siempre, un bien se sobrevalora en términos de otro bien, es decir: se le imputa un precio oficial (decretado como legalmente obligatorio por el gobierno) mayor al precio real del mismo(su precio de mercado en términos del otro bien); lo cual lleva implícito que el otro bien, por el cual se intercambia el primero, es infravalorado, es decir: se le imputa un precio oficial menor a su precio real.
A efectos del objetivo principal de este artículo solo mencionaremos una de las consecuencias del control de precios4: La escasez del bien infravalorado que se provoca en el mercado a partir de tal control en marcado contraste con la abundancia, relativa, del bien sobrevalorado. Pues: si, por ejemplo, en un determinado momento en dos mercados A y B, impera un tipo de cambio de la plata y oro, en ambos mercados, de 17:1 en donde 17 onzas de plata se intercambian por 1 onza de oro; y si posteriormente aparece un desequilibrio en el tipo de cambio de estos tipos de dinero en estos mercados, tal que la plata y el oro en el mercado A se cambien a un ratio de 16:1 (16 onzas de plata compran una onza de oro) y mercado B el ratio de cambio sea de 17:1.
En este contexto los agentes económicos, en busca de obtener un beneficio, se aprovechan de la disparidad cambiaria en estos mercados para el oro y la plata y ya que el oro es más caro, con respecto a la plata, en el mercado B que en el mercado A los individuos de los dos mercados comprarán oro en A para luego venderlo en B a un precio más alto embolsandose la diferencia, de 1 onza que constituye su beneficio, esto producirá una disminución de la oferta de oro en el mercado A, lo cual incrementará su precio, ceteris paribus; y en el mercado B la afluencia de oro proveniente del mercado A hará aumentar su oferta y, a la inversa que en A, su precio deberá disminuir.
Finalmente, las transacciones continúan hasta que se llega a la igualdad en tipos de cambios en ambos mercados A y B punto en cual ya no es posible obtener una ganancia a partir de comprar oro en A para venderlo posteriormente en B, ya que el oro tiene, ahora, el mismo precio en ambos mercados.
El mercado, como vemos, iguala los precios de los bienes en diferentes ramos del mismo, los agentes económicos buscando beneficios, eliminan toda disparidad cambiaría al ajustar las ofertas y demandas relativas para un mismo bien en diferentes segmentos de un mercado tal que, al final, toda diferencia de precio sea sólo transitoria y no definitiva5.
¿Pero qué sucede si este “mecanismo”6 por alguna razón no puede operar con normalidad? Bueno, veámoslo aplicado al tema que estamos estudiando. Partamos de la situación inicial del ejemplo anterior tal que: en el mercado A del país Thule, impera un tipo de cambio de la plata y oro de 17:1 y lo mismo sucede en el mercado del país B del país Ruhr.
Supongamos que el país Thule, su gobierno, decreta un tipo de cambio oro-plata de 16:1 (16 onzas de plata compran 1 onza de oro) tal que la plata resulta sobre-valorada pues ahora se requiere, exactamente, 1 onza menos de plata para adquirir una onza de oro; y lo opuesto sucede con el oro que fue infra-valorado al ser capaz ahora de adquirir menos plata que antaño. Ya que en el país del mercado B, Ruhr, su gobierno no aplicó controles de precios, ahí los metales son valorados de acuerdo con lo que dicten las valoraciones subjetivas de los demandantes de oro y plata y el antiguo tipo de cambio de 1 onza de oro por 17 onzas de plata, aún existe, por lo tanto el oro, naturalmente, tenderá a dirigirse desde el mercado A hacia el mercado B, pues: su relativa baratura en A con respecto a B vuelve conveniente efectuar su compra en A, para posteriormente venderlo en B, embolsándose los vendedores de monedas, en consecuencia un beneficio neto de 1 onza de plata.
Claro, si las cosas transcurriesen normalmente, esto es: si hubiese verdadero libre mercado7 no tendría porque esta disparidad ser alarmante, pues la búsqueda de beneficios saldaría cualquier desequilibrio cambiario. Pero cómo esta diferencia cambiaria del oro y la plata en estos mercados es fruto de la *intervención estatal, entonces, la diferencia jamás será eliminada, pues: al no poder venderse el oro en el mercado A de Thule a un precio que las partes libremente acuerden, este saldrá constantemente del país rumbo al mercado B de Ruhr donde no está artificialmente infravalorado. Es más, llegará un punto en el cual la reducción de la oferta de oro en A será tal que el gobierno de Thule dirá algo como: “Hay una falta considerable de oro en la economía, este ya no se ve en el comercio mundano, la plata lo ha, pues, reemplazado como dinero en nuestro país”.
Y, razón no le faltaría, pero esa no es más que la consecuencia principal de sus políticas intervencionistas de control de precios. Ahora el oro quedará en el país de Ruhr, pues ahí si que es apreciado como la gente realmente lo valora; y si existe aún oro en el país de Thule, no será como moneda, sino que solamente se atesorará, siendo empleado con fines industriales o de ornamento.
Por lo tanto, vemos, a modo de conclusión, que: no es que el dinero “malo” saque al bueno de circulación, sino que, en realidad, el dinero sobrevalorado artificialmente por el gobierno elimina de circulación al infravalorado artificialmente por el mismo gobierno.
Notas
1 Este concepto de dinero ya lo he empleado en diversos artículos anteriores.
2 Sobre la cataláctica véase: Ludwig Von Mises “La acción humana”, cuarta parte.
3 Sobre los controles de precios en perspectiva histórica véase: Robert Schuettinger y Eamonn Butler “4000 años de controles de precios y salarios”.
4 Para profundizar en el control de precios teóricamente véase: Ludwig Von Mises “La crítica del intervencionismo”, primera parte, capítulo 5.
5 Aunque por supuesto que mi exposición fue realizada de manera sobre simplificada.
6 Resaltar las comillas, en este caso, fuertemente no está de más, pues, como el mercado no es nada “automático” sino que es producto de la autodeterminación de las personas realmente no es ningún mecanismo el que lleva a la igualación de los precios de un mismo bien en los distintos mercados en los cuales este se intercambia.
7 Este tema, que debe concebirse como libre mercado verdaderamente, lo abordaremos más adelante.