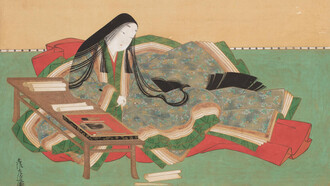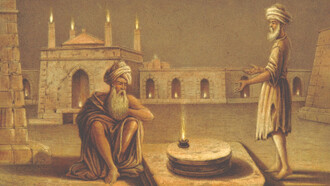Cuando hablamos de literatura gótica, resulta inevitable remontarnos a esos enigmáticos e imponentes castillos repletos de misterio, pasillos escalofriantes e inquietudes perturbadoras. Tan perturbadoras como sus habitantes, me atrevería a decir. Basta con pensar en Drácula de Bram Stoker (1897) o, si nos remontamos más a los inicios de este estilo, El castillo de Otranto de Horace Walpole (1764), considerada la primera novela gótica.
La literatura gótica es un género que surgió en Inglaterra en el siglo XVIII. Inspirado en la arquitectura gótica y con influencia del Romanticismo, los ambientes lúgubres, sombríos y misteriosos predominan en los textos de este estilo. Castillos, monasterios, cementerios, lugares en ruina; los escenarios que destacan por su entorno tenebroso son, sin dudas, los predilectos. Además, la presencia de lo onírico y lo irracional presenta personajes que se enfrentan con fuerzas inexplicables y sobrenaturales. La realidad entra en conflicto con aquello que está más allá; con aquello que no se puede explicar mediante la razón.
Ahora bien, ¿podríamos decir que la literatura gótica está presente hoy en día en narraciones contemporáneas? ¿O acaso es menester remontarse siglos atrás para poder leer escritos de este calibre?
Quien guste de lo clásico seguramente indagará en aquellos años pasados en los cuales lo gótico tuvo su auge. Sin embargo, en la actualidad podemos encontrar reminiscencias de esa literatura oscura y enigmática en autoras modernas como Mariana Enríquez, quien se destacó como escritora, periodista y docente argentina.
Mariana Enríquez nació el 6 de diciembre de 1973. Se licenció en Comunicación Social y hoy en día es reconocida por su contribución al género del terror en la denominada “nueva narrativa argentina”. Entre sus obras célebres se encuentran Bajar es lo peor (su primera novela, escrita en 1995), Nuestra parte de noche (2019) y Las cosas que perdimos en el fuego (2016). Éste último es, precisamente, el libro que nos atañe en el presente artículo, ya que en él se encuentra el cuento “El chico sucio” (aunque también forma parte de Los peligros de fumar en la cama, escrito en 2009), el cual analizaremos en relación a la literatura gótica en un contexto moderno en pleno siglo XXI.
El otro que incomoda
En muchas obras góticas está presente el miedo a lo desconocido, así se trate de ciencia, progreso o lo extranjero. Aquello que no conocemos, nos atemoriza, ya que la incertidumbre es un constante tintineo que nos alerta sobre lo que no sabemos y necesitamos tener certeza. En “El chico sucio”, Mariana Enríquez construye una narración que va más allá del simple relato de terror, ya que la autora articula una estética del horror social en la que la crueldad no es excepcional ni monstruosa, sino parte estructural del entramado cotidiano. Estamos ante la presencia de un otro que incomoda, que genera desconfianza, repulsión e incluso asco.
Situado en la zona de Constitución en Buenos Aires, este cuento expone con crudeza la realidad de los cuerpos marginales: cuerpos empobrecidos, violentados, invisibilizados. Uno de esos cuerpos es el del niño sucio, figura central del relato, cuya presencia encarna de forma cruda una lógica de la crueldad que no se limita al acto individual de violencia, sino que responde a una estructura de poder mucho más amplia. Cuando analizamos la literatura gótica encontramos muchas obras que critican el poder y la opresión (a veces religiosa, a veces patriarcal). Este relato es un claro ejemplo de cómo se naturaliza la miseria y cómo los individuos marginados son el blanco perfecto de aquellos que ostentan el poder y el control. De este modo, surge lo que podemos denominar como “gótico latinoamericano”, un subgénero que retoma lo esencial de la literatura gótica asociándolo con problemáticas sociales contemporáneas (violencia, pobreza, dictaduras, marginalidad).
La antropóloga argentina Rita Segato ha desarrollado la noción de “lógica de la crueldad” para pensar la violencia extrema no como patología, sino como lenguaje de poder. En este sentido, la violencia ejercida sobre ciertos cuerpos —especialmente los más vulnerables— funciona como un mensaje social, como un modo de marcar jerarquías, imponer el miedo o reafirmar el control. Esta lógica es un mensaje público, ya que la crueldad extrema tiene una función social: comunica poder. El cuerpo de la víctima es un medio para enviar un mensaje a otros e imponer terror. Por esta razón la lógica de la crueldad está ligada a estructuras de poder, ya que la crueldad no es un desvío de la norma, sino una manifestación de los sistemas de dominación (ya sea el patriarcado, el colonialismo o el capitalismo).
En “El chico sucio”, este mensaje se inscribe directamente en la piel del niño: sucio, maloliente, con heridas visibles. Su cuerpo ya parece estar en estado de abandono incluso antes de su desaparición (con la inminente posibilidad casi certeza de su muerte). La protagonista constantemente se culpa y se pregunta por qué nadie es capaz de ayudarlo. Ella lo intenta pero con lo mínimo: brindarle una comida caliente y llevarlo a tomar un helado. No obstante, la sociedad naturaliza la pobreza y la marginalidad. Si vamos a Constitución un día cualquiera, lamentablemente veremos todo lo que la narradora relata en el cuento: personas en situación de calle, durmiendo a la intemperie, sin calzado ni comida.
En el relato, entonces, advertimos que este niño no es solo víctima de una situación individual: es la representación de una sociedad que elige a quién cuida y a quién descarta. Su cuerpo, expuesto y degradado, nos interpela como símbolo de todas las infancias abandonadas, de todos los cuerpos que no importan y ante los cuales las políticas estatales que deberían ocuparse hacen los ojos hacia otro lado. La lógica de la crueldad consiste en naturalizar la violencia y no atentar contra el statu quo: el otro es el otro, mejor dejarlo donde está, así sea en la peor de las circunstancias.
La narradora: fascinación, pasividad y huida
Acorde a lo mencionado anteriormente, tenemos aquí otro eje inquietante que se desencadena del previo análisis: el rol de la narradora. Se trata de una mujer joven, de clase media, que vive en Constitución. Constantemente intenta encajar en un espacio que le es hostil y al cual no pertenece. Ella vive sola en su enorme casa heredada, de techos altos y portón típico de las casas de época. Este lugar refleja las características de lo gótico debido a que es un caserón que en el pasado perteneció a los más pudientes y, en la actualidad en que transcurre el relato, se ha venido a menos en un barrio que ya no representa la riqueza sino el peligro y la pobreza. Algo típico en la atmósfera gótica es la presencia de edificios antiguos y lujosos que han entrado en decadencia.
Ella se siente atraída por el niño, lo observa, le genera inquietud, lo alimenta, se preocupa... Pero cuando las circunstancias comienzan a complejizarse aún más, cuando cae en la cuenta de la desidia y violencia en que vive el niño, no denuncia la situación, no lo protege, no lo rescata. Finalmente, se muda y lo olvida. La protagonista huye de la realidad cruda en la cual se encuentra inmersa. Su pasividad no es neutral: es cómplice. Y aquí es donde nuevamente podemos analizar cómo opera la lógica de la crueldad. ¿Qué puede hacer ella? En el relato sobran los ejemplos en los que se hace alusión a que nadie abrirá la boca en el barrio, nadie denunciará y nadie hablará porque “hay códigos”. Estos códigos obedecen al miedo y al terror: al que habla, le pueden pasar cosas malas; al que habla, puede caerle el mismo destino que al “chico sucio”.
En este punto, Enríquez plantea una crítica sutil pero potente a ciertos sectores sociales que, pese a su supuesta sensibilidad, no asumen responsabilidad ante la violencia estructural. La narradora representa a quienes se conmueven pero no se comprometen, a quienes observan el horror desde una distancia estética o emocional, pero luego continúan su vida sin intervenir. El terror en este relato funciona como denuncia. Lejos del terror sobrenatural, Enríquez apela al horror realista: un niño sucio, abuso sexual, pobreza extrema. La violencia no viene de lo inexplicable, sino de lo socialmente posible. Lo que asusta no es un fantasma, sino la naturalización de lo intolerable.
En este sentido, la autora inscribe su obra en una tradición latinoamericana que utiliza el género para exponer lo real, no para evadirlo. El miedo funciona como un recurso político: incomoda, sacude, interrumpe la indiferencia. No obstante, expone también la violencia como un paisaje normalizado. La crueldad está naturalizada y es “normal” caminar por la calle y transitar en medio de la desidia en que se encuentra el otro. Niños muertos, abusos, desapariciones… Todo esto se construye como hechos cotidianos que ocurren todos los días y, a veces, ni nos enteramos.
La narradora es así una figura ambigua: quiere ayudar y se involucra emocionalmente con el niño pero, cuando la situación se vuelve más oscura, huye, se desentiende. Su obsesión por el niño, por su madre, por el crimen, la llevan a creer que está enloqueciendo. Algo que vincula estos sucesos con la literatura gótica es también el terror psicológico. No por nada ella comienza a plantearse si realmente está bueno vivir en ese barrio y si, quizás, su madre no tenía razón al decirle que estaba loca al mudarse allí. De hecho, hacia el final del cuento, la narradora se dice a sí misma que “no era la princesa en el castillo, sino la loca encerrada en la torre”.
Un final que no redime
Cuando concluimos la lectura de este cuento, nos damos cuenta de que no ofrece justicia, ni consuelo, ni cierre: el niño desaparece, la narradora se va. No es posible saber más acerca de los hechos. El relato se apaga en un silencio incómodo y es justamente en ese silencio donde la lógica de la crueldad se revela con más fuerza: no hay escándalo, no hay castigo, no hay redención. Solo olvido. El crimen acaba por ser un lugar poco explorado en el cual las leyendas urbanas, las creencias populares y lo sobrenatural se entremezclan con la cruda realidad social. Hay espacios que no se terminan de definir, hay cosas terribles que no se acaban por descifrar. Hay cosas que permanecen en un “más allá” insondable.
“El chico sucio” se constituye, de esta manera, como una visión contemporánea del abandono y la exclusión. A través del horror y el detalle grotesco, Mariana Enríquez fuerza al lector a mirar lo que normalmente evita. Nos obliga a enfrentarnos de lleno con la realidad que lamentablemente naturalizamos y con la cual convivimos a diario. Nos permite plantearnos la pregunta de qué haríamos nosotros en una situación semejante a la de la narradora del cuento. ¿Ayudaríamos? ¿Huiríamos? ¿O acaso también seríamos los locos encerrados en la torre, aislados en nuestro mundo? La lógica de la crueldad no se muestra como una anomalía, sino como parte de un sistema. Y ese es, quizás, su aspecto más aterrador.