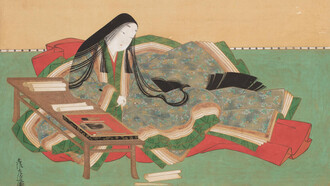Uno de los protagonistas de los años sesenta es el crítico Ángel Rama. A diferencia de los otros críticos, Rama no tiene un centro fijo desde el cuál escribir. Aunque colabora con la revista Marcha de Uruguay, Rama va a adoptar una posición intermedia, ni cosmopolita como la de Rodríguez Monegal, ni radical revolucionaria, como la que expresa Fernández Retamar en Cáliban; Rama tampoco va a aceptar ciegamente lo dictados del éxito comercial. Se mantiene en una posición que podríamos denominar abierta, y que con el tiempo se va a reflejar en sus obras teóricas principales: Transculturación narrativa en América Latina y La ciudad letrada. Escribe Saúl Sosnowski sobre Rama:
De este modo, a la inmediata conjunción de la literatura con la historia, la sociología y las ciencias políticas, se sumaron las contribuciones de la lingüística, el estructuralismo, los umbrales semióticos y, finalmente, la antropología, para ubicar las lecturas “culturalistas” dentro de las cuales Rama fundaba el lugar preciso del texto literario.
Este enciclopedismo se propone justamente como una interpelación ética de los textos: conocerlos a cabalidad significa advertir la complejidad de su naturaleza, es decir, su programa histórico, social, político, que se encuentra representado o contenido o expresado mediante la lengua. Las posiciones de Rama durante los años que nos ocupan son más complejas, porque su oído presta atención a más voces y trata de organizar el lugar y la intención de esas voces. La ética, dice Georg Gadamer, consiste en ponerse en los zapatos del otro. Entre los críticos que atraviesan el panorama literario aquellos años Rama resulta, en efecto, el más abierto o más inclinado a calzarse los zapatos ajenos. Dice Pablo Sánchez:
Como es sabido, Rama retoma el concepto antropológico de transculturación creado por el cubano Fernando Ortiz para proponer un modelo de plasticidad artística en la que los creadores rescatarían la tradiciones locales mezclándolas con el impulso modernizador y vanguardista, lo que significaría de algún modo una síntesis feliz de los dilemas existenciales de la identidad latinoamericana. Sin duda, Rama intenta justificar un ideal artístico y cultural para oponerlo al consumismo y la mercantilización de los años más crudos de la expansión del sistema, de forma similar a como lo intentaba Retamar con su intelectual calibanesco o Cándido con su superregionalismo.
Dice Sánchez en otro momento: “Especialistas en Rama como Juan Poblete han señalado atinadamente que la apuesta por la transculturación fue una intervención estratégica para corregir algunos privilegios derivados del boom (…)”.
Esta estrategia de Rama, abrir el diálogo entre culturas, pone en duda justamente la idea de que una literatura pueda encontrarse representada por un pequeño grupo de escritores. Para enfrentar justamente este sesgo falsificador o deformador Rama se apoya en el concepto transculturación, en donde la literatura es expresión –sobresaliente– de una cultura: el intercambio cultural se da, por lo tanto, en los textos, es en los textos en donde podemos rastrear los desplazamientos, emplazamientos, citas y movimientos que realiza una cultura, así como sus concepciones y orientaciones de largo alcance, o como diría Braudel, su inconsciente.
Entre los protagonistas de aquellos debates Rama parece el más indicado para dar pie a nuevos debates. Una de las razones es que, frente a la consagración que experimentan los escritores del boom, y que Rama retrata críticamente en los diarios que se publican después de su muerte, el crítico escoge a uno de los escritores que han quedado por fuera o a un margen del boom. En Transculturación narrativa en América Latina el personaje principal es José María Arguedas, lo que significa varias cosas: la compasión que veladamente expresa Rama frente al destino de Arguedas, pero también el juicio que tácitamente elabora en torno a la conocida polémica entre Arguedas y Cortázar.
Esta polémica parece resolverse, para Rama, en favor de Arguedas. Mientras que en esta obra su contribución teórica hace el elogio de Los ríos profundos, a la que denomina Rama ópera de los pobres, en La ciudad letrada el crítico va a poner en entredicho al intelectual revolucionario. En contraste con los frentes literarios que luchan por la hegemonía, en México, La Habana, Barcelona y París, tal como los ha retratado Pablo Sánchez, sería justo decir que Rama apuesta por los desamparados, es más, se fija en los que han tenido un desenlace trágico: en los perdedores de la contienda. Escribe Nora Catelli sobre los autores del boom:
De modo que los autores del boom fueron los primeros que, como grupo, pudieron independizarse de los polos editoriales de sus países de origen, como de hecho sucedió de manera casi irreversible; y, tal vez indirectamente, esa independencia hizo que sus discursos, en lo que se refiere a sus pertenencias nacionales y continentales, adquirieran un tono más seguro, menos ligado a las sujeciones de las economías y las censuras propias.
Y dice un poco más adelante:
Puede concluirse que la intemperie -no importa si real o simbólica- en la que habitualmente vivían los autores latinoamericanos, al transformarse estos en una red internacionalmente visible, se había terminado, y lo había hecho a través de la gestión internacional de sus carreras literarias, una vez alcanzada la madurez en sus propios países de origen.
Es cierto, los escritores del boom se internacionalizan, se profesionalizan y alcanzan una libertad política y una soberanía intelectual de la que carecen sus semejantes, entre ellos el mismo Rama, que vivió siempre de su trabajo como profesor, editor y crítico. Alfonso Reyes decía que el escritor europeo nace muy cerca de las cimas intelectuales, mientras el escritor americano nace en la región del fuego central y debe hacer un enorme esfuerzo para salir a la superficie. Es fácil advertir por qué Rama simpatizó, en su día, con ese escritor que resulta, comparado con el europeo o más bien dicho, con el que ha encontrado amparo, un artista menor. El escritor latinoamericano, con Arguedas o Rama, resulta ancilar comparado con el artista que trata libremente sobre su arte. Pero lo que sucede es que Rama intenta comprender a la cultura a través del arte: para Rama no cuenta el arte por el arte.
En la polémica que mantienen Rama y Vargas Llosa aquellos años, mientras el primero reitera su deseo de ver en la literatura una expresión de la cultura, Vargas Llosa insiste en señalar que el escritor básicamente lucha contra sus propios demonios. ¿No resulta que Rama carga demasiado las tintas en la sociología y finalmente en la antropología? Cabe entender la tentativa de Rama como una ampliación de los medios para interpretar las distintas voces de una experiencia. Mientras que Fernández Retamar traza un proyecto revolucionario, Rama intenta explicar una cuestión mucho más amplia, un destino, o el destino de toda una región, Latinoamérica. Ese destino, expresado mediante su cultura, es la principal preocupación de Rama. Pero la comprensión de ese destino pasa necesariamente por recuperar las voces que implican tensión entre los componentes de una cultura: ahí tenemos que Rama apuesta por Arguedas, un autor atormentado, con preocupaciones semejantes a las de Rama: angustiosos pensamientos que no logró resolver.
Como hizo Rama con Arguedas, recuperándolo para una incierta posteridad, más bien dicho, para un presente en el que se busca la polémica, creo que por un imperativo ético y estético cabe recuperar otras versiones de la historia y otras voces que en su día fueron oscurecidas, ensombrecidas, y cuyo olvido nos mueve a la acción, es decir, a escribir.