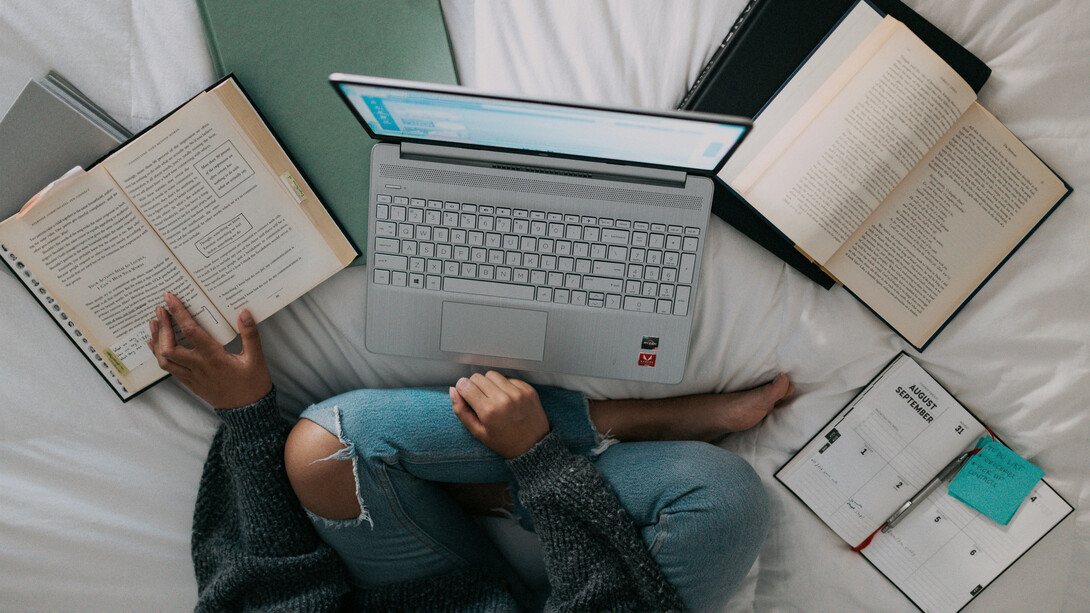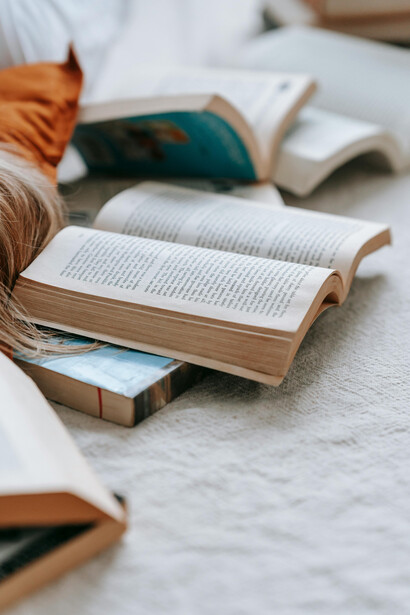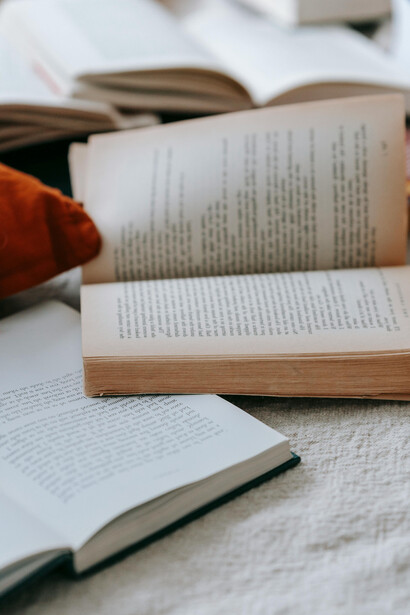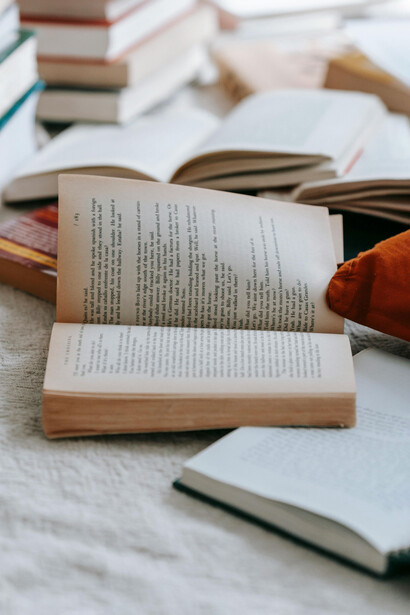La inteligencia artificial es actualmente parte activa del presente en escuelas, universidades, oficinas y empresas. ¿Cómo convivir con estas tecnologías que ya son parte de nuestra cotidianeidad? ¿Qué lugar les damos o les podríamos dar sin entrar en posiciones extremistas o dogmáticas? Este artículo propone realizar una pausa en nuestras actividades y pensar el fenómeno un poco más de cerca.
Yo no soy en modo alguno un espantajo, un monstruo de moral;
yo soy incluso una naturaleza antitética de esa especie de hombres
venerada hasta ahora como virtuosa,(Friedrich Nietzsche, Ecce homo: Cómo se llega a ser lo que se es)
En las últimas semanas, en el marco de mi trabajo como docente investigadora en el campo de las ciencias sociales, he participado de varios encuentros con estudiantes y otros colegas en los que ha salido a la conversación de forma recurrente un tema que es de innegable actualidad: el uso de la inteligencia artificial. Más allá de la discusión acerca de sus posibles o probadas nulas, pocas o muchas ventajas y desventajas, la inteligencia artificial es una realidad ineludible. Nos guste o no nos guste, y si bien hasta hace algunos años formaba parte únicamente del ámbito de la ciencia ficción, hoy en día existe y millones de personas la utilizan para realizar toda clase de tareas. Realicemos una muy breve historización que nos permita entender los contextos.
La inteligencia artificial encuentra su origen en la década de 1950, cuando científicos como Alan Turing, Marvin Minsky y Claude Shannon, entre otros, comenzaron a preguntarse si las máquinas podían pensar. El término “inteligencia artificial” fue acuñado por el informático John McCarthy en 1956, quien lo utilizó públicamente por primera vez en el marco de la conferencia de Darmouth. Posteriormente, durante las décadas de 1970 y 1980, la falta de resultados concretos en este campo de investigación derivó en un período de estancamiento que duró varios años y es conocido como el primer invierno de la IA (“AI Winter”), lo que llevó a una pérdida social de interés y a la desfinanciación de las investigaciones en este campo por varios años.
Luego de un segundo invierno, la década de 2010 trajo consigo un nuevo impulso, con el aumento de la capacidad de cómputo, el perfeccionamiento de algoritmos de aprendizaje automático y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos. Un momento icónico de este período fue el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022: una inteligencia artificial generativa utilizada hoy en día a lo largo y a lo ancho del planeta por personas de todos los sectores sociales y con propósitos sumamente diversos.
Según IBM, la inteligencia artificial generativa es aquella que “puede crear contenidos originales en respuesta a las indicaciones o peticiones de un usuario”. Mientras que las tradicionales se limitaban al reconocimiento de patrones y a la realización de predicciones a partir de una serie de datos existentes, las de tipo generativo prometen -como su nombre lo indica- generar nuevos contenidos a partir de un conjunto de instrucciones dadas por la persona usuaria.
Esta tecnología ha provocado una gran conmoción a nivel mundial debido a que, hoy en día, existe la promesa de que una máquina realice operaciones que siempre creímos que se trataban de habilidades únicamente humanas. No obstante, hay voces que ponen en duda esta capacidad verdaderamente generadora de contenidos de la inteligencia artificial (al menos en su desarrollo actual) pues, según ellos, se trataría siempre del reconocimiento de patrones y la combinación y recombinación de datos ya existentes. Más allá de esos desacuerdos, los usos que se hacen actualmente de la inteligencia artificial generativa en las diversas esferas del trabajo humano son múltiples y se van descubriendo día a día
En el campo de la enseñanza, es indudable para cualquier profesional que actualmente se desempeñe dando clases en instituciones formales y no formales de educación que los y las estudiantes utilizan inteligencia artificial para llevar adelante diversas tareas vinculadas a sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Frente a esto, surgen necesariamente una serie de interrogantes acerca de nuestra práctica profesional concreta y de las consecuencias que trae el uso de la inteligencia artificial en estos ámbitos: ¿Qué debemos hacer los y las docentes cuando estas herramientas existen y nuestro estudiantado, estemos o no de acuerdo, las utiliza para realizar tareas?
Si dejamos de lado las ideas de sentido común social y profesional, ¿es posible pensar en un uso productivo de la inteligencia artificial en los campos educativo, académico y laboral? Dicho de otro modo, ¿podría convertirse en una herramienta que no reemplace al ejercicio y el desarrollo de la inteligencia humana, sino que nos permita descargar en ella la resolución de una multiplicidad de tareas sencillas y altamente repetitivas que generan mucha carga cognitiva y, de ese modo, nos liberemos para la resolución de trabajos más complejos y humanamente productivos a largo plazo?
Hace algún tiempo, se publicaron en la revista Nature a modo reseña los resultados de una encuesta realizada por la editorial Wiley a casi 5.000 investigadores e investigadoras de todo el mundo acerca del uso de la inteligencia artificial en el marco de su trabajo en distintos ámbitos de la ciencia. Aunque por ahora un poco menos de la mitad de los primeros investigadores encuestados (alrededor del 45 %) afirma haber usado inteligencia artificial, sobre todo, para traducir o corregir textos, todo parece indicar que esta tendencia no se mantendrá a largo plazo: muchos manifiestan estar interesados en el uso de estas herramientas para ayudarse a escribir textos, preparar solicitudes de financiamiento para sus investigaciones o, incluso, participar en el proceso de revisión entre pares. Esto parece indicar que si la tendencia actual se mantiene, en algunos años, la mayoría de los investigadores e investigadoras utilizarán inteligencia artificial como una herramienta más en la resolución de sus tareas vinculadas con la investigación científica.
En este breve ensayo, nos propusimos abordar la cuestión acerca del uso de la inteligencia artificial en el ámbito del trabajo y la educación. En paralelo a estas reflexiones, muchas son las preocupaciones actuales acerca de las consecuencias ambientales que trae el uso de estas herramientas como, por mencionar sólo algunas, la contaminación y el consumo de grandes cantidades de agua para el enfriamiento de las máquinas. Por otro lado, se encuentran otros desafíos vinculados, por ejemplo, al desarrollo de una inteligencia no humana y sus posibles consecuencias, la transparencia de las decisiones tomadas por la inteligencia artificial, los sesgos de los algoritmos, la falta de autonomía y la reproducción de una inteligencia artificial con independencia de la mirada y el control humanos. Sin dudas, todas estas reflexiones se están dando en estos días y son fundamentales para que no nos sobrepase el contexto, ni la herramienta. No abordaremos aquí estas cuestiones pero, claro está, es imprescindible conocerlas y hacerlas conocer.