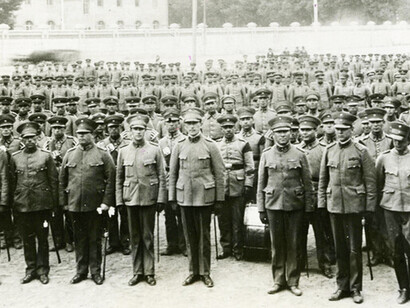Las fuerzas armadas derrocaron al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
Esta frase que ha sido escrita a menudo, entre otros,por el autor de este trabajo, contiene sin embargo una afirmación inexacta.
¿El golpe de Estado fue obra de todas las fuerzas armadas?
Dos de los cuatro comandantes en jefe firmantes del pronunciamiento que insta al presidente a entregar la autoridad legal a los generales alzados no eran titulares legítimos del cargo. El jefe de la Aviación Gustavo Leigh y el del Ejército Augusto Pinochet habían llegado regularmente a su puesto, pero los firmantes por la Marina y por Carabineros, Toribio Merino y César Mendoza, venían de apoderarse del mando de sus respectivas instituciones a través de un cuartelazo interno que derrocó a los jefes legítimos; el almirante Raúl Montero y el general José María Sepúlveda, ambos claramente opuestos al Golpe.
Este conflicto entre militares golpistas y legalistas no es excepcional. Varios altos oficiales manifestaron su disidencia, antes, durante o poco tiempo después de aquel 11 de septiembre. La simple enumeración de los altos oficiales que expresaron su apego a la Constitución, arriesgando bastante más que su carrera, revela la existencia de una corriente significativa de militares que mantuvieron una postura legalista, negándose a participar en el golpe de Estado.
Los militares disidentes; una tendencia significativa
En el Ejército, el Golpe fue precedido de, al menos, dos acciones de desestabilización psicológica del comandante en jefe, general Carlos Prats, abiertamente antigolpista: primero un grupo de derechista le hace una encerrona donde casi será linchado (cap. 4) y días después mujeres de oficiales golpistas manifiestan frente a su domicilio mientras los otros generales comprometidos con el golpe le niegan apoyo. Él y otros dos generales legalistas, Guillermo Pickering, comandante de las escuelas militares, y Mario Sepúlveda, comandante de la segunda división (Santiago), renuncian a sus puestos 19 días antes del Golpe, lo que permite el ascenso del general Pinochet y de otros golpistas.
El día del putsch renuncian el coronel José Ramos, jefe del Estado Mayor de Inteligencia, y el mayor Osvaldo Zavala, edecán de Prats y luego de Pinochet. En Talca, el capitán Jaque se niega a participar1. Al día siguiente es detenido el coronel Renato Cantuarias, comandante de la Escuela de alta montaña; morirá en circunstancias sospechosas2.
Los meses que siguen son excluidos varios oficiales que se niegan a ejecutar prisioneros. Es el caso del general Joaquín Lagos, comandante de la primera división, y del mayor Iván Lavanderos, cuyo cuerpo fue encontrado asesinado después de que puso en libertad a 54 prisioneros uruguayos.
En 2001, 28 años más tarde, varios oficiales iniciaron acciones jurídicas contra los golpistas por secuestro, asociación ilícita y torturas. Los autores de las querellas son, entre otros, los coroneles Efraín Jaña comandante del regimiento de montaña, y Fernando Reveco comandante del regimiento de Calama torturado y detenido durante 15 meses; el capitán Vergara, detenido el día del Golpe en el regimiento Rancagua de la ciudad de Arica, incomunicado durante tres meses; los oficiales Florencio Fuentealba, Héctor González, Rudy Alvarado, Jaime Mires (representado por su hijo Cristian Mires), Patricio Carmona y Manuel Fernández3.
La Aviación acusó de traición a los miembros de su personal opuestos al Golpe en un consejo de guerra celebrado con gran despliegue publicitario, descrito notablemente por Fernando Villagrán en su libro Disparen a la bandada. Hay dos generales (Alberto Bachelet y Sergio Poblete); dos coroneles (Carlos Ominami y Rolando Miranda); cuatro comandantes (Ernesto Galaz, Alamiro Castillo, Otto Becerra y Álvaro Yáñez); siete capitanes (Jorge Silva, Raúl Vergara, Carlos Camacho, Jaime Donoso, Daniel Aycimena, Eladio Cisternas y Julio Cerda). Todos fueron torturados y condenados, salvo los que murieron en prisión como el general Alberto Bachelet4.
El caso de Carabineros es aún más sorprendente. En vísperas del Golpe sus organizadores se inquietan de la posición que tomará esta fuerza de 25.000 hombres. Alguien vinculado a la revista Qué Pasa estudia prolijamente los currículos y las ideas políticas de cada uno de los 16 miembros del Estado Mayor, indicando si son “institucionales”, si son masones, o si son buenos oficiales y publica algo de este estudio en el último ejemplar del semanario antes del 11 de septiembre. El revelador artículo, sin firma, manifiesta las angustias de los organizadores del pustch:
Es un hecho que en el último tiempo todo lo relativo a las distintas ramas de la defensa nacional toma una especial resonancia y cada uno cree saber ‘la firme’ sobre ellas. Pero Carabineros –considerado por muchos la cuarta Fuerza Armada– constituye hasta cierto punto un enigma5.
Efectivamente, no les fue fácil ganarlos para el golpe. El director general José María Sepúlveda decide compartir la suerte del presidente en el palacio asediado y partirá porque este se lo pide. El subdirector, Jorge Urrutia, acompañado por los generales Rubén Álvarez y Orestes Salinas, intenta en vano imponer la lealtad al gobierno6.
Poco antes los golpistas habían contactado a los generales Alfonso Yáñez y Martín Cádiz para proponerles la dirección de la institución si adhieren al golpe. Se niegan7.
Finalmente, los golpistas deben descender hasta el sexto grado en la jerarquía para encontrar un oscuro general que adhiere a la conjura.
Además, varios funcionarios de la policía civil van a resistir en el palacio, al lado del presidente.
Entre los oficiales navales hubo también excepciones de importancia: como veremos, el jefe de la Armada, almirante Raúl Montero, resueltamente opuesto al putsch, fue secuestrado en su domicilio. Los almirantes Daniel Arellano, Hugo Poblete Mery y el capitán René Durandot8, fueron excluidos, igual que el teniente Horacio Larraín(*). El capitán Gerardo Hiriart, quien se encontraba en el extranjero, envía su dimisión. Sin olvidar al capitán Arturo Araya, edecán del presidente, asesinado por un comando de extrema derecha el 27 de julio de 1973.
Hubo también otros, como el comandante Carlos Fanta, que siguieron a los golpistas, pero se opusieron a la instauración de una dictadura. Su hijo Jorge recuerda su violenta expulsión:
El comandante Carlos Fanta Núñez fue llamado a retiro el 29 de octubre de 1973, cuarenta y ocho días después del golpe militar, siendo su hogar vigilado y su correspondencia violada. No se incorporó al cuerpo de almirantes y oficiales en retiro y se negó por dos décadas a concurrir al buque escuela Esmeralda, respecto del cual fue testigo de su utilización como centro de detención y torturas, todo lo cual declaró en su oportunidad ante la Comisión Rettig9.
El embajador de Estados Unidos en Chile en 1973, Nathaniel Davis, afirma que supo de 50 oficiales leales que fueron arrestados y mantenidos incomunicados el lunes 10 y las primeras horas del martes 11. Entre ellos había varios oficiales de Marina, pero la operación se realizó con tal eficacia que el gobierno no se enteró10.
Todos estos oficiales son algunos de los más decididos –y valientes– de la tendencia constitucionalista. Hay sin duda otros que soportaron en silencio, seguramente paralizados por el miedo, intentando evitar misiones inhumanas y ayudando a las víctimas, cuando les era posible.
La existencia irrefutable de un número significativo de militares que se negaron a participar en el golpe de Estado permite afirmar que éste no fue perpetrado por las fuerzas armadas, sino por una fracción de ellas. La historia poco conocida y a menuda ocultada de los legalistas desmiente indiscutiblemente el mito del alzamiento unánime, uno de los dogmas oficiales durante la dictadura.
Golpistas y legalistas: dos tendencias entre la oficialidad
¿Cuál era la repartición de opiniones políticas entre los oficiales? Por supuesto que no existen sondeos acreditados sobre estas materias. Sin embargo, varios observadores competentes intentaron hacerse una idea.
El sociólogo francés Alain Joxe, autor de un estudio sobre las fuerzas armadas chilenas en 1970, constata que no hay informaciones objetivas, pero –dice– “puede suponerse que los militares se reparten entre las diversas familias políticas, de manera parecida al conjunto de los asalariados medios o superiores, de la cual son parte11”.
El 30 de diciembre de 1969, el general Prats redacta una síntesis de lo discutido en el Estado Mayor titulada “Análisis del momento político nacional, desde el punto de vista militar” y la envía a los tres comandantes en jefe y al ministro de Defensa. Con bastante precisión, pronostica el resultado de la elección que ha de efectuarse en nueve meses, dándole el primer lugar a Allende con 38% (obtendrá 36,4%), e informa que un 80% del personal de las fuerzas armadas es de tendencia “centro-izquierdizante, no proclive al marxismo”. El 20% restante se divide en dos: un sector derechista compuesto por altos oficiales y suboficialidad; otro “infiltrado por la propaganda marxista” compuesto por oficialidad y suboficialidad baja12.
Otra estimación es efectuada en 1973, por Arnoldo Camú, miembro de la Comisión Política del PS y encargado militar (muerto durante su arresto en septiembre 1973), quien informa a los guardias de Allende que las fuerzas armadas están atravesadas por dos tendencias: una dispuesta a defender la Constitución y otra, golpista, inspirada en el golpe de Estado brasileño de 1964; muy fuerte pero aún incapaz de romper el mando. Y añade que no existe una corriente de izquierda como tal dentro de las fuerzas armadas13 .
Esas apreciaciones son confirmadas por el coronel Fernando Reveco, tres lustros más tarde: en 1973 –dice– entre 25% y 30% de los oficiales están con el gobierno de Allende por respeto a la Constitución, sin ser ni socialistas ni marxistas. Sólo 10% a 15% están abiertamente en favor de la ruptura. Los otros no expresan opiniones políticas e intentan pasar desapercibidos para finalmente sumarse al que resulte vencedor14. Aunque es prudente relativizar esta estimación que proviene de un soldado que sufrió prisión y torturas, ella confirma que, pese al perfil elitista y aristocratizante del cuerpo de oficiales, una parte significativa expresa su apego a las instituciones democráticas.
El comportamiento de legalistas y golpistas fue diferente. Los primeros tenían sólo rudimentos de una organización, en el mejor de los casos, no formularon un plan, ni siquiera un esbozo de plan, para oponerse al golpe. Simplemente se niegan a salir de la legalidad. En revancha, la fracción golpista estaba mucho mejor organizada y resuelta a actuar, con la poderosa ayuda de los servicios secretos de los Estados Unidos. Consigue finalmente aislar a los constitucionalistas y arrastrar la mayoría de las fuerzas armadas al golpe.
Notas
1 Ramos José, 2001. Las cartas del coronel. En respuesta a las que nadie escribió.Relato autobiográfico, Ed. Tierra mia, pp. 118-122.
2 Verdugo Patricia, 1998, Interferencia secreta. 11 de Septiembre de 1973, Editorial Sudamericana, pp. 16-20.
3 Villegas Sergio, Torturas en la “familia militar”, en Punto Final 510, nov. 2001.
4 Villagrán Fernando, 2002, Disparen a la bandada. Una crónica secreta de la fach, Ed. Planeta, pp. 267-285.
5 Qué Pasa 125, 6-9-73.
6 Verdugo Patricia, 1998, op. cit., p. 53.
7 González Mónica, 2000, La conjura.Los mil y un días del golpe, Ediciones B, p. 288.
8 Garcés, 1975, p.126.
() Horacio Larraín se exiló en Dinamarca y décadas más tarde retornó a Chile. Su hija Paula, nacida en 1970, es una conocida periodista presentadora de un telediario danés. Las Últimas Noticias, pc 5-5-07.
9 Comisión Rettig; pc el 05-10-05.
10 Davis Nataniel, 1986,Los dos últimos años de Salvador Allende, Ed. Plaza y James editores, p. 200.
11 Joxe Alain, 1970, *Las Fuerzas armadas en el sistema político chileno, Editorial Universitaria, p. 74.
12 Prats González Carlos, 1985, Memorias.Testimonio de un soldado, Ed. Pehuén, colección testimonio, p. 139-141.
13 Quiroga Patricio, 2001,Compañeros. El gap: la escolta de Allende, Ed. Aguilar, p. 121.
14 Verdugo, 1989, Los zarpazos del puma. Caso Arellano, Editorial Sudamericana, p. 53.