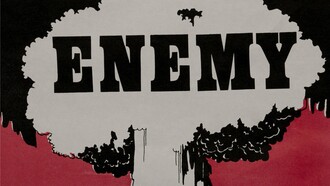¿Cómo llegan los dictadores al poder? ¿Por qué elegimos a candidatos que no cumplen sus promesas? ¿Qué elementos dan forma al fanatismo político y a nuestras decisiones como sociedad?
Un buen candidato debería ser elegido, al igual que cualquier empleado, por sus méritos, experiencia y competencia en el cargo que va a desempeñar, esto pareciera ser una conclusión lógica pero, en realidad, la elección de líderes y los movimientos políticos responden a una dinámica social compleja que, al final, nos lleva a tomar malas decisiones.
Los sesgos cognitivos de los votantes
Hay que empezar por el principio: los seres humanos no somos completamente racionales. El premio Nobel de Economía de 1978, Herbert Simon, indica que la mayoría de las personas actuamos según impulsos que son solo parcialmente racionales y significativamente emocionales. Teniendo esto en cuenta, corresponde preguntarnos bajo qué criterios elegimos realmente a nuestros políticos.
Kuklinski et al (2000) sugieren que el votante promedio no está necesariamente desinformado, entendiéndolo como que no tiene información, sino que está mal informado, lo que implica un sesgo cognitivo asociado a su entorno y sus preferencias, sumados a la mala y escasa información que suele tener un votante sobre los procesos políticos de su país, lo que generan un problema más grande que no se resuelve con datos: este votante se aferra a ideas y estereotipos sobre aquello que vota y, cuando es enfrentado a datos concretos y tangibles que muestran que está en un error, en lugar de cambiar de opinión, se aferra aún más a sus ideas originales.
Esto sucede en votantes de todo el espectro político, lo que genera que las personas, en lugar de buscar la decisión más objetiva y lógica, buscan evadir la disonancia cognitiva de cuestionarse sus ideas y creencias sobre el tema. En un estudio que hicieron, la gente decía estar segura de saber información sobre ayudas sociales, pero cuando esta era puesta a prueba contestaban erróneamente, con respuestas basadas en estereotipos.
Pero no es solo que nos aferramos a nuestras ideas independientemente de si los datos y hechos las respaldan, sino que hay varios sesgos cognitivos que influyen en nuestras decisiones. La Heurística, definida por Daniel Kahneman y Amos Tversky, es un atajo mental que utilizamos para resolver un problema o tomar una decisión de forma rápida y con un mínimo esfuerzo analítico. Esto es una respuesta a un mundo que nos ofrece grandes cantidades de información, y tiene el problema de que puede dejar por fuera datos críticos o dejarse llevar por ciertos sesgos. En el ámbito político, por ejemplo, podría llevarnos a elegir a un candidato porque se parecen físicamente a nuestro prototipo de líder e ignorar los datos objetivos sobre sus propuestas o trayectoria.
Samuel Popkin (1991) señala que los votantes construyen una imagen de los políticos tomando pequeñas informaciones personales sobre ellos que van sumando a una narrativa propia, habla de la teoría de Racionalidad de baja información, que refiera a que los votantes utilizan atajos informativos, como preferencias partidarias, el carisma del candidato o su popularidad en las encuestas para tomar sus decisiones.
Con todo esto vamos viendo que la racionalidad no juega un papel esencial en nuestras decisiones políticas, pero es que además tenemos al efecto Dunning-Kruger, que señala que las personas más ignorantes sobre un tema tienden a sobrestimar su conocimiento de este, pues su incompetencia al respecto evita que puedan evaluar de forma efectiva sus propias habilidades, mientras que aquellos que saben más sobre el tema pueden tener una perspectiva más clara sobre todo lo que les falta aprender y entonces tienden a subestimar lo preparados que están en esa área. Y así tenemos a muchísima gente que no está debidamente preparada o capacitada para tomar decisiones en un área mientras están completamente convencidos de que son mucho más competentes para ello.
Los políticos por supuesto se aprovechan de que nuestros cerebros buscan información simplificada y soluciones rápidas en lugar de verdades complejas que ameriten análisis y documentación para poder entenderlas, y por eso vemos que usualmente los que prometen resolver problemas sistémicos con una ley o una propuesta simple son más aclamados que aquellos que ofrecen soluciones más completas y complejas que son realistas pero requieren más entendimiento y análisis, a pesar de que el segundo caso tenga mayor probabilidad de resolver efectivamente esos problemas.
El narcisismo en el liderazgo
Pero no todo recae sobre el votante. En el 2012 se publicó el artículo Leader Emergence: The Case of the Narcissistic Leader. Incluyó tres investigaciones en total y reveló que los individuos que daban alto puntaje en evaluación de narcisismo eran mucho más propensos a emerger como líderes en grupos desestructurados, y lo más llamativo es que esto daba el mismo resultado independientemente de variables como el sexo, la autoestima y diversos rasgos de personalidad.
Los narcisistas son percibidos como líderes naturales por su confianza y aparente asertividad inicial, sumados a su deseo de poder, especialmente en entornos donde no existe una jerarquía establecida y hay una urgencia de liderazgo. No obstante, esto no es un buen predictor de éxito ni de un desempeño efectivo.
Esto también está en concordancia con la Teoría de la dominancia social (1999) que propone que las sociedades se estructuran en grupos jerarquizados, y que los dominantes buscan mantener su estatus a través de la instalación de ideologías y de prácticas discriminatorias que, finalmente, acentúan las diferencias entre estos grupos y ayudan a mantener esa jerarquía.
Esta instalación de ideologías y polarización social contribuye a fortalecer ideas y posturas que se van afianzando hasta el punto en el que, aún enfrentados a información concreta que las contradice, las personas se niegan a modificarlas. En el experimento Motivated Numeracy and Enlightened Self-Government se les presentaron datos numéricos a los participantes. Cuando referían a temas neutrales, como el tratamiento de una erupción cutánea, la interpretación numérica tendía a ser más correcta, pero cuando se enfrentaban a datos en un contexto político polarizado, como el control de armas, estos tendían a interpretar los datos de manera que respaldaran sus propias creencias políticas. Este sesgo era aún mayor en aquellos con mejores habilidades numéricas, por lo que no se trata de un tema de habilidad ni entendimiento sino de predisposición cognitiva.
Existe un riesgo alto cuando mezclamos líderes narcisistas con jerarquías sociales y prácticas discriminatorias: surgen los fanatismos y el extremismo político.
Cómo se radicalizan grupos sociales
A lo largo de toda la historia humana se han repetido los mismos patrones sobre cómo generar grupos que siguen ciegamente ideales y son capaces de todo con tal de defenderlos. Estos son transversales a tendencias políticas, a si son gobiernos de derecha o de izquierda, a si son a gran o pequeña escala y a si están relacionados con elementos racionales o no. Tiene más que ver con la condición humana.
En 1967, en un colegio de California, EEUU, un profesor quiso mostrarles a los alumnos cómo fue que el ciudadano común de la Alemania Nazi pudo apoyar semejante genocidio, y propuso, para esto, un ejercicio que se salió de control. Propuso generar unas reglas que fomentaban la identidad grupal y el sentido de pertenencia. Eran reglas estrictas: sentarse derecho, responder en pocas palabras, pararse para hablar, silencio y orden, etc. Incluía un saludo especial, el lema “Fuerza a través de la disciplina” y un símbolo. Este movimiento se llamaba La tercera ola e incluía en las reglas denunciar a aquellos que no acataran. También estableció jerarquías y designó roles de reclutamiento.
Los alumnos se fueron entusiasmando y la mayoría se unió, siguió las reglas, denunció a compañeros y aportó a un creciente sentimiento de superioridad grupal. Se repartieron credenciales de membresía y los miembros empezaron a usar ropa más uniforme como símbolo de cohesión. En pocos días el movimiento se expandió y otras clases querían unirse, a la vez que empezaron a aparecer conductas discriminatorias hacia los que no formaban parte del movimiento. En solo cinco días ya se podían ver comportamientos de fanatismo, exclusión y obediencia. En concreto, fue un claro sentimiento de “ellos versus nosotros” y sentido de superioridad, pertenencia y vigilancia, que son las mismas bases de los movimientos totalitarios.
Al quinto día el profesor, al ver lo lejos que había ido esto y el nivel de pérdida de pensamiento crítico, canceló el ejercicio. Sentó a los alumnos y les reveló que no existía ningún movimiento real. También les mostró cómo funcionó el tercer Reich y que lo que habían vivido fue una recreación de los mecanismos del totalitarismo.
Con esto se comprobó que, con una cierta estructura, símbolos, narrativa compartida e ideología discriminatoria puede surgir el fanatismo en cualquier grupo humano, independientemente de las condiciones en las que este viva. Tanto es así que Helldivers 2, un videojuego lanzado el 2024, logró generar una comunidad fuertemente comprometida con una causa, utilizando los mismos mecanismos. En una charla de la Conferencia de Desarrolladores de Juegos (GDC) se habló sobre cómo fomentaron la identificación para lograr una identidad colectiva, una ideología compartida y un sentido de propósito.
Las estrategias son llamativamente similares a las del experimento del colegio. Crearon una identidad visual y conceptual, un lema unificador, un saludo especial, un enemigo claro (nosotros versus ellos), una narrativa común que genera propósito y sensación de comunidad. Hay un discurso que refuerza esto con misiones que involucran situaciones emocionales, la idea de sacrificio colectivo, así como enemigos y circunstancias incuestionablemente malas que unen a todos los jugadores contra ellas. Todo esto junto construye una imagen de mito fundacional que refuerza la identidad del grupo. Los desarrolladores guían a los jugadores a través de decisiones colectivas que fortalecen el compromiso con su causa de “impartir democracia”.
La política, ¿racionalidad o emocionalidad?
Desde la sociología, los estudios políticos y hasta la economía se refuerza la idea de que los seres humanos somos altamente vulnerables a decisiones emocionales, sin o con poca racionalidad. Hemos visto que el liderazgo y la adhesión en masas dependen de la manipulación de emociones, símbolos e identidades, más que de méritos o racionalidad objetiva. Los políticos, por ende, terminan ganando muchas veces por popularidad, control de la narrativa y generación de identidad grupal, más que por sus reales talentos, habilidades o propuestas. No elegimos a los mejores sino a los que nos hacen sentir parte de algo. Nada moviliza tanto a la gente como la identidad.
Es importante, para poder formar sociedades justas y productivas, que podamos ser conscientes de cómo funcionan estos mecanismos, de modo de poder evitarlos y hacer el trabajo adicional que esto implica: investigar, desafiar nuestras propias creencias políticas y trabajar en no dejarnos llevar por ideas simplistas o referencias populares para tomar decisiones. Entender que no hay un “nosotros versus ellos” sino que todos somos seres humanos, con experiencias distintas, percepciones únicas y un espectro de opiniones que no son una amenaza contra nuestras propias ideas, sino una visión distinta que potencialmente podría generar conversaciones y llegar, juntos, a mejores resultados y soluciones. Solo de este modo podremos promover liderazgos reales basados en competencia y racionalidad, que puedan efectivamente resolver aquello que prometen.
Bibliografía
Jones, R. (1972). The Third Wave.
Kahan, D. M. (2013). Motivated numeracy and enlightened self-government. Behavioural Public Policy.
Keim, B. (2010, July 27). Political dissonance: When people don’t let the facts interfere with their beliefs. Wired.
Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121–1134.
Kuklinski, J. H., Quirk, P. J., Jerit, J., Schwieder, D., & Rich, R. F. (2000). Misinformation and the currency of democratic citizenship.
Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge University Press.
Popkin, S. L. (1991). The reasoning voter: Communication and persuasion in presidential campaigns. University of Chicago Press.
Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). Leader emergence: The case of the narcissistic leader. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(4), 496–507.
Stolwijk, S. (2019). The Representativeness Heuristic in Political Decision Making. Oxford University Press.