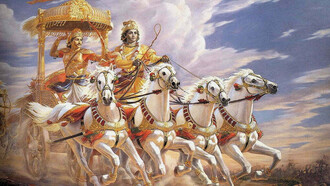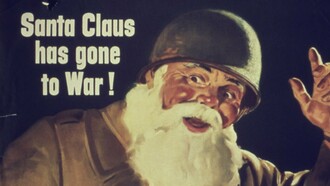Una estructura sin antropología es el mayor desatino del estructuralismo absolutista. En el análisis de la historia, por ejemplo, el punto germinal de la historicidad es el ser humano como unidad de psicología, corpus y neuma. No existe estructura social eficaz sin ese sustrato psicofísico.
(Fernando Araya)
El estructuralismo, sea en economía, política, literatura, ciencia o tecnología, constituye un aporte relevante al mejor conocimiento de la vida histórica y social, y de la condición antropológica del ser humano.
Estudiosos como Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Michel Foucault (1926-1984), Jacques Lacan (1901-1981) y Roland Barthes (1915-1981), entre muchos otros, realizaron investigaciones meritorias e introdujeron nociones valiosas en ámbitos de estudio tales como la antropología, la arqueología, la etnografía, la lingüística, la literatura, el arte, la historia, el simbolismo, la mitología y la clasificación de las ciencias.
En las primeras décadas del siglo XX, el estructuralismo se construyó como una metodología de investigación cuyo objetivo principal era dotar a las disciplinas sociales de un estatus científico análogo al existente en las ciencias matemáticas y naturales. Sin embargo, este objetivo, y los avances en esa dirección, se abandonaron cuando el movimiento estructuralista derivó en una ideología con claras connotaciones políticas e incluso partidarias.
A partir de ese momento tergiversador, el estructuralismo se transformó en una ideología. Es decir, dejó de ser una corriente capaz de generar conocimientos y sabiduría, y se convirtió en un absolutismo mental con pretensión de ser expresión de la verdad absoluta.
En las líneas siguientes no me refiero a las fortalezas metodológicas y de conocimiento de los estructuralistas, sino al derivado ideológico, dogmático y sectario al que denomino “estructuralismo absolutista”.
El núcleo de esta deformación respecto al esfuerzo metódico inicial es el vacío antropológico forjado al diluirse el ser humano en las estructuras. Esta insuficiencia del estructuralismo absolutista condujo al absurdo de postular la desaparición del sujeto, de la subjetividad, de la acción individual y grupal, y del proyecto personal, como factores sin los cuales no pueden existir las realidades históricas.
En el estructuralismo absolutista, la realidad opera y existe sin sujeto, el cual es sustituido por una especie de “planificador que totaliza”, sea este la instancia estructural per se o el ideólogo que la interpreta. Lo dicho es muy claro cuando analizamos los enfoques estructuralistas sobre la historia humana. Veamos.
Del determinismo al planificador que totaliza
Conforme a la ideología del estructuralismo absolutista, en el plano histórico existe un orden causal necesario y un conocimiento de ese orden, lo cual exige una ciencia o disciplina mental a partir de la cual tal conocimiento se produce. En el transcurso de los siglos, a esa ciencia se le ha conocido de distintas maneras, pero sea cualquiera el vocablo utilizado para designarla, el cometido es siempre el mismo: revelar a la humanidad las leyes objetivas de desarrollo a las cuales obedecen las dinámicas sociales e históricas.
Como la ciencia y el conocimiento sobre el orden causal necesario no se dan per se (es decir que no son auto-fundadas), debe haber alguien, algo o algunos que dominan la ciencia universal donde se explica e interpreta la lógica cósmica y humana.
Esas instancias conocedoras de las leyes que rigen el orden necesario de las estructuras, en virtud de su conocimiento, adquieren el derecho de imponer su voluntad a los demás, lo que hacen a través de métodos violentos o pacíficos según las circunstancias lo exijan.
Llamaré a tales individuos e instancias “planificadores que totalizan”, esto es, criaturas o niveles de realidad que conocen en detalle las regularidades inmanentes y trascendentes de las dinámicas histórico-universales, y desarrollan la capacidad de planificar el orden social en los más mínimos detalles.
Reitero, en la ideología del estructuralismo absolutista el “planificador que totaliza” puede no ser un individuo o un grupo de individuos. También lo sería una estructura cualquiera: partido político, iglesia, Estado, gobierno, sistema económico, institución, organización pública y/o privada.
Absurdo epistemológico, antropológico y cosmológico del “planificador que totaliza”
¿Cuál es, desde la perspectiva epistemológica, la objeción principal al planificador que totaliza?
La resumo así: El conocimiento está descentralizado, distribuido en las experiencias e ideas de cada ser humano. No porque así lo decrete un mago, el Estado, el Gobierno, la religión o algún caudillo, partido político o ideólogo, sino porque así es la condición estructural de la vida humana. Cada persona, por el hecho de ser persona, es una realidad experiencial, antropológica, cognitivo/existencial, a partir de la cual se generan experiencias, prácticas, interacciones y conocimientos autónomos respecto a los decretos del planificar totalizante.
Desde este ángulo de visión el conocimiento es limitado, incompleto, relativo, evolutivo, dinámico, se encuentra en construcción constante y se le genera a través de hipótesis, investigaciones, experiencias, intereses y teorías que, de manera permanente, se contrastan con la prueba de los hechos. Debido a esto, resulta inatrapable en la mente de los planificadores totalizantes, sean estructuras o ideólogos estructuralistas. Pretender centralizar el saber y la sabiduría, tal como desea dicho planificador, es un absurdo epistemológico.
Además del absurdo epistemológico apuntado, debe recordarse que desde los años 20 del siglo pasado, la evolución de la Física teórica, a través de la Teoría General de la Relatividad y la Teoría Cuántica, desplazo la imagen newtoniana de un universo físico mecanicista, es decir, regido por un sistema invariable de causas y efectos, sustituyéndola, hasta nuestros días, por una imagen de la realidad que privilegia en ella el componente indeterminado y probabilístico. Esto es así, sobre todo, en la Física cuántica.
Así las cosas, el planificador que totaliza es una imposibilidad histórica, porque falla en términos de epistemología, debido a que el conocimiento se encuentra descentralizado y desconcentrado, y falla al postular un orden causal necesario que nunca ha sido demostrado en lo que se refiere a la historia humana (donde es abundante la prueba en contrario), y que ha perdido, además, su base conceptual científico-matemática al demostrarse que tampoco opera de forma mecanicista en el plano del universo físico.
A pesar de estos yerros, la planificación totalizante aún ejerce una cierta fascinación psicológica originada en el hecho de que, al sostener el carácter determinista de la realidad, se exime de responsabilidad ética a las personas, las cuales se convierten en meros instrumentos al servicio de la necesidad histórico-universal y se sienten a sí mismas parte de una especie de misión redentora de la que ellas son medios y expresiones.
Al absurdo epistemológico apuntado deben agregarse el absurdo anti-personalista y el absurdo cosmológico.
El primero consiste en hacer depender el ser personal del orden causal necesario de la historia, con lo cual se suprime la subjetividad creativa en tanto variable de los procesos sociales, mientras que el absurdo cosmológico consiste en hacer depender la libertad del conocimiento de la necesidad, con lo cual se desconoce un hecho básico que ya he mencionado: el acto de conocer es posible por la libertad del que conoce, y no al revés. El conocimiento no existe sin un ser (la persona) capaz de conocer, y solo se es capaz de conocer si se es libre para hacerlo.
Termino así la desmitificación de la tesis estructuralista aplicada a la historia: si el estructuralismo absolutista no es válido en el plano histórico, y en el nivel cósmico-universal ha sido rebatida en la cosmovisión cuántico-relativista, cabe preguntar si es factible construir una visión sobre la historia que la caracterice no como un orden estructural determinístico, sino como un sistema de probabilidades, posibilidades y propensiones, donde la acción creativa, disruptiva e innovativa juegue un papel fundamental. Precisamente esto es lo que he realizado en otros escritos, donde abordo el tema de la teoría de la historia como “Ontopraxeología”. A esto me referiré en otra ocasión.