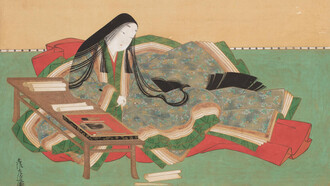Nadie ha descrito con tanta precisión el destino contemporáneo del “ethos” moderno-ilustrado que Peter Sloterdijk. Tomemos el término ethos como disposición subjetiva, como espíritu y como actitud general frente al mundo.
Lo que está en juego no es una “metafísica” o una “racionalidad” simplemente, como suele pensarse a propósito de nuestros tiempos tardomodernos, postmodernos o post-postmodernos.
Es irrelevante saber si somos modernos, antimodernos o una modernidad inacabada si no descendemos hasta el corazón del asunto. ¿Y de qué corazón hablamos? Del complejo entramado que surge de nuestro ser, nuestro querer-ser y nuestro poder-ser.
En su sentido más estricto la modernidad caracteriza la existencia como un salir de la oscuridad. El pasado coincide con la penumbra. El presente corresponde al amanecer apenas, al trabajo que hace la historia y hace coincidir, por primera vez el ser con el esfuerzo, con el poder-ser o el estar llegando a ser. Llegar a dominar las fuerzas naturales. Llegar a un orden mundial. Llegar a conocer y predecir la naturaleza. Llegar a ser humanidad, se decía. Pero lo que llamamos poder-ser o potencia no es sino esfuerzo y trabajo que se sostienen menos sobre sus logros que sobre el anhelo, el querer-ser.
Peter Sloterdijk dice que el ethos o espíritu de la modernidad ilustrada cobra hoy la forma del cinismo. No es una derrota, ni un triunfo, sino la persistencia de cierta fe en la potencia de la razón discursiva, pero separada de su potencia efectiva. Como si el pensamiento estuviese intacto en sus capacidades de juicio, pero estuviese condenado a la impotencia efectiva. La razón crítica no creía en nada, al menos nada heredado, que consideraba un conjunto de dogmas. Sólo creía en sus propias capacidades de comprensión y producción. Pero habría venido el desencantamiento del mundo, el triunfo del capitalismo, el triunfo del mundo tecnificado, las guerras mundiales, los genocidios y la catástrofe ecológica. Catástrofe ecológica y moral, o científico y política. Eso basta para desautorizar los resultados de toda una época. Pero el cinismo no renuncia a su capacidad crítica, a su potestad de evaluarlo y diagnosticarlo todo.
Para comprender esto vale la pensar realizar un desvío por el gran escritor de la mitología moderna: Hegel.
Él no es ni el primero, ni el último de los modernos, pero sí el más excelso de sus expositores sistemáticos. El mostraría la historia completa de una modernidad fundada en un querer-ser (voluntad y deseo) llevado adelante por un pasión (Trieb), pero también por el saber (Wissen), capaz de transformar la fuerza en trabajo. Trabajo que nos podría en el camino seguro de la ciencia y la moral, llevándonos al sumo bien.
El primer sistema de mitología moderna, entonces, lo ofrece Hegel en su Fenomenología del Espíritu. La palabra “mitología” no tiene nada de despectivo. Se trata del ascenso de la vida humana transcurrida en la noche, en la ignorancia (o del “no-saber”) al día de la autoconciencia (del saber de sí mismo logrado por la acción).
Dicha mitología tiene tres momentos.
Primero, la urgencia del acto humano que se siente seguro de sí mismo, de sus fuerzas sobre el mundo. Es decir, la fusión entre el mundo natural y el mundo espiritual, o entre el sujeto y el objeto. Es el puro “ser”.
Segundo, el desencanto, el hallazgo de que las acciones humanas que creíamos tan seguras, en realidad contenían ingenuidad, error, prisa en el juzgar. Es decir, la separación del sujeto y del objeto. Mientras que en el primer momento sólo existía el mundo homogéneo del ser, del que piedras y humanos participaban por igual, viene ahora una nueva inquietud, porque los pensamientos pueden equivocarse, mi sentidos me pueden engañar y toda mi vida puede ser una gran alucinación. Allá había ser. Aquí, en cambio, un querer-ser (voluntad) y un deber ser (deseo), un querer alcanzar el saber del mundo y la realidad del sujeto. Es decir, la certeza de que mis pensamientos se refieren a algo real y que el mundo real puede en verdad conocerse. La duda produce anhelo, la falta, aspiración.
Tercero, el momento de comprensión de aquello que hay entre la acción inmediata e ingenua y la desesperación de que nada es verdad. Es decir, esa sabiduría de lo que puede y lo que no puede unirse, de lo que puede o debe aceptarse y lo que puede o debe cambiarse.
Como reza la plegaria de la serenidad de Reinhold Niebuhr, popularizada por Winnifred Wygal:
Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar,
coraje para cambiar lo que soy capaz de cambiar
y sabiduría para entender la diferencia.
El relato hegeliano no es una tragedia, porque al final la humanidad triunfa y su destino coincide con su gozo.
No es una farsa, porque al final existe una lección seria que aprender.
No es una comedia tampoco, ligera, cotidiana y con final feliz. Aquel es más bien evangélico: historia de un agitado nacimiento, una dolorosa muerte y una dolorosa, pero brillante redención.
Es la resurrección humana tras y gracias a siglos de martirio. El pensamiento hegeliano culmina en el absoluto. “Absoluto” es una palabra que viene de absuelto: estar-suelto.
La absolución es el perdón de los pecados. Ser absuelto es ser liberado. El “viernes santo especulativo” que es la filosofía al final de los tiempos, como dice Hegel, se refiere al momento en que la meditación humana sobre su propio historia le revela su misterio último, a saber, que todo ha valido la pena. El tono sombrío y luminoso recuerda sin dudas al apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, forma superlativa y final de la revelación divina al ser humano. Todo será revelado.
Pero antes de ello habremos de presenciar muerte y destrucción. El final de la historia es el día del Juicio Final. La palabra juicio posee aquí una doble referencia: el raciocinio y el acto legal. Es decir, con la naturaleza y con el espíritu. El juicio es la actividad más alta, porque significa no sólo un medio para conocer, sino una justificación moral última.
Hegel hace desfilar tres figuras subjetivas en su Fenomenología: el escepticismo, el estoicismo y la conciencia desgraciada o infeliz (unglücklich). Se trata de tres sistemas filosóficos encontrados en el periodo del Helenismo, es decir, tras la expansión del imperio de Alejandro Magno.
Las antiguas ciudades-estado han cedido su lugar al gran imperio que había derrotado a Persia, su histórico enemigo; había conquistado Egipto y llegado hasta lo que hoy es la India. Toda individualidad se redefinía: la persona, la familia, el Estado; los límites cambiaban, los intercambios de conocimientos y económicos crecieron, etc. Pero es sin duda la persona del mundo antiguo quien se siente arrasado por las potencias objetivas del mundo.
¿Cómo perseverar individualmente en un mundo que ha destruido toda forma de participación e incidencia política? ¿Qué hacer en un mundo cuya magnitud rebasa toda potencia intelectual y física individual?
Para decirlo esquemáticamente, el escéptico dudará de todo y se consolará con la potencia de su pensamiento. Para él nada vale fuera de sí. No necesita creer en nada positivo, sean dioses o tradiciones. Todo le muestra alrededor suyo que los dioses son invenciones y las costumbres, meras convenciones.
Sólo yo soy. Pero ¿qué soy? Conciencia destructora, conciencia crítica. Esta actitud restituye al sujeto su potencia en el mundo de los pensamientos. No necesita hacer nada en el mundo, probarse, ni sus argumentos, ni sus proyectos. Él se basta como juez del mundo, como un dios anticipado viviendo siempre en el borde del juicio final, donde justos y pecadores son distribuidos en un proceso inapelable.
Le sigue el estoico, que reconoce su impotencia. Sabe que el mundo no se limita a la crítica del lenguaje, o del arte, o de los pensamientos. El estoico reconoce al mundo como calvario. Pero, empeñado en perseverar a toda costa, decide afirmarse como roca del mundo, el San Pedro de la iglesia de la resistencia. No sólo se complace en aguantar el mundo tal y como se le presenta, sino que hace de cada amargura una prueba de resistencia, de modo que mientras más truenos y relámpagos lo golpeen, más poderoso se siente. Su inteligencia es económica, porque convierte la deuda en superávit.
Le sigue la conciencia desgraciada que se caracteriza por reconocer tanto su impotencia como su deber de actuar en el mundo. Ya no puede vivir de la crítica ni de la resistencia, sino que quiere regresar al mundo. Pero éste no tiene un lugar para esta pobre alma atormentada. Y dicha alama se atormenta doblemente: primero, por el mundo, que juzga cruel y desalmado; segundo, porque sabe que no puede actuar en ese mundo sin él miso perder su alma y su decencia. Por tanto, actuar le disuelve, pero no actuar le tritura el pecho.
Hasta aquí Hegel. Lo que sigue es la historia política, el enfrentamiento entre ilustración y religión, el surgimiento del Estado, la sociedad civil, cosas que le ocuparían en su filosofía del derecho, por naturaleza común. Hegel no nos dice mucho sobre lo que pasa con estas figuras. Ellas guardan silencio frente a los grandes acontecimientos.
Supongamos que algo tiene que ver Napoleón con todo ello, quien traía un nuevo orden mundial. Pero sabemos que para Hegel ningún momento en la odisea del espíritu desaparece. El hecho de que exista un orden mundial o una sociedad civil no cancela el proceso de subjetivación individual.
Es aquí donde aparece Sloterdijk. Tras las figuras del escéptico, el estoico y de la conciencia desgraciada viene el cínico. El cínico moderno conserva el espíritu crítico. Es más, se convierte en hipercrítico.
Recordemos que para Kant la ilustración, culmen de la modernidad, implicaba otorgar al sujeto el papel incuestionable de juez. Juez de la naturaleza y de la sociedad. Ser sujeto y juzgar son la misma cosa. Ahora, juzgar es, en última instancia, autoconsciencia. Es por ello que Kant dice que “crítica” significa, ante todo, autocrítica. Es así como la razón se sienta a sí misma en el banquillo de los acusados, pero no frente a una instancia ajena, sino ante ella misma.
Sea, ella juzga. Pero no es seguro que escuche. No que escuche realmente. Porque la razón no reposa en una sola persona, ni la razón está siempre de acuerdo consigo misma, ni ella posee un solo camino.
Cuando la razón admite que no es individual, sino común y pública, que no es unitaria, sino diversa, entonces la figura de juez se vuelve insuficiente. Porque no se trata entonces tanto de juzgar, como de atener. Tomarse el tiempo de escuchar: tanto la naturaleza como el espíritu. Porque juzgar sin detenerse lleva a la instrumentalización de la naturaleza. Y suponer que los otros poseen en última instancia criterios idénticos, es también un modo de desoír. La razón, demasiada urgida por juzgar y actuar, no se toma ningún tiempo para escuchar y comprender, ni prudencia para actuar. La certeza que quiere derivar de su nueva sabiduría no es menos ingenua que la primera, es decir, cuando cree que el mundo es tal y como se le presenta por primera vez y sin reflexión.
Kant admitió, al menos, que el problema de la razón no es su “otro”, es decir, la pasión, la naturaleza o lo irracional, sino ella misma. Ella posee una tendencia a embelesarse con su imagen. Si algo significa “crítica” es, entonces, duda de sí. Pero he aquí todo el punto. ¿Qué significa dudar de sí? Descartes creía poder dudar de todo, excepto de sí mismo. Kant dudaba de sí, pero estaba seguro de encontrar el camino para salir avante.
Nietzsche duda de la razón, pero no de la voluntad y de la vida, que sabe afirmarse. Es Freud quien duda incluso de la vida, de que la vida quiera siempre vida y no, a veces, también, morir, acabar. La razón aparece también como instrumento de la vida, a veces a favor, a veces en contra. La vida tardomoderna o posmoderna surge de tres figuras: Freud, Nietzsche y Marx.
Lo que llega hasta nosotros y se instala en la época, es su actitud de sospecha. Sospecha, pero impotente. De Nietzsche se hereda la duda sobre la moral y la política; de Marx, la duda sobre el orden social y económico; de Freud, el orden del saber. Pero si en Nietzsche se anunciaba el superhombre, en Marx la revolución y en Freud una expectativa de cura, nuestra época comienza verdaderamente con el triunfo simultáneo de la crítica y la impotencia.
El cínico, nos dice Sloterdijk en su Crítica de la Razón Cínica es el ilustrado que conserva su potencia desenmascaradora. Que todas las tardes demuele la moral, el gobierno, las ciencias y la industria cultural. Es más, todas las mañanas sabe diagnosticar los males del mundo porque comprende el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y a la metafísica misma y los deconstruye. En el trabajo, en la familia, en el café.
Sin embargo, pronto suena su alarma y debe irse a trabajar a la oficina, donde pone músculos y cerebro al servicio de aquello que critica e incluso detesta. Pero el cínico se dice “¿qué se le va a hacer”? Esto es la posmodernidad: todo tiembla en sus cimientos metafísicos porque es deconstruido en el lenguaje y el pensamiento…para permanecer igual. Esto es lo que llamamos posmodernidad. Ya no es que tengamos falsa conciencia, o que no comprendamos lo que sucede. Sabemos de la relación inseparable entre nuestra economía y la explotación.
Sabemos que el cambio climático se ignora no por falta de conocimientos científicos, sino por cuestiones de poder. No se ocultan ante nuestros ojos ya los genocidios, del Congo, de los judíos de los palestinos en nombre de la patria, la sangre o incluso la libertad. No nos dejamos engañar, pero estamos convencidos internamente de que no podemos hacer nada.
Lo que crece, naturalmente, es la sensación de culpa. El mundo nos dice, por un lado, que nosotros podemos con todo, que hemos conquistado la célula y la luna, que tenemos en nuestras manos el secreto del poder atómico y la tecnología para diseñar la vida. Pero al mismo tiempo, no podemos cambiar nada de lo que nos amenaza vital y moralmente. Por ello la inteligencia artificial causa ruido, pero no emociona a nadie. Se dice que ella resolverá todos los problemas técnicos de la civilización, sólo que la civilización es un problema ético, moral y político.
Para los teólogos de Silicon Valley “inteligencia” significa capacidad de resolución de problemas, es decir, encontrar el camino más corto entre un input y un output, lo que comúnmente se llama racionalidad instrumental o, en lenguaje económico, eficiencia. Para los viejos idealistas la razón no consistía en articular medios y fines de manera eficiente, sino en la capacidad de darse fines, los cuales son eminentemente sociales. El cínico puede criticarlo todo, pero carece de fines. Sólo sabe prolongar su crítica ad infinitum. Ha hecho del medio, la crítica, el fin mismo. Y con ello, se acerca al mundo que critica.
Mientras éste se complace en producir sin otra finalidad que el producir mismo, él se complace en deconstruir por el placer de deconstruir. En uno y otro caso el mundo gira y gira en una espiral destructiva.
¿Qué le falta al cínico? No es saber, ni conocimiento, ni “crítica de la ideología” en sentido tradicional. Le falta capacidad de darse fines. Y es que no los puede encontrar en sí mismo. En realidad, nunca estuvieron en él, sino en relación con los otros.
El crítico no puede culminar su tarea en la autocrítica. La autocrítica es sólo una preparación para escuchar, no escucharse. O, si se quiere, escucharlo todo al escucharse a sí mismo. La autocrítica puede entenderse como soliloquio, como autocomplacencia y constante racionalización de los actos propios, o bien, como un esfuerzo por guardar silencio y escuchar. Silenciar no es dejar de pensar, sino permitir que el curso del pensar se nutra. Nutrirse no es devorar, no es consumir, como lo pide Hegel en la Fenomenología, o como lo supone cierta racionalización de mundo, aquella que somete al mundo a sus categorías lingüísticas o conceptuales. No se trata, pues, de admitir que uno está dividido, en constante conflicto consigo mismo. Ello sólo convoca al ego persecutorio, deconstructor al mismo tiempo que castigador.
Habría que decir que en cierto sentido la deconstrucción se ha convertido en el superyó de los “críticos”. Mientras tanto, la pérdida de finalidad ha hecho del medio, un eterno camino sin destino. Finalmente, la crítica, que se había comprendido como un prolegómeno a la acción, al asbolutizarse, ha perdida su propia efectividad. No porque la crítica del lenguaje y del pensar sean inútiles, ¡faltaba más!, sino porque esta crítica se prohíbe constantemente toda dirección en sus efectos, e incluso los aborta profilácticamente, antes de que lleguen a término.
Hoy, la derrota de los críticos es franca. La derecha le gana terreno con su odio por el pensar, su desprecio a las causas de la justicia y su deseo de afirmar su poder de la manera más violenta posible. Si queremos salvar la crítica no debemos mirar con desprecio ni a los viejos ilustrados ni a los deconstructivistas, sino dar un paso más: pasar del nihilismo, que no es sino un autocastigo nacido de la decepción propia, a una escucha peculiar.
Derrida, con quien asociamos el término de deconstrucción, lo sabía con claridad: hay que mirar al otro cabo a la otra orilla. Sólo que, como el estoico hegeliano, hizo de su anhelo imposibilidad, y de la impotencia, destino. Quisiera citar las palabras de una gran colega, Camila Joselevich, para quien habría que:
desplazarse del centro que enuncia, que dice y dice y dice, y busca tener siempre la razón, para ubicarse en la incertidumbre de la atención: prestar oído antes que afirmar una certeza segura y satisfecha con discursos veritativos y de alguna forma totalizadores.
Se puede ser activo por el acto o por la huelga, por la palabra o por el silencio. ¿Qué hacer? Comenzar por escuchar. Mientras se actúa, seguir escuchando. Después de actuar, volver a escuchar.