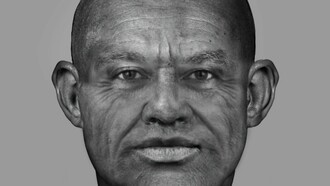En 1928, se publicaron los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui (1894-1930). Él, junto con toda una generación crítica de pensadores y asociaciones de trabajadores socialistas, que echaron a andar un largo camino de transformación latinoamericana: en ese mismo año se funda el Partido Socialista Peruano, y dos años antes, en 1926, había aparecido el primer número de la revista Amauta.
El anarquismo, aunque en pugna con la perspectiva socialista, fue también una fuerza esencial y decisiva que formó parte de los movimientos revolucionarios de las primeras décadas del siglo XX latinoamericano. Eran los primeros intentos, los primeros esbozos y las primeras luchas de un continente en su largo, tortuoso y hasta ahora inalcanzado proceso de liberación política y social.
Prácticamente ha pasado un siglo desde los Siete ensayos... En este infausto siglo XXI, ¿ha cambiado decisivamente la explotación indígena, campesina y obrera en nuestros países?
Hace 100 años Mariátegui descubría que detrás de las violaciones a la ley minera (de entonces) estaban las grandes transnacionales norteamericanas que, poco a poco, se agenciaban de la parte más rica de los recursos naturales, adquiridos a sus dueños latinoamericanos; estos últimos estaban congregados en una suerte de clase criolla mediocre que solo añoraba mantenerse en un régimen semifeudal, políticamente conservador y anacrónicamente católico. La vida y la situación de los trabajadores mineros de hoy muestran la actualidad y la necesidad del pensamiento de Mariátegui.
En Latinoamérica, el saldo social negativo de hoy es el resultado de la misma deuda de ayer.
El análisis marxista aquí es tan implacable como certero: los obreros de las grandes ciudades se levantan en la madrugada (después de dormir solo un poco), para desplazarse a sus labores y realizar jornadas de diez horas (o más) en algún sitio de las grandes ciudades latinoamericanas, por un salario miserable.
Alejados los obreros y sus hijos de toda buena educación, el embrutecimiento y la degradación moral campean en sus colonias (situadas en zonas periféricas donde el agua y los centros de salud escasean), en sus casas, en sus relaciones con los vecinos, con todos los demás.
En los obreros de hoy, como en los de hace un siglo, se adivina el hartazgo y el odio acumulado por generaciones, y que a menudo se diluye en el lavatorio cotidiano del alcohol, de la distracción vulgar o del consuelo divino. En México hay una frase que se emplea después de hablar sobre la explotación a la que son sometidos los trabajadores y esta frase reza: “Pero dale gracias a dios que tienes trabajo”.
La religión, eso sí, ha hecho bien su parte: la paga miserable, el maltrato laboral de los pobres ahora resultan, paradójicamente, producto de un don de dios. La explotación, desde esa perspectiva, es vista como señal de una (imaginada) intervención benefactora sobrenatural y previsora porque, claro, podría ser peor quedarse sin nada: sin la posibilidad de levantar del piso apenas desecho caído de las mesas de los latinoamericanos más ricos.
En el área rural es prácticamente imposible vivir dignamente. El trabajo arduo de la siembra y la cosecha caracterizan los vaivenes y las inseguridades de una vida sumida en la precariedad centenaria.
En el campo también los ricos ganan: las cosechas se compran a las familias campesinas (que suelen ser indígenas) a un precio ridículamente bajo. Solo las grandes empresas pueden usar maquinaria sofisticada para trabajar la tierra y extraer ganancias a costa de jornaleros inmigrantes exentos de derechos laborales. Los campesinos e indígenas, empobrecidos y amenazados por conflictos agrarios y distintos tipos de lucha armada, abandonan sus lugares de origen y van a poblar las grandes ciudades, donde servirán de peones para otros patrones.
Pero ¿qué acabamos de leer? ¿A qué época de la historia, a qué siglo corresponden esos relatos?
Un siglo después de Mariátegui, después de revoluciones, transformaciones administrativas, mitologías nacionalistas, populismos, virajes discursivos, especulaciones políticas, filosóficas, antropológicas y subterfugios teológicos de toda clase, ¿ha cambiado en algún factor la simple ecuación que reduce a la mayoría de latinoamericanos en seres humanos explotados?
Desde México a la Argentina, el puñado de beneficiados de la injusta concentración de la riqueza se ceban con las vidas de millones de pobres. Las políticas económicas gubernamentales de sendos países también garantizan que el suministro de seres hambrientos que trabajan jornadas dobles por migajas sea prácticamente inagotable, al menos por un siglo más.
Aparentemente, la elección que le queda al pueblo es el dilema entre, por un lado, la lenta desaparición que es propia de un ser desechable (en manos de un impotente sistema de salud) y, por otro, el simple y repentino salto al vacío.
Epílogo
Hace no tantos años, en alguna universidad latinoamericana de cuyo nombre todavía lamento acordarme, asistí a la presentación de un libro más sobre la pobreza.
Los intelectuales que participaron en la celebración debatían sobre cuál era la definición precisa del aquel concepto: allí se citaban autores, se comparaban métodos, criterios, postulados y axiomas; además, después de exorcizar las posibles críticas, se presagiaba que en poco tiempo ese nuevo libro se convertiría en una referencia obligada sobre el tema (para honrar a la verdad, tal vaticinio fue válido solo durante los 50 minutos de la presentación).
Teorías económicas iban y venían en medio de un refrescante vino de honor que era servido al lado de bocadillos que nadie convidó a los meseros, ni a los empleados que trabajaban para ese evento. Hablé con un par de ellos, les pregunté si ya habían comido, y me dijeron que el dueño de la empresa les autorizaba comer algo de lo que sobraba después.
Inmediatamente salí de allí sin probar nada, pero asqueado. ¡Hubiera sido tan fácil para el celebrado autor del nuevo y lustroso libro convidar a las personas del servicio a unirse a la comida, hubiera sido más provechoso animar a esos trabajadores a relatar sus vidas, para saber algo más de su pobreza!
A lo largo de un siglo, las universidades han aprendido a olvidar su vocación emancipadora y revolucionaria. Es necesario volver a escucharla, en la voz potente de la obra de Mariátegui.