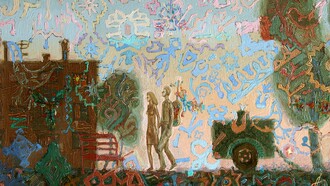Después de una revolución, los científicos responden a un mundo diferente.
(Thomas Kuhn)
El concepto de paradigma implica enunciados verdaderos según su constitución, porque todo es relativo en la matriz disciplinar1 científica o filosófica. Las construcciones intelectuales, teorías e ideologías son verdaderas solamente como discursos de una época, según criterios históricos de validez. Los creadores de teorías no conquistan la verdad eterna, universal, trascendente ni objetiva; solo son valorados dentro del paradigma que auspició sus logros. Para evitar el descrédito, el escepticismo y el relativismo, la verdad se presenta dentro de los límites epistemológicos del positivismo o la postmodernidad, del marxismo o racionalismo crítico, del idealismo o liberalismo.
El estadounidense, historiador de la ciencia, Thomas Kuhn indicó que cuando un paradigma se asienta históricamente validado por una comunidad científica como tribunal de la verdad; aparecen regulaciones metódicas con conceptos convenientes y elegantes. Se afirmarían los supuestos, principios, ideas, nociones y definiciones según tramas teóricas. Los prejuicios serían invisibles, ignorados o nimios; las suposiciones, aun peregrinas, aparecerían como axiomas y; ante las objeciones posibles, las anomalías, las evidencias contra-fácticas o el disenso, se levantaría la autoridad de las nuevas teorías. Lo opuesto se anularía con ventajas auto-referenciadas por el paradigma.
Pero, las anomalías se volverían persistentes. Los científicos y filósofos pensarían nuevos contenidos hasta ese momento inaceptables; descubrirían conceptos y relaciones distintas entre los objetos. Acontecería una revolución científica. La comunidad afectada por la nueva teoría, la rechazaría; pero, su consistencia ante las anomalías, motivaría a adoptarla, valorarla y usarla generando nuevos conocimientos. En poco tiempo, se formaría un nuevo paradigma regulatorio del pensamiento y censor de la verdad.
Los paradigmas adquieren valor y se abandonan en el decurso histórico de las ideas, consciente o subrepticiamente, cuando los científicos, filósofos, epistemólogos, intelectuales y teóricos presumen de decir la verdad, exento de cuestionamientos; suponiendo la validez de la estructura epistemológica de sus teorías. Mientras rige, el paradigma patrocina gestos dogmáticos, intolerantes, autoritarios y cerrados; usa las teorías como coartadas para ejercer el poder y eliminar el disenso; instituye la verdad oficial y saberes triunfantes unidos a poderes emergentes.
Según Kuhn, en cualquier ciencia, las teorías contrapuestas unas con otras, no son paradigmas; estos trascienden las disciplinas. Tampoco habría paradigmas científicos como si hubiese otros que no lo fueran: paradigmas teológicos, por ejemplo. Los paradigmas son: i) Tras-disciplinarios. ii) Inconmensurables. iii) De duración relativamente larga. iv) Con contenidos verdaderos, dentro de sí. v) Formados y deteriorados en la historia de las ideas. Y, vi) con prejuicios, supuestos y ventajas auto-asignadas2.
Los paradigmas son tras-disciplinarios, como el marxismo, por ejemplo. Pese al desdén de Karl Popper respecto de la dialéctica; no se puede desconocer que incluso hoy, a tres décadas y media del derrumbe del muro de Berlín y del colapso del socialismo a nivel mundial; pese a develarse las atrocidades de dirigentes; tal ideología sigue siendo un paradigma. El marxismo fue una matriz tras-disciplinar restrictiva durante siete décadas de una gris, dogmática y eficiente comunidad científica; siendo imperativo que los economistas dieran por sentadas la plusvalía y la teoría objetiva del valor; que los sociólogos vean la sociedad como conflicto; que los historiadores hallen por doquier lucha de clases y que los políticos justifiquen su discurso y práctica con la revolución socialista; teorizando contra pseudo-científicos: economistas subjetivistas, sociólogos funcionalistas, historiadores idealistas y políticos conservadores; todos, supuestos ideólogos burgueses enemigos de la verdad.
Sobre la inconmensurabilidad, cabe referirse, por ejemplo, al paradigma de la física moderna fundamentado por Galileo Galilei e Isaac Newton; y al paradigma de la física contemporánea. Ninguna es una sub-teoría o un caso límite de la otra. La cristalización de ambas teorías, con Galilei y Albert Einstein, son cosmovisiones con carga teórica de mundos distintos. La teoría de la relatividad, la física cuántica y las fronteras de la física actual despliegan una visión del mundo incomparable con las suposiciones de la física clásica. La física contemporánea piensa el mundo independientemente de las nociones observacionales, mientras que, para el enfoque clásico, el lenguaje leía los secretos del mundo en el libro de la naturaleza. Si actualmente los símbolos físicos tienen valor de verdad parcial, temporal y aproximado siguiendo suposiciones matemáticas, semánticas y físicas; la física clásica presumía los conceptos y leyes como significados necesarios, universales y unívocos, explicando la realidad con algoritmos útiles, con el tiempo, el espacio y la materia como absolutos.
La larga duración del paradigma se constata, por ejemplo, con la tradición milenaria de Aristóteles y Ptolomeo y la revolución copernicana. Desde los siglos IV a.C. y II d.C., se dieron las bases del paradigma geocéntrico, proyectado hasta el siglo XVI. Aunque parezca una sub-teoría del sistema solar, es un paradigma que estableció el mundo y la relación de Dios con el hombre y la naturaleza, con un fuerte dogmatismo e intolerancia, generando aun hoy, la idea de que es verdadero.
Pese a asumirse el paradigma geocéntrico como esencialmente falso; pese a que la revolución copernicana que instituyó el heliocentrismo fue luz entre las tinieblas; aun hoy el paradigma geocéntrico-metafísico de Aristóteles es inconmensurable. Según Philip Frank3, en la Grecia antigua, una fuerte cadena continua se deslizaba entre la ciencia y la filosofía, integrándolas complementariamente. El conocimiento de las esencias de las cosas abarcaba principios lógicos y ontológicos supremos, gracias a la analogía estructural del ser con el pensar, la realidad con el conocimiento, lo objetivo con el sujeto4.
Aristóteles sustentó un sistema paradigmático. Asumía lugares naturales para las cosas y su entelequia implicaba perfección en el lugar propio. La influencia naturalista y cosmológica desde Tales de Mileto, le motivó a ordenar las cinco raíces sub-lunares. Partió de la tierra, lo más pesado y denso del mundo, continuó con el agua, el aire y el fuego, superiores en orden, movimiento e imposibilidad de asirlos. Terminó con la quintaesencia, el éter, raíz supra-lunar donde los movimientos son perfectos y las formas, plenas5.
Las cosas se constituirían por cuatro raíces en proporciones distintas. Algunas, con más componente elemento terroso que acuoso; otras, más nobles, incorporarían más aire o fuego que tierra o agua. La diversidad resultaría por variaciones de composición de las raíces. Aristóteles creía que en el centro del mundo estaba la Tierra porque su componente terroso predominaba sobre los demás.
Explicaba la atracción gravitacional señalando que ciertos objetos caerían al centro porque tenderían a ocupar su propio lugar, según el componente terroso que predominaría. El centro sería el lugar menos noble en la jerarquía de la disposición del cosmos. El Sol ocuparía su lugar natural por el predominio del fuego, más noble que la tierra, el agua y el aire. Al producirse el fuego en la Tierra, tendería a su lugar: el superior, cerca del éter y los cielos. Igual el aire, se desplazaría siempre hacia arriba. Cada elemento tendería a ocupar su lugar natural. Que los objetos terrosos tenderían al centro de la Tierra y el fuego se elevaría mostraría una coincidencia entre la física terrestre y la astrofísica. El esquema aristotélico niega que la Tierra pueda moverse.
El movimiento supra-lunar sería absoluto. Desde la esfera lunar hacia arriba, el movimiento de los planetas sería perfecto en el éter. En oposición, el cambio y movimiento terrestre serían casuales e imperfectos, sin anticiparse ninguno de ellos. Según la metodología aristotélica, ambas tramas incluirían enfoques deductivos e inductivos. Aristóteles construyó su sistema con relaciones críticas entre las apreciaciones empíricas, las generalizaciones inductivas, la formulación y aplicación de proposiciones universales y su contrastación con la experiencia. Afirmó que la Tierra estaría inmóvil y que a su alrededor giraban los cinco planetas conocidos en la antigüedad, además del Sol y la Luna. Su experiencia le mostró la Tierra quieta, a las aves volando y a los astros, también de forma esférica, girando.
Sus percepciones le mostraron la inmovilidad de la Tierra porque los cuerpos que se lanzan hacia arriba caerían en el mismo lugar y no en otro; porque las nubes ocupan el lugar asignado en el orden del mundo y porque las aves al volar mostrarían la quietud de la Tierra. Tales apreciaciones del sentido común, según Thomas Kuhn, serían frecuentes también entre los pueblos primitivos y entre los niños. En varias culturas, el Sol y el fuego tienen carácter sobrenatural, divino y perfecto, lo propio sucedería con algunos planetas. Los niños espontáneamente creerían en movimientos necesarios del mundo, por ejemplo, las cosas pesadas caerían para ocupar su lugar, en tanto que el fuego y el aire (también los globos) se levantarían hacia el cielo. El lenguaje de Aristóteles expresaría nociones de pueblos primitivos sobre la estabilidad y la seguridad de los cielos frente a la variedad, generación y corrupción de la Tierra y referiría nociones arraigadas del poder de los cielos como su influencia sobre las mareas, el calor, el ciclo menstrual y los horóscopos.
Es un modelo elegante, de un solo universo esférico, espacialmente finito y temporalmente, infinito; con la Tierra inmóvil en rotación de Oeste a Este. Invalidaba la teoría rival del universo infinito, con múltiples mundos y la existencia del vacío. El horror vacui propugna la idea del universo lleno (plenum): una gran categoría cosmológica y astronómica de la lógica y la experiencia que, en la cultura occidental, permitió la invención de motores de aire caliente y la máquina de vapor.
Todo se movería por el primum mobile; con motores inmóviles menores que dinamizarían otras esferas. Además de la existencia de ocho cielos, la Luna sería liminal de la quintaesencia de los cuerpos celestes, donde todo es perfecto, inmutable y eterno. Por debajo de la Luna, las cuatro raíces contingentes serían casuales, perecederas y corruptibles, con la Tierra en el centro ínfimo y la materia entre las esferas.
El modelo de Aristóteles se realizó inspirado en las ideas de Eudoxo de Cnido, con influencia de Hiparco de Samos y los pitagóricos, quienes establecieron la forma esférica de los planetas como forma perfecta. El paradigma de Aristóteles incluyó elementos cosmológicos. Los ocho cielos y la Tierra se moverían por el impulso del primum mobile, entendido original y racionalmente como la fuerza motriz impulsada por sí misma, increada y subsistente como causa de movimiento de todo.
El universo de forma esférica, con lo periférico arriba (superior absoluto) y el interior de la Tierra abajo (inferior absoluto) como esfera mayor, incluiría otras esferas concéntricas y etéreas, impulsadas también por el primer movimiento. El modelo, por su elegancia y disposición, tuvo una influencia milenaria de largo alcance y profundas consecuencias6. A principios del siglo XIV, por ejemplo, Dante Alighieri distribuyó las partes del cosmos cristiano en congruencia perfecta con el modelo aristotélico.
El modelo de Ptolomeo, seis siglos después de Aristóteles, mantuvo contenidos esenciales: la Tierra como centro inmóvil y alrededor los astros girando. Pero, Ptolomeo negó la teoría de las esferas. Para solucionar el problema de la retrogradación de los planetas (las órbitas que los planetas barren, observadas desde la Tierra, no siguen un curso uniforme, sino bucles con avances y retrocesos) Ptolomeo ideó la teoría de los epiciclos y deferentes. El movimiento orbital de los planetas alrededor de la Tierra barrería dos círculos, uno mayor (deferente) marcando el movimiento de traslación, y otro menor, barrido dentro del círculo del deferente (epiciclo). Ambos, combinados, explicarían el movimiento de bucle.
Son similares los modelos de Aristóteles y Ptolomeo por la disposición geocéntrica de órbitas esféricas; son diferentes, porque el modelo aristotélico es filosófico, con prejuicios metafísicos y ontológicos; mientras que el de Ptolomeo es matemático, elegante por su simplicidad y útil, incluso para predecir eclipses.
Notas
1 Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Trad. Agustín Contin. Fondo de Cultura Económica. México, 1975, pp. 279 ss.
2 Ídem, pp. 13 ss.
3 Filosofía de la ciencia: El eslabón entre la ciencia y la filosofía. Trad. Francisco González. Herrero Hermanos Sucesores. México, 1965, pp. 11 ss.
4 Buscar la verdad para Platón, en la Ciencia y en la Filosofía, es la misma labor. Eutidemo, Diálogos. Vol. II. Trad. J. Calonge Ruiz et alii. Gredos, Madrid, 1987, § 288-d, pp. 217-8.
5 Thomas Kuhn, La revolución copernicana. Vol. I. Trad. Domènec Bergada. Ediciones Orbys, Madrid, 1978, pp. 116 ss.
6 Grigorii Abramovich Gurev, Los sistemas del mundo: Desde la antigüedad hasta Newton. Trad. N. Caplán. Problemas, Buenos Aires, 1947, pp. 121 ss, 137, 143.