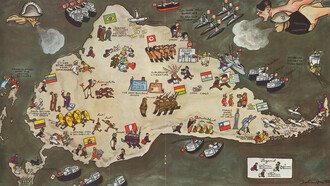Occidente está en declive, existe en el presente una degradación y desmoronamiento de sus fundamentos; sin embargo, los fundamentos de sus enemigos son mucho más débiles porque no proponen una visión global, sino un retorno a momentos petrificados y anclados en el pasado. Si Occidente logró avanzar como civilización hasta el momento histórico presente, fue por la constante iteración sobre sus capacidades científicas, culturales, industriales, mediáticas, militares, políticas y tecnológicas. Una apertura al cuestionamiento de sí misma, a la crítica de sus procedimientos, de su técnica y de su visión hacia adelante.
Este carácter de crítica constante no estuvo ni está presente en los planteamientos civilizatorios alternativos que mantienen identidades continuas e inmodificables en cientos de años, razón por la que no están en la capacidad de resolver los problemas que no ha podido resolver Occidente. Esto no significa atribuir un grado de omnipotencia comparativa a Occidente sobre el resto, ya que toda atribución de superioridad moral absoluta llevaría a una ilusoria arrogancia.
Hacia atrás en la historia, casi medio milenio de distancia temporal, la primacía y superioridad de Occidente no se vislumbraba como un destino. Desde 1405 a 1424, las expediciones de exploración, cartografía y mercantes no estaban hegemonizadas por los imperios europeos, sino por China. Bajo el mando del mayor explorador chino, Zheng He, China exploró las costas de África, de la India y la península Arábiga, obteniendo mucha riqueza y posicionándose entonces como superpotencia.
Sin embargo, la muerte del emperador Zhu Di (Yongle) y el ascenso del emperador Hongxi iniciaron la parálisis de las expediciones, replegando a China en sí misma y debilitando su influencia exterior. En tanto que China se replegaba por considerar las expediciones como innecesarias y costosas, en Portugal se desplegaban expediciones sobre África, exploraciones que también desarrollarían otros imperios.
De hecho, aquel punto exploratorio, fue el inicio de las expediciones de los imperios europeos para explorar, explotar y conquistar el resto del mundo. Esa decisión proactiva sumada al repliegue chino, fueron la razón del posicionamiento de Occidente como epicentro del poder global hacia adelante. A pesar de que China era la potencia más grande, su declive no fue sino hasta el siglo XIX, cuando los británicos la colonizaron parcialmente y la dominaron económicamente hasta inicios del siglo XX.
Los europeos, al haber conseguido riquezas de sus exploraciones globales, lograron activar un desarrollo cultural que posibilitó el Renacimiento como conclusión y salida de las invasiones bárbaras y la caída de Roma en 476 d.C., la Edad Media (476-1492), la Guerra de los Cien Años (1337-1453) y la Peste Negra (1347-1351). Es más, el Príncipe Enrique de Avis no solo representó el nacimiento de las exploraciones occidentales, sino el cierre de una etapa oscura de penumbra, retornando a la gloria de Grecia con el florecimiento de las artes y el comercio. Europa de esta manera, retornó a la historia global, en parte como un accidente por omisión de los chinos, de quienes su imprenta fue apropiada por Gutenberg en 1440, dando paso a la expansión y vulgarización del conocimiento. A diferencia de poderes menores como los otomanos, los mongoles o los persas, los europeos tenían una visión global de control a través de los mares.
Alemania, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal e incluso los rusos, con sus conquistas desde los Urales hasta el mar de Japón con Vladivostok, todos conquistaron tanto por sendas gentiles como por acciones brutales de masacres sobre los conquistados. Aunque este camino de conquistas forzadas —en la mayoría de casos— fue preeminente, el desarrollo dentro de las artes, la filosofía humanista y las revoluciones tanto económicas como civiles significaron importantes avances en el entendimiento sobre los otros.
Más adelante, el siglo XVIII y la Revolución Industrial en Inglaterra afirmaron la supremacía occidental sobre China y sobre el resto del mundo, produciendo un punto de aceleración importante en cuanto a las transformaciones sociales, políticas y tecnológicas que derivaron en las grandes ideologías desarrolladas en el siglo XIX.
Occidente, por fin, se consolidó como el único referente absoluto a nivel mundial. Es imposible entender el deseo de libertad, la ambición por el progreso y el desarrollo sin las victorias civiles de Occidente (1688, 1776, 1789) en sus luchas por descubrir e ir más allá de sus límites. Como Prometeo, el fuego era de los occidentales y ahora podían desafiar a los mismos dioses, a sus mismas conceptualizaciones, credos y dogmas. El hombre occidental podía ser y no ser, creer y no creer. Ya no existía un canon absoluto para todos; podíamos reinventarnos, y haber llegado a ese punto significó un alto costo tanto en vidas como sobre la justicia hecha injusticia contra las periferias y sociedades nativas que fueron barridas para posibilitar aquel éxito civilizatorio.
A partir de aquí, el mundo miraba a Occidente como referente de coraje y determinación, como centro de los sueños, deseos y conflictos globales. Esta admiración no duraría por mucho tiempo. De entre todos los poderes internacionales que sentían resentimiento contra Occidente, la Rusia de los Romanov con su dinastía surgida en el s. XVII sirvieron como una de las más grandes amenazas para Occidente después de la victoria de los bolcheviques en 1917 sobre la monarquía.
Antes de su caída, la Rusia zarista representaba parte de Occidente; su extensión hacia el mar de Japón, sus fronteras con China, Corea y el Imperio Otomano le otorgaron una posición euroasiática. Entonces, y a pesar de que Pedro el Grande recorría las potencias europeas como Prusia e Inglaterra, Rusia no fue completamente occidental. Como China más adelante, la intención del Zar era aprender de los avances occidentales y no hacerse parte de Occidente. Y aunque Rusia había desarrollado figuras notables para el mundo moderno como Tolstoi, Dostoievski, Chejov, Chaikovski, Bakunin, Kropotkin y Pavlov, entre muchos otros, la Rusia zarista estaba dirigida por un líder frágil, Nicolás II. Quien, de hecho, no consolidó una imagen fuerte ante el mundo moderno.
Así, la caída del Zar, la victoria de los comunistas, la traición sobre los anarquistas denunciada por Volin, y el proceso de consolidación del poder que tardó cerca de cinco años, más la afirmación de la URSS fundada en el marxismo-leninismo, terminaron por crear lo que temió el anarquista Mijaíl Bakunin respecto a la teoría marxista, el reemplazo de una tiranía por otra.
Efectivamente, el nuevo estado marxista no nació de un movimiento obrero, sino de la sublevación de un conjunto mixto de campesinos y obreros que entregaron el poder a un grupo revolucionario autoritario que se apropió del mismo para convertirse en una nueva tiranía. Las pequeñas élites de revolucionarios marxistas afirmaron la posibilidad de convertirse en la voz de los obreros, en la representación de los obreros en el trance de una sociedad capitalista a una comunista mediante el socialismo.
El surgimiento de la Internacional Comunista, la misma idea de una federación soviética global y el deseo de victoria total sobre el capitalismo motivaron a los revolucionarios rusos y de otros países a profundizar en sus esfuerzos por llevar el ideal socialista a otras latitudes. Aquí el enemigo era el imperialismo inglés, el capitalismo europeo y el colonialismo occidental. Este era el deseo de crear una igualdad completa, absoluta para todos. Aunque idealista e imposible, el deseo de igualdad fue el arma con el que se construyó el primer modelo antioccidental efectivo en el siglo XX.
China, de hecho, ya estaba siendo influenciada por el modelo ruso, mediante el consejero soviético Mijaíl Borodin; el primer presidente de China, Sun Yat-sen, logró crear un nexo con el Comintern que incluso promovería al joven Ho Chi Minh cerca de Borodin y Sun Yat-sen. Hacia el final de su vida, Sun Yat-sen estaba convencido de que China y Rusia estaban destinados a luchar juntos en la liberación de los pueblos oprimidos. Después de que el heredero de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, expulsó a Borodin a Rusia, este terminó degradado y finalmente en un campo ruso de prisioneros políticos, un destino igual al del fundador del Comintern, Grigori Zinoviev y el teórico marxista y antianarquista Nikolái Bujarin, entre muchos otros.
La muerte de muchos revolucionarios en los Gulags y en el Gran Terror (1936-1938) fueron una dura constatación de la revolución convertida en tiranía y venganza. Fue un idealismo convertido en aniquilación en nombre del credo socialista de solidaridad e igualdad. No solo se trataba de purgas o la acción de la Cheka dirigida por Félix Dzerzhinski, sino de contradicciones innegables como el pacto entre Hitler y Stalin en 1939 (Ribbentrop-Molotov), el sabotaje a los socialistas revolucionarios en Alemania para frenar a Hitler y la traición contra los anarquistas que combatían a los fascistas de Franco en España de 1936.
Stalin, después de la victoria contra Hitler y el descenso de la cortina de hierro, dejó de ser el aliado temporal de la Segunda Guerra Mundial para convertirse en el antagonista por excelencia de Occidente, no solo por su expansión en las periferias globales, sino por el uso efectivo de propaganda, espionaje y métodos violentos para distorsionar la imagen sobre Occidente. Por lo que, la contención de Occidente a los soviéticos provino de la OTAN, desde el Plan Marshall y el desarrollo de armas nucleares más avanzadas, proyectos que acabaron consolidando un nuevo tiempo, el de la Guerra Fría.
Países como Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa y Rumania vieron cómo todas las oposiciones fueron silenciadas y reprimidas bajo las nuevas democracias populares dirigidas por seguidores del modelo soviético. El modelo fue en todos sus proxies una copia del soviético que era una copia de la Ojranka zarista; mediante la humillación, juicios injustos, tortura y asesinatos políticos se construyeron sociedades depuradas y docilizadas.
Es así que, a partir de este punto, los conflictos entre el modelo capitalista y el modelo socialista tenían muchas variables que podrían haber causado detonaciones nucleares como en la Guerra de Corea (1950-1953), donde el general Douglas MacArthur buscó expandir el conflicto hacia China; para fortuna del mundo, el presidente Harry Truman lo retiró del cargo y evitó una innecesaria escalada de consecuencias imprevisibles por la relación entre Rusia y China. Además, otro conflicto que traía raíces en el extinto Comintern fue el de Vietnam, donde el líder victorioso de la misma era el amigo de Borodin, Ho Chi Minh. Aunque aquel conflicto no tuvo el nivel de peligro de la Guerra de Corea, fue la guerra que asestó el golpe más profundo a la imagen benévola de Estados Unidos, con consecuencias culturales de las que se aprovechó el radicalismo y utopismo revolucionario en Estados Unidos en los años 60, 70 y 80 —como expuso Yuri Bezmenov— con consecuencias notables en la élite progresista actual.
No solo se trataba de guerras con efectos materiales inmediatos como la destrucción de buques, acorazados o tanques, sino de consecuencias por las cuales se buscaba destruir la imagen del otro, la destrucción de su poder blando. Y en esto, los soviéticos y la izquierda autoritaria fueron efectivos parcialmente contra la imagen de Occidente. Sin embargo, el punto débil del modelo soviético era su crudo autoritarismo; la muerte de Stalin produjo una crisis de fe por los secretos que salían a la luz sobre su gestión violenta del poder. Posiciones reformistas, posiciones antirrevolucionarias, tuvieron que ser controladas no a través de un relajamiento, sino del mantenimiento del control, vigilancia y encarcelamiento de opositores que hubieran entendido el mensaje esencial de George Orwell, la preocupación por la libertad.
Esto es lo que sucedió contra la Revolución Húngara de 1956, en la que más de dos mil húngaros murieron por pedir libertad de expresión y elecciones libres. Fue, en definitiva, la muestra más clara de la imposibilidad de reconciliar libertad y lucha por justicia social desde el Estado como bien expuso Isaiah Berlin. Los socialistas, al igual que los cristianos de la Inquisición, presentaban un mensaje atractivo que encubría realmente sus acciones de terror y asesinato en búsqueda a algo tan primario y básico en la historia humana, el deseo de poder o cupiditas dominatio.
Pero también los imperios estaban concluyendo completamente sus influencias en el mundo periférico. Inglaterra, con la victoria de Gamal Abdel Nasser en la nacionalización del Canal de Suez en 1956, perdió su influencia como poder imperial, lo que afianzó un sentimiento de antiimperialismo y de la posibilidad de derrotar los viejos símbolos que habían dado fuerza a Occidente en el siglo decimonónico.
Aunque la Guerra Fría era entre dos potencias, el rol de China fue importante por ser un tipo de socialismo igual de brutal, y completamente desconfiado de los soviéticos. Por ejemplo, en 1979 los vietnamitas, apoyados por los soviéticos, invadieron Camboya y derrotaron a los Jemeres Rojos de inspiración maoísta, razón por la que Deng Xiaoping respondió con una ofensiva militar contra los vietnamitas en la guerra sino-vietnamita. Este conflicto momentáneo demostró que existía una fractura, que fue aprovechada por una de las mentes más importantes de la diplomacia norteamericana, Henry Kissinger. Desafortunadamente, en el presente, ambas potencias, China y Rusia, han aprendido de los errores pasados y apuntan más a concretar el deseo de Sun Yat-Sen que a rivalizar por un modelo político ideológico único.
Mientras tanto, en el mundo árabe, el ascenso de Anwar Sadat en 1970, después de la muerte de Nasser en Egipto, permitió un viraje hacia Occidente y la conexión de este con los islamistas. Sadat de hecho, le entregó el Cairo al consejero de seguridad de Carter, Zbigniew Brzezinski, como punto de coordinación con los países musulmanes aliados contra los rusos en Afganistán. Exitosamente se atrajeron militantes para una yihad contra los marxistas, pero no se revisaron las posibles consecuencias que tendrían lugar con el retorno a la realidad dos décadas después.
Aunque el modelo socialista del Estado soviético fue la amenaza principal en la Guerra Fría, este periclitó y se desvaneció por causas internas. Su fuerza estaba en su acción política en las periferias, su debilidad se encontraba en la creación de riqueza, en la economía. Tenían satélites, ejércitos, complejos industriales, científicos, devotos militantes, espías y estrategas entrenados, pero carecían de la iniciativa individual. Habían acabado con la innovación, con la imaginación y con la posibilidad de la mejora constante.
Con un modelo anquilosado en el siglo XIX, su modelo industrial era incapaz de competir contra los occidentales que estaban dando constantes saltos en la investigación científica. Debido a que la información económica de necesidades y producción era errónea dentro del modelo soviético por tenerse que cumplir con planes y metas previamente establecidas, era imposible saber qué se requería y qué no debía producirse. Lo que llevó a la incompetencia y la ineficiencia.
No solo en lo económico, sino en lo político, el sistema era lento y frágil porque veían lo que querían ver y mucha de la información que obtenían estaba sesgada bajo la idea del pronto colapso capitalista. La caída del régimen soviético el 26 de diciembre de 1991 y la disolución del proyecto antioccidental tuvieron una destacada década de ilusiones y promesas de un mundo pacificado.
Y a pesar de que la URSS representó el peligro más importante, y de que la década liberal representó un cierre a aquella amenaza, la naturaleza humana y el orden internacional moderno terminaron por retornarnos a la realidad de los sucesos donde Occidente no está seguro, donde el unipolarismo fue una ilusión y donde el resurgimiento de Rusia y China suponen las amenazas más claras y directas a la que debe enfrentarse nuestra civilización. Amenazas a las que se debe enfrentar no desde la óptica ilusa de superioridad civilizatoria, sino desde un realismo estructural que exponga las consecuencias de potenciales confrontaciones directas entre las potencias nucleares, actuando pragmáticamente y con respeto a quienes han reflexionado y aprendido de los errores de la historia.
Bibliografía
Avrich, P. (1974). Los anarquistas rusos. Alianza Editorial.
Berlin, I. (2009). La mentalidad soviética: La cultura rusa bajo el comunismo. Galaxia Gutenberg.
Bezmenov, Y. A. (2020). Subversion. Theory, application and confession of a method. Audax.
Fridman, O. (Ed.). (2021). Strategiya. The Foundations of the Russian Art of Strategy. C. Hurst & Co.
Giles, K. (2023). Russia’s war on everybody. And what it means for you. Bloomsbury Academic.
Gioe, D.; Lovering, R. & Pachesny, T. (2020). The Soviet Legacy of Russian Active Measures: New Vodka from Old Stills? International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 0: 1-26.
Jervis, R. (2017). How Statesmen Think. The psychology of international politics. Princeton University Press.
Kaplan, R. D. (2000). The coming anarchy. Shattering the dreams of the Cold War. Random House.
Kennan, G. F. (1961). Russia and the West under Lenin and Stalin. Little, Brown and Company.
Layne, C. (1993). The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise. International Security, 17(4), 5-51.
Russell, B. (2017). Viaje a la revolución. Práctica y teoría del bolchevismo y otros escritos. Ariel.
Voline (2019). The unknown revolution 1917–1921. PM Press.
Zakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs, 76(6), 22-43.