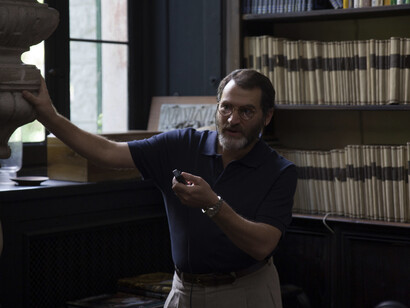Hay películas que se instalan en la memoria colectiva no tanto por su argumento, sino por el modo en que consiguen traducir en imágenes algo que parecía inasible: la fragilidad del deseo, la exposición del cuerpo enamorado, el temblor de saberse a merced de otro. Call Me by Your Name (2017), dirigida por Luca Guadagnino y basada en la novela de André Aciman, pertenece a esa estirpe. Su aparente sencillez —un verano italiano, un adolescente, un visitante mayor, un romance— esconde una densidad simbólica que la vuelve un objeto cultural fascinante, digno de ser analizado desde la perspectiva de la sensibilidad que despliega.
La clave, en parte, está en el propio título: Call Me by Your Name. Esa invitación, lanzada por Oliver y aceptada por Elio, condensa la búsqueda de fusión que atraviesa todo enamoramiento. Llamar y ser llamado por el nombre del otro es desdibujar la frontera entre el yo y el tú; es jugar con la posibilidad de una identidad compartida, aunque sea momentánea, aunque sea ilusoria. La película no plantea esa frase como una curiosidad excéntrica, sino como el núcleo mismo de la experiencia amorosa: un deseo de anular la distancia y convertirse en prolongación del otro.
En ese gesto se hace visible lo que podríamos llamar la vulnerabilidad programada del deseo. Elio y Oliver no son presentados como héroes románticos invencibles, sino como sujetos frágiles que se entregan a un vínculo sabiendo que su duración está limitada de antemano. Oliver volverá a Estados Unidos al final del verano; esa fecha de caducidad flota en el aire desde el inicio. Pero lejos de debilitar la experiencia, esa conciencia la intensifica. Amar, aquí, es aceptar de entrada la herida que vendrá, lanzarse a un abismo con la certeza de que habrá golpe.
El adolescente Elio, con su mezcla de arrogancia intelectual y fragilidad emocional, encarna el desconcierto del primer gran deseo. No es casual que su despertar esté rodeado de libros, partituras, estatuas clásicas: la cultura se ofrece como marco y espejo de lo que siente, pero no logra domesticarlo. Oliver, por su parte, aparece como una figura ambigua: distante y seductor, seguro de sí mismo pero también inseguro ante la posibilidad de ser descubierto. Ambos parecen, al menos en la superficie, heterosexuales; ninguno llega con una identidad previamente marcada que lo encasille. Lo que los une no es una etiqueta, sino un fulgor incontrolable.
Ese fulgor es lo que vuelve la película inolvidable. La cámara de Guadagnino insiste en los detalles mínimos: un roce, una mirada esquiva, un silencio cargado. Cada escena es una pedagogía de la vulnerabilidad: enseña que el deseo se construye tanto en lo que se dice como en lo que se calla, tanto en la cercanía como en la distancia. Y enseña, sobre todo, que enamorarse es exponerse a un dolor fagocitante, a una herida que parece engullirlo todo.
El desenlace confirma esa lectura. Oliver se marcha; Elio queda devastado. El invierno sucede al verano, la nieve a la luz cegadora, la soledad a la comunión. La película podría haber terminado en un clímax pasional, pero elige detenerse en el dolor de la pérdida, en el rostro de un adolescente que llora frente al fuego. Ese llanto no es solo el de Elio: es el del espectador que se reconoce en su vulnerabilidad, en su certeza de que todo amor lleva inscrita la posibilidad de su final.
Por eso Call Me by Your Name no debe leerse como una historia de triunfo romántico -si es que, acaso, existiese tal cosa-, sino como una meditación sobre la fragilidad de los afectos. La aparente normalidad de sus protagonistas —jóvenes educados, hijos de familias cultas, en un verano idílico— contrasta con la crudeza del sentimiento que los arrasa. La película recuerda que no hay blindaje contra el deseo: por más que uno crea tener el control, enamorarse es exponerse a una vulnerabilidad programada, a una herida que, aun sabida, se acepta con los ojos abiertos.
Lo que me sigue sorprendiendo del film de Guadagnino es que, más allá de cualquier discusión cultural o política, la obra logra producir en quien la ve una especie de hipnosis afectiva. A mí me pasó. La película me dejó con una extraña sensación difícil de nombrar, como si hubiera absorbido no solo la historia, sino también la intensidad de su entramado emocional. Fue como si mi propia psique se hubiese quedado prendida a la conjunción de Elio y Oliver. No es solo empatía con los personajes: es esa rara experiencia de sentir en el propio cuerpo lo que sucede en la pantalla, como si las emociones ajenas se volvieran íntimas.
Lo extraordinario es cómo la cinta consigue que esa tensión erótica, esa atracción que se roza, que se insinúa y que estalla, termine imprimiéndose en la memoria del espectador como si se tratara de un recuerdo personal. En mí afloraban sensaciones comparables a las del enamoramiento: esa suerte de primavera interior, donde cada gesto, cada roce, cada silencio, despierta una oleada de exaltación. Es un mecanismo de programación muy fino, casi imperceptible, porque la emoción se instala sin resistencia, como un caballo de Troya.
El recurso estacional, además, refuerza ese efecto. El romance se despliega en verano, con toda la luminosidad y el desborde propio de la estación, y se apaga con la partida de Oliver, dando paso a un invierno helado que no solo está en la escenografía, sino en la devastación anímica de Elio. La metáfora es clara: lo que florece bajo el calor se marchita con el frío. El desenlace, con ese llanto desgarrado frente a la chimenea, interpretado magistralmente por Timothée Chalamet, funciona como un espejo invertido de esa exaltación inicial. Y el espectador, que fue llevado de la mano a sentir la euforia del inicio, termina experimentando también la desolación del final.
Ese tránsito emocional no es casual: está diseñado con precisión para afectar al público en lo más hondo, para convertir la historia en una experiencia vivida. Tal vez la mayoría lo perciba como un gran logro estético y narrativo —que lo es—, pero para una sensibilidad alerta también es una muestra perfecta de cómo las ficciones operan como programas culturales, moldeando desde adentro la forma en que experimentamos el amor, el deseo y la pérdida.
En última instancia, lo que Call Me by Your Name consigue es desarmar la falsa seguridad de quienes creen que el amor puede ser calculado, medido o reducido a fórmulas narrativas conocidas. La película es consciente de que el enamoramiento es siempre una experiencia desproporcionada, que hiere más de lo que promete, y que, sin embargo, seguimos buscando una y otra vez. Su verdadero logro cultural no está en representar “una historia gay” ni “un romance de verano”, sino en mostrarnos la maquinaria íntima de la experiencia humana, esa que nos expone a la exaltación y al dolor con la misma intensidad.
Elio y Oliver encarnan algo que excede sus nombres y sus cuerpos: son dos rostros de un mismo mecanismo afectivo que cualquiera puede reconocer en sí mismo. Quien haya sentido la efervescencia de un deseo fulgurante y su inevitable desvanecimiento sabe que hay en la película un espejo de lo humano en su estado más crudo y directo. El tránsito de la luz del verano al frío del invierno no es solo un recurso estético: es un registro de la intensidad emocional que se instala, se vive y deja memoria.
Y quizá lo más potente de todo es que esa memoria se fija como un sabor, como un recuerdo indeleble. Como diría la frase que se me ocurrió, y que funciona como broche final de esta experiencia:
Es como morder con vehemencia y hambre voraz un frondoso durazno podrido que en apariencia y superficie se muestra hermoso, exquisito... Con el tiempo, el sabor amargo desaparecerá, Pero la sensación desagradable en la memoria prevalecerá.
Tal vez ahí radique su carácter más inquietante. Porque, como todo dispositivo cultural poderoso, la película no solo refleja, también modela. No solo captura la intensidad explosiva del deseo, sino que la enseña, la instala, la reproduce en quienes miran. Al salir de la sala —o al apagar la pantalla—, no somos exactamente los mismos: quedamos marcados por esa programación sutil que nos recuerda que amar implica exponerse, que todo fulgor lleva consigo la sombra de su extinción.