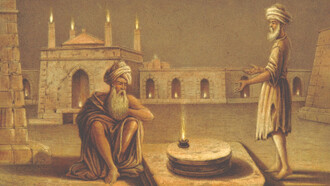La historia de la literatura latinoamericana siempre estuvo atravesada por tensiones culturales y la lucha por la reivindicación de la voz de los pueblos indígenas. Uno de los escritores que supo representar en su obra ese mundo andino que se fusionaba cada vez más con la cultura occidental fue José María Arguedas. Debido a sus raíces peruanas y a su formación como antropólogo y etnólogo, Arguedas –quien vivió entre los años 1911 y 1969– supo reflejar las contingencias culturales con un estilo único, utilizando una mezcla del español con el quechua en sus producciones.
Con justa razón se considera que Arguedas fue una de las voces más destacadas del indigenismo literario, movimiento que buscaba reivindicar la cultura indígena y denunciar la marginación que sufría por parte de la sociedad. Lo interesante en la vida de este escritor es que no mostraba una visión externa del mundo indígena, sino que lo hacía desde el interior de ese mundo, ya que convivió con comunidades quechuas en su infancia. De hecho, aunque sus novelas tratan sobre los Andes peruanos, sus temas son universales: la identidad, la discriminación, el desarraigo y la lucha cultural.
En el presente artículo vamos a analizar las fronteras culturales y la transculturación narrativa en “El sueño del pongo” de José María Arguedas. Para ello, es preciso tener en cuenta que tal enfoque abordará los conceptos de sujeto, lengua y territorio. Estos evidencian las tensiones entre las fronteras territoriales y lingüísticas, así como la problemática en torno a la otredad: el yo y el otro, nosotros y los otros. ¿Qué trato le damos a ese “otro” que irrumpe y se diferencia? ¿Exclusión o inclusión? ¿Nos incomoda o lo aceptamos? La historia de la humanidad está colmada de situaciones semejantes. Mediante la figura del narrador transculturador y el escritor como mediador, este autor hace convivir lo central y lo marginal, lo hegemónico y lo subalterno.
En el acto de entrega del premio “Inca Garcilaso de la Vega”, Arguedas enuncia las siguientes palabras: “Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua”. Esta afirmación es fundamental para introducirnos en el centro del cuento del cual queremos hablar aquí: “El sueño del pongo”.
Fernando Ortiz (1991) sostiene que la aculturación implica un proceso de cambio de una cultura a otra. No se ve en ella el proceso transitivo que la transculturación, en cambio, sí permite divisar. Esto se debe a que ésta última implica una transitividad, una reciprocidad, que va de colonizados a colonizadores y viceversa. No es un proceso unilateral. Implica variadisimas transmutaciones de culturas, fenómenos muy complejos que no podrían limitarse simplemente a una “aculturación”. La transculturación, entonces, engloba en su matriz tanto la aculturación como la desculturación y la neoculturación. Es decir que conviven procesos que implican tránsito, pérdida y conservación de rasgos culturales de las culturas en cuestión y creación de nuevos fenómenos culturales producto de estos intrincados movimientos.
La transculturación es transmutación. Configura una suerte de estrategia que permite reinterpretar y reinventar los elementos culturales para asegurar la supervivencia. Por esta razón, cuando Arguedas sostiene que él no es un aculturado, pone de manifiesto que ese momento de choque de culturas donde una intenta subyugar a la otra no tiene por qué implicar que la nación vencida renuncie a su alma, que se aculture tomando la versión de los “vencedores”. Aspiró a hacer de esa realidad de choque, de esa zona fronteriza, un lenguaje artístico para que esa cultura que recibe el impacto sea una sociedad viva y creativa.
En este sentido, Ángel Rama en su libro Transculturación narrativa en América Latina insiste en la plasticidad cultural con la que las sociedades rompen con la rigidez, haciendo posible incorporar novedades como elementos absorbidos y como “fermentos animadores de la tradicional estructura cultural” (1982: 31). Rama pone su enfoque en el subalterno, siendo éste aquel que recibe el impacto cultural mayor y, por lo tanto, cómo hace para resistir el advenimiento de la modernización. De este modo, la capacidad selectiva le permite operar sobre su propia cultura –además de trabajar sobre la cultura extranjera– y da lugar a pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones.
El rol del escritor como mediador cobra relevancia aquí. Se trata del rol como narrador transculturador, ya que hace notorio el modo en que conserva sus raíces a la vez que se inserta en un esquema capitalino. De esta manera, se pone en movimiento la cultura estática y tradicionalista, desafiando los patrones rígidos que provocan su enquistamiento. Esto le confiere una significación y una pervivencia, de forma que la literatura que surge de este doble movimiento hacia el interior y el exterior de una cultura –y su consecuente apertura a una cultura nueva– constituirá un discurso original, una invención propia de una neoculturación. El rol del mediador es el de un agente de contacto entre distintas culturas, pero en él actúan tanto la situación específica en la que se encuentra su cultura como las pautas según las cuales se moderniza. En el narrador de la transculturación se deposita un legado cultural a la vez que una nueva instancia de desarrollo.
La obra de José María Arguedas puede apreciarse como paradigma de las soluciones transculturadoras. Podemos observar cómo se manifiesta el fenómeno en tres niveles enunciados por Rama: lengua, estructuración literaria y cosmovisión.
En el plano de la lengua
“El sueño del pongo” es un relato que Arguedas recogió de la oralidad. Lo escuchó de un comunero indígena del Cuzco. El cuento, escrito en quechua y en español, denota cómo una lengua se apropia de la otra. El quechua se apropia del español para dar lugar a una nueva instancia lingüística. No será el español culto –como lengua institucionalizada y dominante– lo que permita la traducción, sino la búsqueda por parte del escritor de una equivalencia dentro del español que permita forjar una lengua artificial y literaria que, a su vez, posibilite registrar una diferencia en el idioma sin quebrar la tonalidad unitaria de la obra.
En el cuento, debido a lo enunciado anteriormente, nos encontramos desde el comienzo con un discurso proveniente de la oralidad, con abundancia de diminutivos como “hombrecito”, “animalitos”, “padrecito”, entre otros. Se apela a la identificación de los tipos sociales mediante la introducción de este matiz oral. Así, el narrador se identifica con la voz y el imaginario de los sujetos representados mediante la utilización del habla americana propia del escritor. De este modo, introduce cambios bajo los efectos modernizadores desplazando paulatinamente los comportamientos propiamente regionalistas como dialectismos y términos estrictamente americanos, que marcan una clara delimitación lingüística entre lo culto y lo popular, entre lo hegemónico y lo subalterno. Además, se prescinde de la utilización de un glosario, ya que las palabras regionales (como “vizcacha”, “pongo”, “chancaca”) transmiten su significación dentro del contexto lingüístico.
Se acorta, de esta manera, la distancia entre la lengua del narrador/escritor y la de los personajes, contribuyendo a la unificación del texto literario mediante la dualidad lingüística de la cual parte el relato. El escritor no procura imitar el habla regional, sino elaborarla desde el interior con una finalidad artística. Nos encontramos así con un fenómeno de neoculturación –como hemos mencionado anteriormente– donde no hay un discurso regionalista ni un discurso de modernizado, sino una iniciativa transculturadora, una diglosia que deja atrás el complejo de inferioridad de la lengua que se encuentra en relación de dominación respecto de aquella lengua estandarizada y aceptada.
En el plano de la estructuración literaria
En lo que respecta a la estructuración literaria, en el presente caso está muy ligada al nivel de la lengua. Se evidencia un modelo en donde el autor ajusta su código con el del narrador. Así, si bien el relato presenta la estructura de un cuento tradicional –principalmente en lo que respecta al discurso proveniente de la oralidad–, es posible percibir cómo se unifican las formas de la narración rural con el impacto modernizador.
Arguedas parte de una lengua y un sistema narrativo populares y se vuelve un mediador entre el interior-regional y el externo-universal. Puede observarse cierta modernización literaria también en la presencia del plano onírico con la influencia del surrealismo y el psicoanálisis. Mediante el sueño que el pongo narra al patrón, se subvierten los roles entre ambos, colocándolos en una situación de igualdad que eleva moralmente al pongo, reivindicando su posición y, junto con él, la de todos los sujetos oprimidos que representa. El pongo tiene su acto de resistencia y se reafirma como sujeto activo. Arguedas logra este giro en el relato mediante procedimientos que provienen de la vanguardia, por lo que pone al servicio de la transculturación los recursos de la narrativa vanguardista así como también los elementos que otorga la tradición.
En el plano de la cosmovisión
En esta instancia, las técnicas son reelaboradas a partir de la cosmovisión. Esto es fundamental porque implica una serie de aportaciones provenientes de movimientos como el surrealismo, el psicoanálisis y la antropología. Dichas aportaciones confluyen en la nueva visión del mito. Este ya no es considerado en tanto que “fábula” o “invención”, sino que es comprendido como en las sociedades arcaicas, donde designa una “historia verdadera”, sagrada y ejemplar. De este modo, se lo consideró como categoría válida para interpretar los rasgos de América Latina, principalmente por su apelación a las creencias populares supervivientes en las comunidades indígenas. Esto promueve un despliegue de valores e ideologías que se concentran en la narrativa transculturadora para restablecer un contacto con las fuentes vivas.
En “El sueño del pongo” hallamos alusiones a elementos de la naturaleza andina como animales (la vizcacha, por ejemplo) y también el viento. De hecho, mientras el pongo padecía las burlas y los maltratos del patrón, algunos de sus pares se compadecían y “despacio rezaban, como viento interior en el corazón” (p. 185); una cocinera mestiza incluso agrega: “hijo del viento de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza” (ibídem). Hay una correspondencia entre esa naturaleza y el hombre, la cual sugiere cierto valor y fortaleza por parte de aquel que es constantemente considerado un “otro”.
No obstante, es preciso destacar que a pesar del diálogo con la cosmovisión andina, también hay marcas de la cultura occidental, por ejemplo, en el acto de rezar. Arguedas hace converger constantemente ambas tradiciones. Esto desemboca en el pensar mítico del final del cuento, donde en el plano de lo onírico se desenvuelven figuras asociadas a la religión católica como ángeles y el Padre San Francisco. El sueño irrumpe en la lógica y da pie a un discurso interpretativo porque se rompe la concepción del sujeto cartesiano y se ponen de manifiesto los mecanismos mentales que provocan el desequilibrio con la ratio eurocéntrica. ¿Quién es el Otro ahora? El sueño se constituye como un espacio fronterizo donde no es posible delimitar con claridad los roles de los personajes pues allí, en medio de una escena que nos permite pensar en el purgatorio, ambos son iguales. Ambos son iguales “ante los ojos de Dios”. El siguiente diálogo se presenta significativo para comprender esta idea:
–Soñé anoche que habíamos muerto los dos juntos; juntos habíamos muerto.
–¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio–le dijo el gran patrón.
–Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos, los dos juntos; desnudos ante nuestro gran Padre San Francisco.(José María Arguedas, “El sueño del pongo”, p. 189)
Allí, se ponen de manifiesto las condiciones de igualdad entre los hombres en el momento de la muerte: todos somos iguales. Sin embargo, también es el instante donde el patrón se dirige a él como “indio”, marcando su incredulidad ante yacer muerto junto a alguien que no considera un par. De hecho, al inicio del relato, el patrón le pregunta al pongo “¿Eres gente u otra cosa?” (p. 183). Constantemente nos hallamos frente al límite, la división tajante que insiste en hacernos creer que existe algún tipo de distinción en la naturaleza humana en tanto ser humano. Sin embargo, mediante el lugar que establece el plano onírico, Arguedas busca desplazar –cuando no invertir– esa proyección sobre el Otro.
El sujeto subalterno, silenciado, burlado, que yace en los márgenes y en las grietas del sistema esperando su representación, irrumpe en la narración mediante su relato. Surge aquí su verdadera voz; la voz de los otros que es reivindicada. Mediante la confluencia de elementos autóctonos y occidentales, mediante el proceso de transculturación que se lleva a cabo en el cuento, Arguedas contribuye a hacer imprecisas las fronteras.
Abril Trigo en “Fronteras de la epistemología: epistemologías de la frontera” sostiene que la frontera no es sólo límite y fachada que cierra, delimita y obstruye, sino que también es un abrirse hacia afuera, un sitio de transgresión. Constituye más un espacio que una línea, y es lo que permite establecer otro concepto: frontería. Trigo considera que mientras la frontera denota una situación, un estado, una condición, la frontería connota una transitividad donde predomina la acción, la movilidad, la inestabilidad y la lucha. Hay un constante desplazamiento, ¿y no es esto, acaso, lo que nos permite advertir “El sueño del pongo”?
Las fronteras/fronterías culturales conforman un dispositivo de contención y transgresión que se complementa entre sí, y es allí donde sucede la transculturación. En esa grieta, en ese punto de fuga, se disuelven las identidades fijas para abrir un abanico de relaciones. La frontería es la dimensión del contacto y, en el cuento de Arguedas, el contacto está más que claro en la escena final: San Francisco exhorta a ambos personajes a lamerse mutuamente. Mediante aquella acción, más allá de lo literal prevalece lo simbólico. Lo que se mezcla e intercambia es la cultura, la lengua, la cosmovisión e, incluso, los prejuicios. Como sostiene Rama, hay allí una reestructuración del íntegro campo de las fuerzas que diseñan una cultura particular. Arguedas lo eleva a este horizonte móvil donde hacemos, deshacemos y rehacemos nuestros conceptos a partir de una mirada transgresora y transculturadora.
José María Arguedas dejó una huella profunda en la literatura latinoamericana al dar voz a los pueblos indígenas y mostrar la riqueza cultural del mundo andino desde una perspectiva auténtica y comprometida. Por eso, como enuncia en su discurso al recibir el premio “Inca Garcilaso de la Vega” (y aquí volvemos al principio de la cuestión), “bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente aislantes”.
Bibliografía
Arguedas, José María. “El sueño del pongo”. En: Relatos Completos. Alianza Editorial.
Arguedas, José María. “No soy un aculturado”. Discurso en la entrega del premio “Inca Garcilaso de la Vega”. Lima, 1968.
Ortiz, Fernando. “Capítulo II. Del fenómeno social de la transculturación a su importancia en Cuba”. En: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, 2da Parte, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991.
Rama, Angel. Primera parte. En: Transculturación narrativa en América Latina. México, Siglo XXI, 1982.
Trigo, Abril. “Fronteras de la epistemología: epistemologías de la frontera”. En: La crítica literaria como problema, Nº 199. Ediciones Trilce.