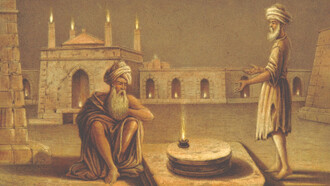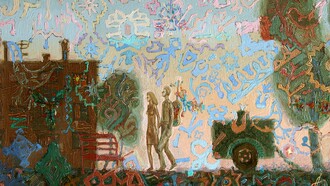Dicen que había una vez doña Anacleta. Doña Anacleta dicen que escondió a Morazán. En una cueva. Así negra, seguramente grande, con pedruscos enormes. En el corazón de una montaña. Porque las montañas tienen corazón; de eso estoy segura; de lo que no estoy segura es de conocer a doña Anacleta y mucho menos a Morazán.
(“La Lagartija de la panza blanca”. Yolanda Oreamuno, escritora costarricense, 1916-1956)
Introducción
Este artículo tuvo su origen en una enigmática nota periodística publicada en La Prensa Libre el 12 de febrero de 1895. En ella se afirmaba que, en la casa habitada por doña Dolores Pacheco de Troyo, en Cartago:
Existe un desván o buhardilla donde el ilustre general Francisco Morazán, entonces presidente del Estado de Costa Rica, encontró refugio en 1842, durante el levantamiento popular en su contra.
Según la nota, doña Anacleta Arnesto —ferviente morazanista, como lo eran muchos cartagineses de la época— residía en esa vivienda en aquel momento y brindó asilo al héroe de Gualcho y La Trinidad. Al final del breve texto se añadía que don José Ramón Rojas Troyo, destacado cafetalero y comerciante, adquirió años después la propiedad y “tuvo que demolerla debido a su mal estado; sin embargo, tuvo la previsión de conservar intacto el desván al que nos hemos referido”.
En un primer momento, basándome en la historiografía conocida y en la tradición popular, consideré que la nota era imprecisa. Siempre se ha sostenido que la captura de Morazán en la casa de doña Anacleta —una de las figuras femeninas más emblemáticas de la historia de Costa Rica— tuvo lugar en la esquina donde, a inicios del siglo XX, se construyó el inolvidable Teatro Apolo y donde hoy, en 2025, se encuentra el edificio Barguil-Peña (Centro Comercial Apolo), en la esquina noreste de la manzana situada al oeste de la Plaza Mayor. Sin embargo, la nota en cuestión afirmaba que la casa de Anacleta, en 1842, se encontraba en otro lugar: cruzando la calle hacia el norte, en la esquina opuesta, justo donde tiempo después se construiría la residencia de don José Ramón Rojas Troyo.
Al analizar más detenidamente la nota, comencé a dudar si realmente era tan inexacta como al inicio me pareció. En 1895, don José Ramón ya había fallecido, pero su esposa, Dolores Pacheco y sus hijos seguían vivos y constituían una familia influyente en el país. Resulta difícil imaginar que un periodista, de un diario tan prestigioso como La Prensa Libre, pudiera inventar un hecho de tal calibre sin enfrentar el desmentido inmediato de los Troyo. Más bien, el nivel de detalle sugería que la información podía provenir de la misma familia, en lugar de ser fruto de la imaginación del reportero.
Intrigado por la posibilidad de que la tradición histórica estuviera equivocada, decidí revisar los protocolos de Cartago, documentos que registran todas las transacciones de propiedades desde 1607 hasta 1850. Además, solicité un estudio registral de los antecedentes históricos de la finca del Apolo, en el Registro Nacional de Costa Rica. Lo que arrojaron estos estudios fue revelador: el periodista de La Prensa Libre no se había equivocado de casa; los historiadores y la tradición sí.
Adicionalmente, al revisar los dos planos antiguos de Cartago elaborados por José María Figueroa Oreamuno (1820–1900)1 y publicados en su célebre Álbum de Figueroa, comprendí con claridad por qué Figueroa tenía razón al ubicar, en el plano de 1821–1841, la casa de doña Anacleta y su esposo Pedro Mayorga exactamente en la esquina donde hoy se ubica el edificio González, y no en la esquina donde se encuentra actualmente el edificio Barguil-Peña (Centro Comercial Apolo).
Por tanto, el episodio morazánico de 1842, y otros episodios memorables de la vida de Anacleta entre 1829 y la década de 1850, ocurrieron en su segunda casa matrimonial, situada en dicha esquina del Edificio González, donde se encuentra el restaurante Balcón Criollo con su carillón de campanas (esquina diagonal noroeste de la Plaza Mayor), y no en la esquina de enfrente.
Los hechos, en sí, fueron narrados con bastante fidelidad; sin embargo, el escenario fue confundido durante casi dos siglos. Al llegar a esa conclusión, me dije: “En lugar de una casa de Anacleta, ya vamos por dos… ¿cuántas más casas habitó la venerable dama?”, acabé preguntándome.
Con el tiempo, descubrí que Anacleta habitó al menos cinco casas a lo largo de su vida. Sin embargo, en la ciudad de Cartago hubo tres que fueron verdaderamente memorables, aunque la mayoría de las personas solo identifica su vivienda clásica: la que se ubicaba en la esquina del Apolo y que aparece en numerosas fotografías tomadas antes del terremoto de 1910. Estas tres casas fueron: la casa de las Fajardo, donde nació y transcurrió su infancia junto a su madre y sus tías, hasta contraer matrimonio —a los doce años— con el capitán Pedro Mayorga; la casa donde tuvo lugar el célebre episodio morazánico, situada en lo que hoy es la esquina del edificio González; y, finalmente, la casa en la que vivió la mayor parte de su viudez y donde concluyó sus días, ubicada en la esquina donde más tarde se levantaría el Teatro Apolo.
La historia de Anacleta y sus casas es, en el fondo, parte de la historia de una ciudad con sus transformaciones. Con este artículo, más que relatar anécdotas, busco aportar a la rica pero poco estudiada evolución urbana de Cartago y, al mismo tiempo, contribuir a la recuperación de la verdad histórica, despojándola de imprecisiones y mitos, para que los hechos, tal como ocurrieron —y no como han sido repetidos por generaciones— salgan finalmente a la luz.
Finalmente, deseo dejar constancia de mi agradecimiento a los arquitectos Andrés Fernández Ramírez y Luis Diego Ramírez Araya, así como al doctor Rafael Francisco Arias Rojas, por sus valiosas y amables colaboraciones para la escritura de este artículo.
Primera casa: La “Casa Fajardo” (Infancia de Anacleta)
La historia de la primera casa de Anacleta comienza en los albores del siglo XIX, con un singular negocio entre clérigos. El 25 de agosto de 1804, el presbítero Rafael Arnesto de Troya, tío abuelo paterno de Anacleta, adquirió la propiedad al presbítero Félix Alvarado y Salmón Pacheco por la suma de 500 pesos (Índice de Protocolos de Cartago, tomo V). Cinco años después, Arnesto de Troya donó la casa a su sobrina política, Rafaela Fajardo García, la madre de Anacleta, cuando esta era una bebé de meses.
La casa se encontraba dos cuadras al sur de la Plaza Principal, en la calle que conducía al rastro de la ciudad2. Hoy, este lugar corresponde a la esquina diagonal suroeste de la escuela Ascensión Esquivel, donde funcionan el Centro Médico Jerusem y un parqueo público, o sea 100 m este del hospital Max Peralta, en el histórico barrio Asís de Cartago (cruce de avenida 6 con la calle central).
Anacleta, bautizada con ese nombre3 el 16 de julio de 1809, se crio en un ambiente marcado por el rigor conventual, el trabajo disciplinado y arraigadas tradiciones coloniales. Fue hija única de Lorenzo Arnesto de Troya y Rafaela Fajardo, aunque escasamente veía a su padre, pues él trabajaba administrando las fincas de su tío, el presbítero Rafael Arnesto de Troya.
Con el tiempo, aquella casa sería conocida como la "Casa de las Niñas Fajardo" o simplemente “Casa de las Fajardo”, y en ella vivían doña Rafaela y la pequeña Anacleta, junto con las hermanas solteras de Rafaela: Trinidad, Feliciana y Josefa. Más que un simple refugio familiar, aquel hogar fue el escenario donde la niña recibió su formación intelectual, religiosa y social (Francisco María Núñez. Elogio de la mujer costarricense. Diario de Costa Rica, 15 de septiembre de 1929).

Retrato de doña Anacleta Arnesto Fajardo, realizado por Tomás Povedano para La Revista de Costa Rica en el siglo XIX, en el año 1902. Imagen conservada en el Museo Nacional de Costa Rica. Abajo, la firma legítima de Anacleta, donde se aprecia su nombre correcto: Anacleta Arnesto, no Anacleto.
Luis Ferrero Acosta (Doña Anacleta Arnesto de Mayorga, Mundo Femenino, marzo de 1949) nos ofrece una magnífica descripción de la casa, probablemente obtenida a través de la tradición oral o, quizá, de antiguos documentos. Con una extensión de casi un cuarto de manzana, la Casa Fajardo era una edificación solariega, de gruesos muros de adobe y techos de teja, reflejo de la sobriedad y el espíritu introspectivo de la ciudad colonial de Cartago, entonces capital de Costa Rica. Su interior se organizaba en torno a un patio central, rodeado de corredores sombreados donde las mujeres de la familia se sentaban a bordar y a rezar. En un rincón del pasillo, iluminada por mecheros de aceite, una imagen de la Virgen de los Ángeles presidía silenciosamente la vida cotidiana del hogar.
La casa contaba con una cocina espaciosa, alacenas abundantes y una despensa repleta de conservas y dulces caseros. Más allá del patio principal, un huerto ofrecía gran variedad de frutas y hortalizas, mientras una deliciosa acequia serpenteaba por el trascorral, asegurando el riego de las plantas y ofreciendo agua fresca para las tareas domésticas. Además de ser un hogar, la Casa Fajardo era un núcleo de actividad económica y educativa, donde se combinaban el comercio, la producción textil y la enseñanza.
La educación de Anacleta fue supervisada por sus tías, quienes le inculcaron los valores familiares, la religiosidad y las habilidades domésticas (Vasco Arrieta. El mito de los subterráneos y los sucesos políticos del siglo XVIII. Diario de Costa Rica. 19 noviembre, 1935; Núñez, 1929).
En aquel tiempo, como describe Félix Mata Valle en su exquisito artículo “Maestros Viejos y cosas viejas” (1924), la instrucción para las niñas en Cartago se limitaba a lo esencial: lectura de letra de molde, la doctrina cristiana en el famoso catecismo de Ripalda y rudimentos de encajes y bordados, todo ello bajo un estricto control que reflejaba el temor a que las jóvenes se aventuraran más allá de lo permitido. En la Casa Fajardo, este modelo se adaptaba al hogar, donde las tías, celosas guardianas de la tradición, enseñaban a Anacleta aquellas labores con un enfoque primitivo pero disciplinado, para asegurar que su vida se mantuviera en línea recta, sin desvíos ni excesos.
Cartago, descrita como "siempre cubierta de brumas y de espíritu reflexivo”, era un lugar donde las familias acomodadas invertían en educación privada y actividades productivas para mantener su estatus social (Núñez, 1929). La presencia de maestros independientes, como Isidro Alvarado, Joaquín Bernardo Calvo Rosales, Petronila Bolívar y Felipa Sierra, refleja la importancia de la educación en este ambiente (Arrieta, 1935).
Aunque Anacleta recibió educación de primeras letras, a la mayoría de las niñas no se les enseñaba a leer ni a escribir, por el “santo horror” a los peligros que el intercambio de cartas podía representar entre doncellas y pretendientes (Mata Valle. 1924).
La Casa Fajardo albergaba un prestigioso taller de costura, donde se confeccionaban prendas de vestir, tanto para el uso diario como para ocasiones especiales. Anexa al taller, la familia mantenía una tienda, donde se vendían productos importados de diversos países, incluyendo Jamaica y Guatemala.
Ahora, la mantilla y la peineta alta; después la tela de Ruán para los estrenos de la Sacra Semana; la cintilla de papelillo, el relicario, el género tornasolado, el polvero o el abanico, los sofocantes o el rebozo, o el más ínfimo objeto que la inventiva humana creara para realzar los encantos de las mujeres, se conseguía allí.
(Ferrero 1949)
Desde niña, Anacleta observaba con curiosidad aquellas transacciones comerciales, aprendiendo sobre los materiales, el gusto refinado de las clientas y la importancia del comercio y del trabajo. Su otra rutina, como la de muchas niñas de su época, se limitaba a las salidas a misa, las faenas caseras como distracción y, con suerte, un viaje anual a la costa del Pacífico como único goce, todo ello bajo la vigilancia estricta de su madre y tías, quienes moldeaban su vida para cumplir con las expectativas de una jovencita de su posición. Desde temprana edad, fue reconocida por su inteligencia y porte distinguido, lo que la convirtió en una joven atractiva dentro del reducido círculo social de Cartago. Su madre y sus tías, conscientes de que el destino de toda mujer era el matrimonio o el convento, comenzaron a recibir discretas propuestas de pretendientes.
Fue en este contexto que conoció a Pedro Mayorga González, un joven militar y orfebre cuya familia tenía vínculos con la élite cartaginesa. A pesar de su corta edad, el compromiso fue bien visto por ambas familias, y a los doce años, Anacleta contrajo matrimonio, iniciando así una nueva etapa en su vida.
Aunque dejó la Casa Fajardo para formar su propio hogar, este sitio siempre fue parte fundamental de su vida. El 24 de enero de 1837, su madre, Rafaela Fajardo, ya de edad avanzada y enferma, hizo su testamento, declarando a su hija única, como legítima heredera de sus propiedades. Desde entonces, la Casa Fajardo pasó a ser propiedad de Anacleta.
En 1829, el matrimonio Mayorga Arnesto se había establecido en su propia residencia, ubicada en la esquina donde hoy se encuentra el edificio González, en el corazón mismo de la ciudad. No obstante, la Casa Fajardo permaneció estrechamente vinculada a la familia hasta que, el 4 de abril de 1877, Anacleta, ya en su vejez, la donó a la única nieta que tuvo en la vida, Josefa García García (hija de Zenón), quien se había casado tres años antes con don Domingo Rojas Céspedes.
Del matrimonio Rojas García surgió una numerosa descendencia. Y aunque parezca difícil de creer, en este año 2025 la propiedad continúa en manos de descendientes de doña Josefa y don Domingo; es decir, de familiares directos de doña Anacleta.
En enero de este año tuve la oportunidad de entrevistar al Dr. Rafael Francisco Arias Rojas, descendiente de doña Anacleta en quinta generación. Él y su familia son los actuales propietarios de la casa, la cual ha permanecido en manos de la misma estirpe desde 1804 hasta la fecha, es decir, más de dos siglos de continuidad familiar.
El doctor Arias, basándose en sus propios recuerdos, en documentos familiares y, especialmente, en una grabación de 1974 realizada a su abuelo, don Pablo Rojas García —bisnieto de Anacleta—, me relató que la casa donde vivió su niñez y adolescencia fue construida por sus tíos abuelos tras el terremoto de 1910. Según recuerda, aquella vivienda conservaba elementos muy antiguos: muebles centenarios, puertas macizas, pasadizos, un cañón o corredor largo y estrecho, y una balaustrada característica en la parte frontal, rasgos que la convertían en una inolvidable casa solariega del viejo barrio Asís. La grabación de don Pablo —una entrevista realizada por el propio Dr. Arias Rojas a su abuelo, a la cual tuve acceso gracias a su generosa disposición— revela detalles fascinantes sobre la edificación de la casa y los vínculos familiares que, durante generaciones, la sostuvieron y habitaron.
En dicho audio, don Pablo (1885–1978), quien fue constructor, ebanista y regidor de la Municipalidad de Oreamuno, recuerda con precisión la casa posterior al terremoto de 1910, cuya estructura aún conservaba elementos de la residencia antigua. A continuación, se presenta un extracto de la entrevista en que don Pablo nos relata el proceso de construcción de la casa:
En esta casa casi no hay nada de la época de doña Anacleta; tan solo los diplomas, ¿usted no los ha visto? Ahí están los diplomas militares de don Pedro, que fue el comandante del cuartel y el de don Zenón, el abuelo, que tenía el grado de capitán. También estaba una puerta de la cocina, que sí era colonial; era una puerta de bolillos torneados… eran dos puertas, en salas separadas, y una ventana grande que daba para la sala grande […] entonces mi papá (Domingo Rojas), mandó hacer una puerta más moderna, donde don Maurilio Bonilla, el papá de don Elías Bonilla.
Esa puerta tiene ya sus 75 años. Estaba yo muchacho cuando Maurilio hizo esa puerta y quitó la antigua, no sé qué se hizo, no se supo. Pero esta sí estaba puesta en la época del terremoto de 1910, y esa parte de la casa no cayó. Todo ese cañón era de bahareque y horcones enterrados, eran torcidos porque el guachipelín es así; una vara de entierro y cuatro de luz, eran así de gruesos. Para no hacer bases de piedra, se hicieron de guachipelín, y se empalmaban con tornillos, dos tornillos por horcón, porque así enterrados son más fuertes. Ese cañón está buenísimo, como el primer día.
Es que esta casa tenía muy buenas maderas. La armadura era toda de cedro, y los cielos eran encalados. Esa parte que está en el zaguán, estaba en una de las salas, ve que madera tan buena, y vea cómo está esa otra del zaguán: buenísima; esa madera tiene como 140 años, pues esta casa, la anterior, se hizo después del terremoto de San Antolín de 1841; porque el terremoto que botó la casa vieja, la que estaba hecha antes, fue el cuarto terremoto, el de Santa Mónica, que se ajustó ahora 64 años.
Cuando yo me casé, en 1910 se empezó a construir esta casa; ya tenía yo como dos meses de haber empezado a trabajar; duré dos meses trabajando aquí. Mi esposa Luisa y yo ajustamos 64 años (de matrimonio) ahora el 29 de este mes que pasó de octubre, hace un mes y resto, ¿verdad?
Esta casa, según narra don Pablo, conserva vestigios de una estructura anterior, erigida tras el terremoto de 1841 y ha permanecido en pie, resistiendo el paso del tiempo como un testigo silencioso de la historia familiar. Yo tuve el privilegio de conocerla en la década de 1980, gracias a la cercana amistad que unía a mi madre con doña Marta Rojas Cedeño, hija de don Pablo y la madre del Dr. Arias Rojas. En varias ocasiones, mi madre me llevó a visitar a doña Marta.
Mientras ellas conversaban animadamente, yo, con la curiosidad propia de un adolescente, me maravillaba ante los innumerables detalles de aquel lugar: las paredes tapizadas de fotos antiguas que parecían guardar mil historias, los muebles imponentes adornados con delicadeza, los pisos de madera que brillaban como recién pulidos, y aquel gran corredor que abrazaba la casa, ofreciendo una vista espectacular del edificio de la escuela Esquivel, la torre del convento franciscano y, al fondo, la perenne silueta del volcán Irazú.
En aquel entonces, ¿cómo podría haber imaginado la historia tan profunda e importante que encerraban las paredes y las maderas de ese hogar?
En dicha casa vivieron varios de los hermanos Rojas García (bisnietos de Anacleta), incluyendo al Presbítero. Antonio María Rojas García (1874-1935), quien fue cura y vicario de Cartago de 1921 a 1934; Enrique, y José Saturnino, profesor del Colegio San Luis Gonzaga.
En el año 2015, la casa fue remodelada para dar paso al Centro Médico Jerusem, donde el doctor Arias Rojas y sus hijos, también doctores, atienden a sus pacientes. La estructura original no fue demolida; en su lugar, se emplearon modernas técnicas de remodelación para revestirla y otorgarle su apariencia actual, según explicó el Dr. Arias Rojas.
Por tanto, bajo esa fachada moderna yacen, silenciosas e imperturbables, las antiguas paredes de la centenaria casa de los descendientes de Anacleta, donde estuvo la morada de su infancia, conocida en la Cartago de comienzos del siglo XIX como la Casa de las Niñas Fajardo.

Imagen tomada de este a oeste, donde se observa en primer plano el Centro Médico Jerusem, en el barrio Asís de Cartago, y al fondo, la entrada principal del Hospital Max Peralta. Esta esquina corresponde al sitio donde estuvo la casa de infancia de doña Anacleta, conocida como la Casa de las Niñas Fajardo. En ella vivió Anacleta hasta los doce años, cuando contrajo matrimonio con Pedro Mayorga, en 1821. Foto: Sergio Orozco Abarca, 2025.
Notas
1 “Gran caricaturista, explorador y dibujante. Escritor y poeta costarricense. En su obra el Álbum de Figueroa recopila una colección de recortes y dibujos donde incluyó gran cantidad de información valiosa sobre la Costa Rica del siglo XIX. También fue ingeniero y cartógrafo: organizó expediciones, acompañó al Obispo Bernardo Thiel a los pueblos indígenas de Talamanca”. Información de la Biblioteca Nacional de Costa Rica.
2 Según consta en los protocolos coloniales de Cartago y en los planos de Cartago del Álbum de Figueroa, el rastro, matadero o pesa (de ganado) de la ciudad, al final de la era colonial, se ubicaba cuatro cuadras al sur de la Plaza Principal. En la actualidad, corresponde a la calle central o cero, entre avenidas 8 y 10, unos 50 m al norte de la Plaza Asís. Para más información de este tema consulte el articulo: “¿Son coloniales los muros de la Pesa Vieja?” (Orozco-Abarca Sergio. Antología de Artículos Históricos y Culturales. Ed. Grafika. 2021).
3 Su nombre correcto es Anacleta (con "a" final), no Anacleto (con "o" final), tal como consta en su partida de bautizo y, sobre todo, en su propia firma –Anacleta--, la cual aparece en numerosos documentos oficiales conservados en el Archivo Nacional de Costa Rica. El error surgió cuando alguien, por descuido, registró su nombre como "Anacleto" al transcribir algún documento, posterior a su muerte. Este equívoco se perpetuó e incluso llegó hasta la inscripción de su tumba. De haber podido, Anacleta habría corregido personalmente al escultor encargado de labrar su lápida.