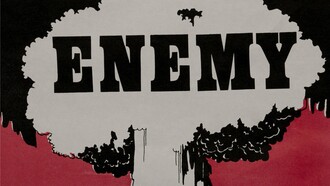Recuerdo, hace ya muchos años, cuando estudiaba, participé en un proyecto que tenía como objetivo identificar las diferencias «pedagógicas» vistas a partir de la relación con niños entre varios grupos de pedagogos con «ideologías divergentes». A nivel verbal las diferencias eran muchas y fácilmente clasificables. A nivel práctico, casi inexistentes. Lo que implicaba que las relaciones con los niños eran en gran medida las mismas y estaban basadas en: cuidarlos, darles comida, protegerlos, cambiarlos, limpiarlos, jugar con ellos, consolarlos, darles afecto, evitar conflictos, y hacerlos reír, ayudándolos en su desarrollo personal.
Nuestra conclusión fue que la ideología era sobrepuesta y desconectada con la práctica misma y su función principal existía solamente para los adultos y su identidad personal y de grupo. En cierta medida, podía ser perceptible en las reuniones con los padres y en la planificación de las actividades, como justificación o valor de fondo. En relación a los niños, no tenía ninguna importancia visible.
Esta observación me sirvió personalmente para relativizar la importancia de las diferencias ideológicas en algunos aspectos concernientes a la vida cotidiana. Los mejores pedagogos o parvularios eran siempre aquellos que dedicaban más tiempo a los niños y a su relación con ellos y, en esto, la ideología tenía un papel completamente secundario. En otros dominios, donde el mismo tema fue analizado, como las relaciones de pareja, laborales e interpersonales, los resultados fueron siempre los mismos: la ideología y la praxis son mundos separados y contradictorios y esto a pesar de lo que pensaran los participantes, que obviamente insistían en la relevancia práctica de estas diferencias.
Otro de mis recuerdos, que sigue vivo en mi memoria, aconteció inmediatamente después del golpe militar en Chile, un país dividido por la sangre vertida y las ideologías. Paseando por una calle fuera del centro de la ciudad y sin saber exactamente adónde ir, me llamó un muchacho que era de la otra parte de la trinchera y me preguntó si podía ayudarme en algo. Yo le expliqué mi situación y el riesgo de ayudarme y él me dijo que estaría contento si aceptase ir a su casa por unos días y así fue.
Fui a su casa por dos días y conocí a su familia, que me atendieron como a un hijo. El padre tenía una carnicería y había participado en todas las protestas en contra del Gobierno y, sin embargo ahora, abría la puerta de su casa y daba refugio. Después de los dos días, nos despedimos con lágrimas en los ojos. El padre me ofreció un poco de dinero, que no pude aceptar y me fui a buscar otro lugar para pasar otra noche sin ser tomado prisionero.
Eran tiempos difíciles para muchos y se vivía un ambiente de guerra interna y, sin embargo, algunas personas cruzaban la frontera ideológica y daban una mano a los perseguidos. Siempre me pregunté por el motivo de este gesto y no tuve respuesta. A veces, la humanidad se impone sin explicaciones y nos llevan a cumplir actos que nos ponen en peligro. Quizás en todo mi abandono, me vieron como un niño, y en estos casos lo único que cuenta es el instinto.
Con el tiempo me alejé de las ideologías y traté de ver las cosas desde una perspectiva más amplia que pudiera eliminar contradicciones y conflictos y me propuse personalmente buscar el bien en el sentido utilitario del término. Todo lo que reduce el sufrimiento es positivo y mientras más sufrimiento se elimina, mejor. Esta actitud, por definición pragmática, me lleva a ver más lejos y a buscar equilibrios, aceptando que los cambios serán lentos y sin preocuparme demasiado por esto, ya que lo importante es avanzar, aun cuando retrocedemos.
Cada acción tiene un valor en sí y dándole siempre más prioridad a la praxis y dejando atrás las ideologías, que a menudo no nos dejan distinguir entre el mal y el bien, aprendemos que el sentido de todo es intervenir en el momento justo, haciendo una pequeña diferencia que no cambiará el destino del universo entero, pero que hará la vida de alguien más humana y llevadera.