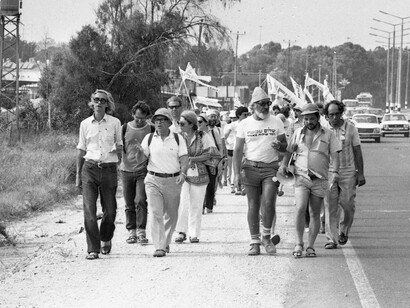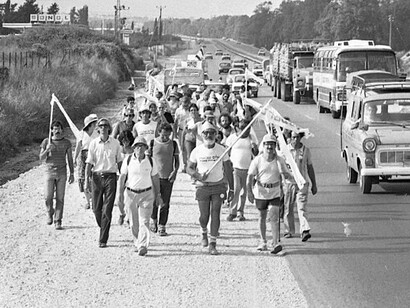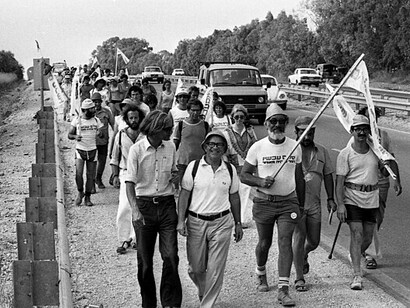A 25 años de este siglo, la pregunta central que creo que no nos hacemos con suficiente frecuencia es:
- Si estamos tratando de insertar más las intervenciones de salud y nutrición en el Tercer Mundo en el ámbito del desarrollo sostenible, ¿por qué lo mucho que se ha dicho y escrito al respecto tiene tan poco efecto (duradero) sobre los problemas que nuestras acciones tratan de abordar en tiempo real?
Creo que esta pregunta es especialmente pertinente ya que, en los tiempos que corren, nos incumbe (incluidos los lectores de Meer) pensar y actuar de acuerdo con el Desarrollo Sostenible —el que debe mantenerse en el centro de nuestra praxis—. Aquí, quiero desafiar a nuestros lectores a reaccionar ante lo que aquí se dice sobre la relación de nuestro respectivo trabajo profesional con el auténtico desarrollo sostenible.
La respuesta a la pregunta anterior, creo, se encuentra en varios frentes, entre ellos, la mayoría de las veces:
siguiendo los planteamientos del Norte, nuestra praxis se ha profesionalizado y, en el proceso, hemos devaluado y demodificado el papel del conocimiento popular en nuestros campos de especialización;
nuestros valores y actitudes predominantes como investigadores y profesionales en este campo nos han impedido actuar de igual a igual con nuestros homólogos nacionales del Tercer Mundo;
todavía controlamos el conocimiento como parte de la élite y, por tanto, no conseguimos una comprensión más profunda que guíe acciones más apropiadas; esto último sólo puede venir de un proceso de auténtica participación popular.
La raíz del problema es que el desarrollo sostenible consiste en procesos de enriquecimiento, capacitación y participación populares que la (nuestra) visión y práctica tecnocráticas orientadas a proyectos sencillamente no han sabido acomodar.
También contribuye a la irrelevancia de muchos de nuestros enfoques pasados y actuales el hecho de que la educación para el desarrollo en general ha seguido desempeñando su tradicional papel conservador de transmitir los valores de la sociedad tal y como se perciben en el Norte. Ha llegado el momento de exigir cambios profundos que den cabida a nuevos enfoques más multicéntricos.
Quienes nos enseñan, inevitablemente nos enseñan parte de sí mismos y del marco de valores que forma parte de su formación. Cada contexto del que proceden tiene su propio marco de suposiciones sobre lo que es real, lo que es inamovible y lo que es seguro. El problema es que a veces estos contextos se convierten en jaulas, especialmente en el tipo de trabajo en salud y nutrición que yo hago.
También ha llegado el momento de que nuevos marcos rompan los viejos esquemas de pensamiento y hagan que el trabajo en salud y nutrición sea más genuinamente participativo.
Por desgracia, los problemas difíciles tienen el poder de llevarnos a centrarnos en sus componentes más manejables, evitando así totalmente las cuestiones estructurales más complejas, subyacentes y básicas. Esto se conoce como ‘la falacia de la exclusión’, en la que se asume que lo que decidimos no discutir no tiene relación con el problema.
(Mc Dermott)
Por lo tanto, no podemos seguir apoyando una perspectiva de futuro que se basa en parte en presunciones y previsiones arraigadas en ideas de personas ajenas (por muy bienintencionadas que sean); necesitamos datos sobre el panorama en su conjunto, no sólo sobre la salud y la nutrición.
Pero una dependencia acrítica y repetitiva de los mismos hechos superficiales de siempre en la interpretación de cuestiones sin resolver (es decir, no considerar la mala salud, la desnutrición y las muertes evitables como resultados de procesos sociales y políticos complejos) tiene consecuencias conservadoras igualmente previsibles. Las perspectivas derivadas de tales puntos de vista adolecen especialmente de una inexcusable estrechez de miras en la comprensión de la naturaleza de los procesos de control en la sociedad (tanto en el Norte como en el Sur).
Las teorías del desarrollo predominantemente funcionalistas, a las que todavía recurrimos en la mayoría de los casos, ven la sociedad en gran medida como un todo orgánico que normalmente se encuentra en equilibrio; las teorías dialécticas ven la sociedad como un complejo de fuerzas en tensión y conflicto debido a la divergencia de sus intereses. Las teorías funcionalistas, que critíco, suponen que los conflictos pueden resolverse dentro del sistema social existente. En la dialéctica, se supone que los conflictos conducen a un cambio sistémico, a una ruptura más fundamental con el orden existente. (Langley).
Entre los nuevos componentes más destacados de las teorías funcionalistas se encuentran todo tipo de ‘enfoques multidisciplinarios’ para resolver los problemas de, en nuestro caso, la mala salud, la desnutrición y las muertes evitables. No hay nada terriblemente malo en este concepto, sólo que supone gratuitamente que contemplar los problemas en cuestión desde una perspectiva “más amplia”, “pluridisciplinaria”, nos va a conducir automáticamente a soluciones mejores, más racionales y equitativas... El mero hecho de aunar disciplinas y juntar cerebros 'sembrados' de forma diferente --sin tener en cuenta de dónde vienen ética, ideológica y políticamente-- no ha supuesto, no supone y no supondrá, por sí mismo, una diferencia significativa en el resultado y en las opciones elegidas (seguro que sí, si además no se incorpora a los beneficiarios en el proceso de toma de decisiones).
La necesidad de una actitud más crítica y visionaria
Nuestro fracaso a la hora de alcanzar la ‘Salud Para Todos’ ya en el año 2000 (así como, de reducir a la mitad la tasa mundial de malnutrición de 1990 para ese mismo año) ha sido más que un hecho desgraciado en la historia. En lo que a mí respecta, ha sido una era glacial en nuestra forma de pensar sobre cómo la malnutrición y las muertes están profundamente vinculadas a un modelo de desarrollo global insostenible. Ahora, tenemos que pensar qué debería seguir durante el actual deshielo que ha durado 25 años más. —Para utilizar un cliché: si sabemos lo que buscamos, es más probable que lleguemos y que sepamos cuándo allí lleguemos—.
En este empeño, no basta con oponerse a las viejas costumbres; hay que plantear un contra concepto. El momento actual sigue estando lleno de promesas, porque las viejas claridades conceptuales se están desmoronando; una era está expirando. Las nuevas aperturas van seguidas de cierres parciales.
Los debates sobre los aciertos y errores históricos deben guiar las propuestas cohesivas del mañana. Pero si no hay cohesión en nuestra visión, los activistas se cansarán y la campaña perecerá; por eso necesitamos una visión firmemente arraigada en una práctica. Abandonar estos debates es un lujo que no podemos permitirnos.
Tenemos que abrir un espacio para un debate más amplio sobre lo que debería seguir, un debate que tenga en cuenta todos los niveles de causalidad de la mala salud, la desnutrición y las muertes en los países devenidos pobres, desde las causas inmediatas hasta las causas básicas (estructurales). Sí, esto significará cambiar los términos de la discusión, porque una visión no sirve de mucho si simplemente se queda en el aire como algo devotamente deseable; una visión de ese tipo es un espejismo: se aleja a medida que uno se acerca a ella. Para ser útil, la visión tiene que sugerir una ruta, y esto requiere que tenga en cuenta muchas realidades desagradables.
Una visión no sirve de nada a menos que sirva de guía para una acción eficaz. Estas acciones, de una vez por todas, tendrán que inclinarse hacia los oprimidos de la tierra, porque son sus derechos los que están siendo pisoteados. Debemos expresar y manifestar solidaridad hacia ellos, porque sólo así nuestra visión (conjunta) ganará peso y credibilidad en su compromiso con la equidad y la justicia. No podemos seguir abandonando a los desposeídos en manos de las agencias bilaterales o multilaterales del Norte, que reparten dólares a diestra y siniestra. El momento pide a gritos que presionemos para conseguir más. Las ventanas de oportunidad suelen cerrarse de golpe. (Gitlin).
Estoy consciente de que para algunos de nosotros sigue siendo muy difícil mantener nuestra agilidad política en un entorno hostil. Pero el papel de una vanguardia es provocar la fermentación. No podemos caer en la trampa de creer que otro se va a ocupar de estas cosas por nosotros; tenemos que ser activos. Una revisión estratégica de nuestras acciones requiere nada menos que una crisis de nuestro pensamiento, y si a estas alturas no hay tal crisis en el horizonte, quizá tengamos que crearla.
El futuro de nuestro trabajo en salud y nutrición no puede ser una simple prolongación del pasado. Si intentamos seguir como hasta ahora, nos encontraremos con consecuencias insólitas. Por mucho que nos dediquemos a afinar el motor, esto no será suficiente a menos que rediseñemos algunas partes importantes del propio motor. (Myers).
El futuro tendrá que ser inevitablemente diferente. Es de una importancia crítica inaplazable concentrarse deliberadamente en neutralizar las fuerzas sociales conocidas que nos impulsan en la dirección desesperada y falaz hacia la que avanzamos, tanto a escala nacional como internacional. Cambios tan fundamentales como los que están en juego sólo pueden ser promovidos por personas que no tengan intereses creados en la supervivencia del sistema de desarrollo no sostenible tal como funciona ahora en detrimento de los países dependientes y de sus pobres. (Herman, Bracho).
El muro de la ausencia de voluntad política se aborda mejor mediante acciones prácticas que tengan en cuenta quién ganará y quién perderá. Sólo surgirá un nuevo profesionalismo si somos exploradores y nos preguntamos, una y otra vez, a quién beneficiarán y a quién perjudicarán nuestras decisiones y acciones en nuestro trabajo. Ya existen nuevos profesionales que dan prioridad a los condenados de la tierra; la cuestión difícil es cómo podemos multiplicarnos y, lo que es más importante, cómo podemos interactuar, cohesionarnos y organizar redes dinámicas entre nosotros y entre nosotros y las organizaciones de base.
En resumen, reitero que una mera extensión de lo que la mayoría de nosotros ya hemos estado haciendo no es lo suficientemente potente como para conseguir realmente el objetivo de insertar más la salud y la nutrición en una senda de desarrollo sostenible. No sólo tenemos que aportar avances conceptuales, sino también proporcionar modelos para los cambios institucionales necesarios que respalden las nuevas disposiciones.
Tenemos que actuar como lo que Antonio Gramsci llamó ‘intelectuales orgánicos’, es decir, intelectuales cuyo trabajo esté directamente relacionado con la lucha popular. La ortopraxis’ (la actuación correcta) es, en última instancia, más importante que la ‘ortodoxia’ (la doctrina correcta)... aunque ello signifique retroceder temporalmente por razones tácticas: Quien está al borde del precipicio es sabio si define el progreso como un paso hacia atrás...
Para cerrar
Hacer recomendaciones prescriptivas sobre lo que cada uno de nosotros debe hacer para aportar su grano de arena individual a fin de que las intervenciones en salud y en nutrición sean más eficaces y sostenibles sería presuntuoso por mi parte (aunque lo he intentado en otro lugar). Este artículo no tiene esa intención. Simplemente es una llamada para algunos y un recordatorio siempre oportuno para otros. Se trata de ser más críticos sobre la sostenibilidad de lo que hacemos y vemos, como base para desarrollar nuestra propia visión de futuro, en nuestros entornos específicos, y compartirla para actuar juntos en consecuencia. Meer (y yo) esperamos vuestros comentarios y que compartáis vuestras propias visiones sobre este asunto.