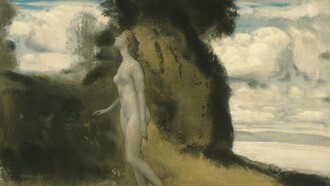Existe tanta hibridez en el arte de Mesoamérica como entre cultura y naturaleza: tierra, agua, fuego, viento, rayo, trueno, sismo, calor, color, madera, ceniza, carbón, poesía… Amarilla la flor de calabaza o la raicilla de cúrcuma. Violeta de berenjena, verde aguacate. Y así asoma en Popol Vu, que somos tierra, somos maíz: “Tonacayotl, el maíz, subsiste la tierra, vive el mundo, poblamos el mundo. El maíz, tonacayotl, es en verdad lo valioso de nuestro ser”.
(Códice Florentino, citado por Lara, E. Matemática Nahátl. Sf. p.251).
Acercarse a un maestro investigador musical, como es el costarricense Gerardo E. Meza Sandoval, y a un escultor de sonoridades, como el músico compositor Joaquín Orellana de Guatemala, refieren a palpar el significado del vocablo pasión irrefrenable: por un lado, proyectos de recuperación e investigación, interpretación, divulgación y enseñanza musical; el investigador cultural siempre está sobre la jugada, buscando dónde germinó su identidad.
Para presentar a Orellana voy a citar un párrafo del libro de Meza, titulado Ideario Estético de Joaquín Orellana, en cuyo prólogo, otro prominente músico también guatemalteco (Paulo Alvarado) nos da la pista con la cita de una frase en suma original del libro de Meza: “Es una estética del oprimido y, por lo tanto, una estética de resistencia”. (Meza, 2024.) En el caso de la obra de Orellana estamos, entonces, ante una propuesta que no es contemplativa: más bien es de provocación y de transformación.
Una propuesta que digo fundamental, en tanto que en lo social traza un signo de la realidad de esta región, porque, en las invenciones del maestro guatemalteco, la reapropiación de la marimba es más que un acto de extrañamiento cultural: da cuerpo al uso de un material como la madera que, como el jícaro del árbol crescentia cujete, proviene del suelo, de esta tierra o binomio Naturaleza/Cultura.
Alvarado (1960), violonchelista, compositor y productor cultural guatemalteco que se unió a otros músicos para formar en la década de los 80 la innovadora banda de rock Alux Nahual, agrega:
La dispersión de esa marimba, como la concibe Orellana, llega simultáneamente a la raíz de la cultura mesoamericana y a la más alta concepción de la vanguardia —de la que algunos y algunas quisieran apropiarse.
(Prólogo del libro de Meza, 2024, p. 12).
Importa recordar que el nombre de la marimba proviene del xilófono o, como la consideran en Guatemala, “la madera que canta". Esta está clasificada como un instrumento de percusión, formada con láminas de madera de diversidad de grosores, graduadas para sonorizar un semitono entre cada una de las placas dispuestas de mayor a menor, las cuales son golpeadas con mazas para generar notas musicales.
Orellana y Meza son dos profundos conocedores del arte y oficio musical, que se realiza con mayor libertad, con otra métrica o encuadre de lo privado o propio, asumiendo el compromiso personal pero de igual y hasta mayor responsabilidad, pues al trabajar para sí mismos se permiten “especular” (en el buen sentido del término) creatividad, lo que significa experimentarse a sí mismos.
“Yunta” centroamericana
Gerardo Enrique Meza Sandoval (Paraíso, Costa Rica, 1962), con grado de doctorado en Artes de la Universidad Nacional es un investigador musical y un destacado profesional, que maneja herramientas para llegar al fondo de lo que le interesa o motiva a trascender. En este contexto, el vocablo trascender es un acto creativo responsable, ético e irreprensible, con el cual se logra originar conocimiento y experticia, incluso, para ayudar a crecer a otros: no debe ser tan solo imposición de sí mismo, pues estamos hablando de cultura, democratización, descolonización.
En el epílogo del libro dedicado al maestro Orella, Meza comenta:
En esta investigación se ha partido del ensayo, especialmente de aquellos dos considerados como la propuesta teórica que permite profundizar en su composición musical y plástica. Esta última es, a la vez, la construcción de un instrumental especial. Por eso, cuando inicialmente se presentó a Orellana, decíamos que era un luthier (un constructor de instrumentos musicales). Sin embargo, más que un luthier, esta parte de su trabajo obedece a una especulación sobre su entorno y su hábitat.
(Meza, 2024, p. 157)
Gerardo Enrique es autor de varios libros de la Editorial Alma Mater, como “Sonidos Mágicos: Cultura Afrolimonense” (2010), y de la editorial Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre estos se encuentra Ideario Estético de Joaquín Orellana (2024), sobre el maestro guatemalteco que, a la vez que músico y compositor, es un importante creador visual y poeta de nuestra región. Conocí la obra creativa del compositor chapín en la muestra de Joaquín Orellana con Carlos Amorales: Anti Tropicalia, curada por el guatemalteco Stefan Benchoam, para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en sus cuatro salas.
Estratificaciones de lo exhibido en el MADC 2015
En un artículo fechado ese año en la revista española Experimenta, publiqué un amplio análisis sobre esta muestra, y dije:
Al espectador que ingresa al museo lo engulle la fuerza de la deriva del arte, cuyos flujos de interpretación se rastrean en profundidad, como se lee el microchip, al transparentarse entre sí: “útiles sonoros” del músico contemporáneo guatemalteco Joaquín Orellana, regenera un lenguaje, textura o capas musicales de fondo al internarse en la propuesta.
Una de esas capas de la muestra en el MADC 2025 aproxima al (anti)referente histórico, el de la Tropicalia, provocadores de la noción del ir y/o venir sin rumbo cierto —entre instrumentos tales como marimbas curvilíneas, tubos, sonajeros—, un concierto envolvente que nos atrapa con una carga de amplitud y longitud de onda al vibrar, percutir y martillar metalenguajes.
Para la comprensión de este fenómeno importa acudir al opuesto del título de la muestra, al fenómeno musical y visual de la Tropicalia, provocación contra el establishment empujado por el arte brasileño desde los años 60 del siglo pasado, liminares del conceptualismo en América del Sur ideado por músicos y artistas visuales, cuya hibridez replanteó las estructuras culturales de entonces, de frente a los nuevos medios como el video, el cine, la fotografía, la instalación y ensambles.
 Tres plantas, incluyendo un jícaro (crescentia cujete), dibujo, circa 1671.
Tres plantas, incluyendo un jícaro (crescentia cujete), dibujo, circa 1671.
Nuevos retos
Como todo arte actual conlleva el germen del desafío al reordenar acciones del presente componiendo lenguajes, a partir del registro de símiles que asemejan el entorno sonoro urbano donde se escuchan los motores de los autobuses o las motocicletas con sus pitoretas, bocinas, sirenas, celulares, los reclamos publicitarios, los sonidos ordenadores del paso peatonal en los semáforos, el agua de las fuentes, el trino de las aves en plazas y parques, las campanadas de los templos o el tintineo del carrito del vendedor ambulante, con todo y las voces de los transeúntes, sonoridad citadina trasladada al interno del museo con ese paisaje sonoro que detona la metáfora.
Iconografía de la deriva que, al fluir, dispara la sensorialidad, engatilla el efecto vibrante del trazo o “huella no huella”, o desdibujo, que me parecen cartografías situacionales, registros o notaciones grabadas en la profusa selva tropical contrapuestas a lo citadino como entorno.
Repito, develan la porosidad de la deriva, como expresó Guy Debord en un texto aparecido en el número dos de la Internationale Situationniste: conlleva “la disminución constante de esos márgenes fronterizos, hasta su supresión completa”.
Respecto al maestro Orellana y la proximidad a lo musical desde el arte contemporáneo, se aprecia en los títulos de las piezas: Psicofonía (2008), Erased Symphony (2013), El Aprendiz del Brujo (2013) y La Fantasía de Orellana (2013), cuyas visualizaciones en videos y animaciones contrapuntean el efecto del bajo continuo, marcando el pulso a la temporalidad y espacialidad que puede representar el sonido.
En aquella oportunidad, en el MADC se expusieron creaciones objetuales de Orellana. Sus “útiles sonoros”, como les llama, los cuales asemejan a o son marimbas en dispersión, pero que siguen siendo, sin duda, instrumentos musicales en regla, evoca su origen e inspiración proveniente de la legendaria Mesoamérica, con sus pitos u ocarinas modeladas en arcilla, vibráfonos de piel de venado, caparazones de tortugas, maderas, huesos, piedritas, conchas, todas de la patria de nuestras culturas originarias que se establecieron en todo el istmo centroamericano y México.
Con la particularidad de que, según lo observa Meza, “Orellana transgrede el instrumento autóctono… lo resignifica” (Meza, 2024, p. 63). Lo resignifica al nombrarlo Imba-luna, Sonar-imba, Teco-clac, Tortu-cir, lo transgrede al reordenar sus proporciones.
Para el curador e historiador chicano Thomás Ybarra-Frausto, Mesoamérica era el territorio inmemorial de los padres de los mexicas o aztecas, la Aztlán, que incluía desde California a Panamá. Sin embargo, también se dice que, en los orígenes, los habitantes de este continente conocido como Abya Yalá eran nómadas que se movían o navegaban estos territorios con total libertad, sin esas restricciones fronterizas e injerencias políticas inhumanas como la mega cárcel de Bukele en El Salvador o el Alcatráz de los cocodrilos en La Florida, que en vez de alambres de púas tienen colmillos que desgarran las carnes a quienes intentan darse a la fuga.
"Una tarde con Joaquín Orellana", grabado por José Wolff en Ciudad de Guatemala, agosto de 2014.
Otras investigaciones
Dado este anclaje al arte de la patria del ancestro y a la investigación cultural, agrego que Gerardo Enrique es autor del libro Tres compositores centroamericanos del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato di Tella (Argentina, 2015), sobre Jorge Sarmiento (1931-2012), Joaquín Orellano (1930), ambos guatemaltecos, y Benjamín Gutiérrez (1937, costarricense). El libro fue publicado por la Editorial Alma Mater como parte de un proyecto de investigación sobre músicas centroamericanas, patrocinado con un fondo económico de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Como investigación actual, Meza comenta que está en proceso de estudio un conjunto de ensayos y piezas musicales del también mencionado guatemalteco Paulo Alvarado, entre estos Letanías para un personaje desterrado, el cual engloba las problemáticas, sociales y culturales de este territorio de migrantes y tensiones políticas, donde sus ciudadanos por su disidencia política son a veces expulsados de su propia patria, como ocurre en Nicaragua: quizás por ello se menciona el extrañamiento, la opresión, los de abajo o la condición Sur/Sur en tanto migran buscando otra tierra y otro sol, pues el suyo se vuelve invivible.
Deberíamos luchar y, a través del arte, cambiar esta percepción y que la región sea conocida por su música, poesía, cultura material natural y cultural, además del arte visual contemporáneo, y no con signos tan deplorables.
Matices de diversidad
Los matices que pueblan el terreno del investigador cultural pueden ser amplios: indagar y rescatar la música nacional (la que se tocaba por ejemplo en turnos, procesiones, y eventos conmemorativos), pero también las investigaciones y propuestas de música de sala o concierto, en tanto todo representa la creatividad de un pueblo. Pero, además, importa repasar la formación y educación a nuevos valores, potenciados por las escuelas de música a nivel nacional.
Otro de los autores que está investigando Gerardo Enrique, es Paulo Alvarado. Le escuché a Meza Sandoval interpretar al piano una pieza de la serie Tres sentimentales, de Alvarado, dedicada al cineasta y artista plástico guatemalteco Pepo Toledo, conjunto de piezas que parten del son guatemalteco.
Pero también me compartió la aludida pieza sobre los Desterrados, obra que tiene un segundo movimiento en el que la flauta, según Meza, es el desterrado que pasa por el cuarteto sin sombra, sin nombre, sin patria, como en el poema de Miguel Ángel Asturias. Para mí es de un impresionante y profundo carácter de sonoridad contemporánea, de una poética que bordea la esencia del suelo, la fertilidad y matices culturales propios de esta gran Mesoamérica —no la arqueológica, cuya frontera Sur llega hasta Guanacaste, sino la noción de Ybarra-Frausto que limita con Sudamérica y el altiplano andino, con otros carismas culturales.
Coincidimos en un elemento de filiación del arte mesoamericano contemporáneo con el uso de la tierra, barro, agua, arcillas, maderas, piedras, y que planteó en Mesoamérica al borde, pues las creaciones actuales en esta región no están en los centros sino en los bordes, donde se arriesga y por cuya porosidad filtran caracteres tanto de adentro como de afuera. De ahí que nos pareció oportuno proseguir con esta constante migración del pensamiento y arte.
 Gerardo E. Meza interpretando una pieza para piano y violoncello del autor guatemalteco Paulo Alvarado.
Gerardo E. Meza interpretando una pieza para piano y violoncello del autor guatemalteco Paulo Alvarado.
Y ya para concluir con eta revisión al trabajo creativo de Meza y Orellana, repasemos sus aportes y el significado que guardan para el crecimiento, incidencia social e hibridación de nuestra cultura regional mesoamericana.
Los aportes del maestro Orellana se enmarcan en la originalidad y creación de una serie de instrumentos musicales, denominados "útiles sonoros", tal y como lo describe Meza son ocupación de un luthier, que han sido expuestos como "esculturas sonoras" en el Museo de Arte Contemporáneo en Guatemala y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica.
Gerardo Enrique, como investigador y generador de pensamiento crítico, aporta validación a la música con sus libros publicados, decenas de artículos en revistas especializadas, conciertos, y recitales, en los cuales da a conocer la obra de muchos compositores y músicos que de otra manera pasan desapercibidos en sus comunidades.
Esto significa circulación y legitimación del pensamiento crítico creativo y, por lo tanto, valida y proyecta la cultura mesoamericana desde sus raíces hundidas en este territorio. Además de tan valiosas producciones editoriales, Meza, autor de publicaciones especializadas, ofrece amplia visibilidad a su pensamiento, tanto como el suelo en el cual está parado Orellana, donde cultivar nuestra Bio/Cultura mesoamericana, acrecentando ese bajo continuo del quijongo con carismas tan propios al lado de la naturaleza que, tal y como se dijo, son nuestro mayor tesoro.