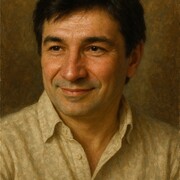El astrónomo, filósofo, poeta, escritor y profesor universitario Filipo Bruno (más conocido como Giordano Bruno) fue el primero en afirmar que el Sol era simplemente una estrella y en proponer la existencia de un Universo infinito, con innumerables sistemas solares similares al nuestro, con la posibilidad de vida en otros planetas habitados por animales y seres inteligentes.
Bruno presentó su visión cosmológica en su obra De l'infinito universo e mondi, publicada en el año 1584. Esto le costó el repudio de la Inquisición Romana, que lo enjuició y declaró culpable de herejía.
El proceso en su contra fue dirigido por el cardenal Roberto Belarmino, inquisidor de la Iglesia Católica en la época de la contrarreforma, el mismo que llevó un proceso similar en 1616 contra Galileo Galilei. En 1599, Belarmino expuso los cargos que él mismo recopiló con ayuda del dominico Alberto Tragagliolo (comisario general del Santo Oficio).
Pese a las múltiples ofertas de retractación que se le hicieron, Giordano nunca se retractó. El 20 de enero de 1600, por orden del papa Clemente VIII, Bruno fue llevado ante las autoridades seculares para su juicio. Las alegaciones finales de Giordano Bruno fueron entregadas por escrito al sumo pontífice Clemente VII y, según se dice, “fueron abiertas, pero no leídas”.
Finalmente, pese a ser sacerdote, miembro de la Orden de los Dominicos y teólogo de la escuela de Santo Tomás, y pese a haber recibido el título de doctor en Teología, Giordano Bruno fue quemado vivo en la hoguera el 17 de febrero de 1600.
A modo de reflexión les cuento que (según las Profecías de San Malaquías, o “Profecía de los Papas”, publicada en 1595), el lema que le corresponde al Papa Clemente VII es la «Crux romulea» (La cruz de Rómulo), que puede interpretarse como una alusión al poder romano y a la severidad doctrinal del papado en analogía a Rómulo, quien según la mitología romana fue el fundador de Roma y su primer rey.
Es, irónicamente, un lema muy acorde a lo que fue el pontificado de Clemente VIII, demostrando el poder del papado y la autoridad suprema del Papa, al punto de ordenar la muerte de cualquiera que se opusiera a su autoridad y/o la criticara, aún temiendo razón.
En lo que podría calificarse como un acto de “expiación de los pecados” de los sumos pontífices de la Iglesia Católica, en el contexto del Jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II impulsó una “purificación de la memoria” para reconocer errores históricos de la Iglesia.
Específicamente en el caso del Papa Clemente VII, Juan Pablo II ofreció disculpas públicas en nombre de la Iglesia Católica por los hechos acaecidos con la muerte en la hoguera de Giordano Bruno por parte de la Inquisición Romana. No obstante, no se rehabilitó doctrinalmente a Giordano Bruno. A modo de disculpa, se subrayó que la verdad debe imponerse solo por la fuerza de la verdad misma, no por coacción. Para algunos (incluyéndome), “una disculpa a medias, no es una disculpa”.
Como suele suceder en la historia, algo que creíamos cierto, al final resulta no serlo.
En 1917, Albert Einstein propuso un modelo relativista para el Universo Total, aplicando su recién creada Teoría General de la Relatividad.
Einstein interpretó que el Universo era una transformación de Lorentz de cuatro dimensiones: en términos relativamente más sencillos, un espacio-tiempo cuatridimensional.
En su modelo original, Einstein planteó un universo estático, temporalmente infinito, pero espacialmente finito y sin bordes. Einstein lo visualizó de curvatura espacial, esférica. Para lograr una solución física y matemáticamente consistente con sus ecuaciones (las ecuaciones de campo de Einstein), el Universo estático de Einstein debía tener una densidad total de masa-energía distinta de cero.
De ahí que Einstein necesitó introducir un nuevo término a sus ecuaciones de campo, la constante cosmológica Λ (m-2) y un factor de escala κ, que conectaba la geometría del espacio-tiempo con la cantidad de materia y energía del Universo.
De esa forma, en el modelo corregido, se podía relacionar el radio R del Universo con la densidad de la materia ρ del Universo, mediante la constante cosmológica Λ por la fórmula Λ = 1 / R 2 = κρ / 2.
Como dato interesante, κ es conocida como la constante gravitacional de Einstein. Sin embargo, hay que aclarar que no es una constante: es un factor de escala que se elige de manera que, cuando se aproxima el límite de las ecuaciones de campo de Einstein a situaciones de baja velocidad y campos gravitacionales débiles, como los que requiere el Universo estático de Einstein, se obtenga la Ley de Gravitación Universal de Newton. Por eso, la formulación matemática de κ es κ = (8πG) / c⁴; donde G es la constante de gravitación universal y c es la velocidad de la luz.
Tras el descubrimiento de Edwin Hubble en 1929, la relación lineal existente entre la radiación electromagnética que se emite o refleja desde un objeto y el corrimiento al rojo que se observa para las galaxias muy distantes, Einstein desistió de su modelo de Universo estático y propuso dos nuevos modelos cosmológicos:
el Universo de Friedmann-Einstein en 1931, donde Einstein fijó Λ = 0 en las ecuaciones de Friedmann y analiza la posibilidad de que el Universo tenga un radio R variable en el tiempo, lo que implicaría que "el Universo sufre una expansión seguida de una contracción" y, por tanto, reproduciría el escenario del Big Crunch de Friedmann;
y el modelo de Universo de Einstein-de Sitter en 1932, donde Einstein y De Sitter propusieron un modelo aún más simple, al asumir que la curvatura espacial y la constante cosmológica se desvanecen, es decir, tienden a cero.
Como dato interesante, en ambos modelos (el Universo de Friedmann-Einstein y el Universo de Einstein-de Sitter), Einstein llevó la constante cosmológica a cero, declarando que "ya no es necesaria (…) y teóricamente insatisfactoria". Y se dice que, posteriormente, se refirió a ella como su "mayor error".
Las últimas estimaciones indican que, el radio (R) del Universo observable es de unos 46500 millones de años luz, pero como sabemos, la edad del Universo es de 13 798 ± 37 millones de años, de acuerdo con la teoría del Big Bang.