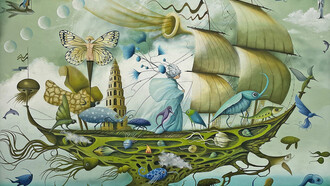¿Es posible separar la vida de un artista de su obra? ¿Cómo afecta el dolor, la enfermedad o el sufrimiento a la creación? ¿Es el arte una forma de catarsis?
Francisco de Goya y Lucientes, célebre artista de la historia del arte español, tuvo una vida llena de luces y sombras: al igual que gozó de éxito y reconocimiento, llegando a ser nombrado “Pintor de la Corte Real”, también estuvo inundado de agonía y sufrimiento.
Había escapado de una buena, era el año 1777 cuando Goya escribe estas palabras sobre su salud a su buen amigo Martín Zapater. Palabras, a primera vista inofensivas, pero que fueron la primera alusión de lo que se convertiría en el mayor de sus males, y que lo acompañaría el resto de sus días.
Al explorar la vida y obra del genio, resulta evidente su extraordinaria evolución como pintor. Lo que podría haber sido un periodo de estancamiento para muchos, se convirtió para Goya en un proceso de profunda introspección, que lo desvía en carácter y método de la senda que siguieron sus contemporáneos.
Siguiendo el curso de su obra, veremos reflejado todo este examen interno: la disparidad de un periodo a otro no fue casual, ni influenciada por tendencias, si bien estuvo moldeada por la impronta de la enfermedad y por la España que le tocó vivir (o su visión de ella). En consecuencia, Francisco de Goya nos ha dejado como legado una de las colecciones artísticas más sublimes de nuestro tiempo. Aludiendo a la primera cuestión que planteamos al inicio de este artículo, es fundamental entender la obra de un artista a través de las inquietudes de su existencia. Las creaciones artísticas de Goya son el espejo de sus propias batallas internas: los demonios del hombre fueron plasmados por el pintor.
Un genio que había alcanzado el éxito pero, se vio obligado a enfrentarse no solo a la pérdida de su salud, sino también al colapso de la España que conocía. ¿Cómo se lidia con tal devastación personal? ¿Con monstruos, que fueron productos de la sociedad y a la vez de su propio sufrimiento? Todo ello fue el telón de fondo para la transformación personal y artística de Goya. En palabras de la historiadora del arte Janis A. Tomlinson:
consiguió un tipo de obra muy personal, y para entenderla tenemos que conocer bien quién fue el hombre que la realizó.
Viajamos a mediados del siglo XVIII, momento en el que España estaba atravesando un periodo de transformación. Gobernada por el monarca Carlos III, que se había embarcado en un ambicioso proyecto de modernizar el país siguiendo las ideas de la Ilustración: se respiraba un ambiente de renovación que llevó a un florecimiento cultural, del que se vio beneficiado nuestro autor.
El joven Goya había concluido su primer viaje a Italia, donde exploró el arte desde su propio prisma, estudió a los más grandes y se codeó con los contemporáneos más influyentes del panorama artístico. Llegó en 1775 a Madrid –desde Zaragoza–, llamado por Mengs para comenzar a trabajar en una serie de tapices, bajo petición, destinados a El Escorial.
Estas obras emanan un aura soñadora, incluso bucólica: la temática es costumbrista y campestre, con escenas dinámicas, luminosas, con una técnica realista y precisa. Es, sin embargo, esa mirada positiva e idealizada de la sociedad española, lo más interesante de estas pinturas. Lo podemos ver reflejado en La merienda o Baile a la orilla del Manzanares, ambas realizadas en 1776.
A raíz de este primer encargo, Goya se consolidó como pintor de tapices, oportunidad para desarrollar su talento y establecerse en la Corte Real. No siendo esto bastante para su despliegue como artista, la idea de embarcarse en un segundo viaje a Italia se le hacía cada vez más atractiva, pero este intento de volver se vio truncado por la aparición de la enfermedad en 1777.
La afección que atacó al pintor se conoce como el Síndrome de Susac. Esta dolencia provoca una inflamación en el cerebro que, además de dolores intensos de cabeza, causa también alucinaciones. Entre los síntomas que sufrió están los mareos, la ceguera, los temblores y alucinaciones, además de una sordera permanente, padecimiento con el que convivió hasta sus últimos días.
Pero, ¿qué ocurre cuando un artista pierde el control sobre su propio cuerpo? Para Goya, los síntomas fueron más que algo físico; fueron sombras que tiñeron su paleta y oscurecieron su pincelada.
Conforme avanzamos en el tiempo, Goya –a pesar de su mal– fue progresando en su carrera como pintor, pero la España de finales del XVIII fue cuanto menos turbulenta. La Revolución Francesa desató un clima de inestabilidad en toda Europa. Un nuevo monarca gobierna España, Carlos IV: un rey débil y temeroso de que las ideas revolucionarias se extendieran y tambalearan la posición de la monarquía, inquietud que le llevó a delegar la mayor parte de la gestión política a la figura de Manuel Godoy.
Este escenario de crisis económica, desprestigio internacional y corrupción política, hacían estragos en la sociedad e intensificaron las desigualdades: las tensiones entre las clases altas –incluidos nobles y clero– y las clases más bajas, eran cada vez más pronunciadas: unos oprimían desde el temor a sufrir cambios drásticos, y otros resistían alimentados por el dogma de la Revolución y la Ilustración.
En medio de este espinoso periodo, Goya fue nombrado Pintor de Cámara en 1789, afianzando su buen posicionamiento en la sociedad. Sin embargo, influenciado por las ideas ilustradas y a pesar de su nuevo estatus, el artista –al igual que muchos intelectuales de su tiempo– mostraba una actitud crítica hacia la corrupción, el abuso de poder y el fanatismo religioso. Todo este clima rebelde fue un caldo de cultivo para la obra del artista, representado mordazmente en sus obras de madurez. No fue hasta 1790, ya con cuarenta y cuatro años, cuando los síntomas de su enfermedad comenzaron a manifestarse de forma más severa, y aún así, el pintor continuaba recibiendo encargos reales y nobiliarios. Uno de los más destacados fueron los 13 cartones para tapices destinados al despacho del rey Carlos IV en El Escorial.
Si echamos un vistazo, a priori no se percibe ningún cambio notable: temática de escenas campestres y jocosas, técnica precisa, colores luminosos y vibrantes, muy similar a lo que ya venía haciendo por encargo en sus primeros años. Sin embargo, si ahondamos en ellas, podemos intuir una transición en carácter: en La Boda, Goya representa una escena de matrimonio de conveniencia entre una joven y un hombre bastante avejentado. La representación de esta escena evidencia la necesidad del artista de plasmar su descontento, ya que este tipo de casamientos forzosos estaban muy denunciados por los ilustrados en aquel tiempo.
1793, Francisco de Goya, debilitado por la enfermedad, se refugia en Cádiz con su buen amigo e intelectual Sebastián Martinez:
La naturaleza del mal es de los más temibles –el ruido en la cabeza y la sordera nada han cedido, pero está mucho mejor de la vista y no tiene la turbación que tenía que le hacía perder el equilibrio.
Así describía este la salud física y mental del artista, habiendo perdido ya el oído definitivamente, y habiendo cesado en su arte hasta Julio –desde Febrero– por causa de la enfermedad.
En este contexto de retiro e interrupción de sus deberes, nacen sus primeras obras más libres, sin las restricciones de los encargos, dejando espacio al pintor para dar rienda suelta a su mundo interior. El contraste que hallamos en ellas es abrumador, no solo es visual y técnico; presenta una transformación radical, una antítesis de una complejidad desmesurada: de paisajes pastoriles y simbolismo folclórico, a una expresión de angustia, denuncia y crítica social.
Las obras Un naufragio e Incendio de noche ambas pintadas durante su estancia en Cádiz, nos muestran como la luminosidad se desvanece, y en su lugar surge una atmósfera opresiva y oscura. El autor se aleja de los paisajes bucólicos y festivos, y nos aproxima a escenas de angustia y desamparo.
Una de las obras más significativas de este periodo de metamorfosis –y en la que merece la pena detenernos– es Corral de locos. Sobre ella, el autor relata:
Un corral de locos y dos que están luchando desnudos, con el que los cuida cascándoles, y otros con los sacos (es asunto que he presenciado en Zaragoza).
La composición del cuadro se centra en un patio abierto donde se encuentra un grupo de enfermos mentales. La luz deja por completo la escena, la paleta se oscurece y las lineas se desdibujan, transmitiendo la locura no solo desde la temática, sino también desde el trazo. El artista ha prescindido de cualquier punto de referencia que represente el espacio, los emplaza en una nebulosa que produce una sensación de desamparo, horror y angustia, aludiendo a la condición de tinieblas en la que se hallan los enfermos. ¿Cuánto de sí mismo ve Francisco de Goya en estas figuras? Atrapado en un cuerpo que ya no le respondía, aislado por la sordera, rodeado de caos social, su obra se convierte en una lucha desesperada por expresar su propio sufrimiento, siendo esta la primera vez que el pintor ahonda en el tema de la irracionalidad y la locura.
De Cádiz, aún enfermo, viaja a Sanlúcar de Barrameda, donde comienza a esbozar una serie de álbumes de dibujos. Dichos álbumes fueron el comienzo de una serie de obras llenas de expresión, creatividad y desahogo. El primero, denominado Álbum de Sanlúcar o álbum A, fue desarrollado durante su estancia en la finca de la Duquesa de Alba, y en él explora la feminidad de la mujer y la cotidianeidad de la vida.
No fue hasta 1797 cuando regresa a Madrid, donde renuncia a su puesto de Director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando porque, según él, "ve en el día que en vez de haber cedido, sus males se han exacerbado más". El desprenderse de los deberes de la academia desató una inagotable fuente de creatividad plasmada en su segundo álbum, el Álbum de Madrid.
Los dibujos al inicio de este parecen una continuidad del anterior, donde aún exploraba la delicadeza femenina, pero pronto fueron surgiendo las primeras representaciones de tono satírico: llegaron Los Caprichos. En este cuaderno –y en el posterior– Goya plantea lo que serían las primeras ideas para esta serie de grabados, una de las obras maestras más sublimes y controvertidas del artista. En esta composición conocida por su carácter crítico, Francisco de Goya hace una mordaz representación de la sociedad española, donde ataca los vicios, la ignorancia, el fanatismo y la corrupción.
La nitidez que nos dan estos cuadernos respecto a la urgencia de expresión del artista nos hace plantearnos, ¿acaso no fue también esta una manera de proyectar sus propias angustias?. Dibujos preparatorios como La enfermedad de la razón, que sería posteriormente el grabado de El sueño de la razón produce monstruos parece una advertencia no solo para la sociedad, sino para él mismo. ¿Qué ocurre cuando perdemos la razón? ¿Cuándo los demonios internos salen a la luz?
Publicados en 1799, esta serie oscila entre la sátira y la desesperación. Goya utiliza una impecable técnica de claroscuro que otorga dramatismo y caos a las obras, donde se refleja su lucha por asimilar el mundo que lo rodea y su propio universo que lo consume.
Así, en caprichos como El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega Goya pretende criticar la relación entre hombres y mujeres, los matrimonios de conveniencia y la irracionalidad e inmoralidad de estos.
En, A caza de dientes, Goya ejemplifica el continuado tópico de las mujeres ignorantes, quienes, aún supersticiosas, robaban dientes a cadáveres para hacer hechizos.
Están calientes, Nohubo remedio y ¡Que pico de Oro!, son tres grabados de crítica mordaz e irónica a la institución eclesiástica. Mientras que la primera hace una alegoría de los vicios de los clérigos, identificando la “comida caliente" con la lujuria y los vicios de la carne, en la segunda (Nohubo remedio) expone la deshumanización del pueblo y la crueldad de la Inquisición mostrando el castigo del sambenito. En ¡Que pico de Oro!, Goya critica maliciosamente la ignorancia y la degradación en la oratoria del clero, que se deja en manos de "pseudo-eruditos".
La situación política y social de la España de 1800 era ya insostenible: la Guerra de la Independencia Española contra la ocupación napoleónica fue un evento crucial para el destino del pintor.
En 1808 España es invadida por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, lo que desencadeno un cruento conflicto entre españoles y las fuerzas francesas. Con la ocupación, Goya –que aun seguía siendo pintor de cámara– tenía una tensa relación con la corte de José Bonaparte. A todo este desasosiego, se le añade el aislamiento al que la sordera lo sometía, cada vez más incipiente.
La guerra y la enfermedad crearon a su alrededor un ambiente de caos, violencia y sufrimiento que lo impactaron profundamente, materializado en su siguiente creación Los Desastres de la Guerra.
Fue tal el impacto que tuvo esta serie de grabados que no fueron publicados hasta muchos años después de su muerte, concretamente en 1863.
Los Desastres documentan la crueldad, deshumanización y el horror que trajo la guerra: centrándose en la brutalidad de los dos bandos y el sufrimiento de la población civil. Al igual que con Los Caprichos, la técnica de grabado le permite profundizar en el dramatismo del claroscuro, resaltando la crueldad y la desidia de las escenas con luces y sombras.
Con razón o sin ella, No quieren, Y no hay remedio, y Enterrar y callar, son algunos de los ejemplos –de entre los 82 grabados– que muestran el sinsentido, la matanza, las atrocidades y la impotencia que este sentía hacia la guerra.
Conforme avanzaban los años, la cosa no fue a mejor. Los franceses fueron expulsados de España, la guerra terminó y el monarca Fernando VII subió al trono. La gente ansiaba sentir una mota de alivio después de un conflicto tan devastador, pero lo que obtuvieron fue todo lo contrario: esta reinstauración monárquica trajo consigo una fuerte represión política y la recuperación del absolutismo.
La vuelta al Antiguo Régimen fue un golpe desolador para el artista, unido al trauma del horror que había presenciado durante el enfrentamiento, empujó a Goya a retirarse a "La Quinta del Sordo", una finca a las afueras de Madrid. Su salud continuaba deteriorándose: completamente sordo, traumatizado, envejecido y cada vez más aislado. El cúmulo de desgracias desembocó en el culmen de su obra más inquietante: Las Pinturas Negras.
Murales pintados directamente en las paredes de su casa entre 1819 y 1823, Goya pintó escenas oscuras y perturbadoras, que desafiaban la lógica y la cordura: figuras grotescas, deformes y casi apocalípticas, envueltas en una oscuridad devoradora.
No tienen la claridad narrativa que sí se percibía en sus obras anteriores, las figuras se presentan monstruosas, apartándose del realismo para focalizarse en lo abstracto, lo visceral y lo simbólico. La contención tampoco se aprecia, su pincelada se volvió cruda y rápida, como si quisiera exorcizar los demonios que lo habían acompañado toda su vida.
Su obra más conocida e impactante es Saturno devorando a su hijo, pero también cabe mencionar la siniestra pintura del El Aquelarre, o la agónica, Duelo a garrotazos. Pese a esta incipiente sombra en sus últimos trabajos, Goya aún nos sorprendió con un último destello de luz. Exiliado en Burdeos voluntariamente, lejos de su patria y del caos que había dejado atrás, continuó pintando a pesar de haberse retirado del ojo público. Era 1824 y así se describió al pintor:
llegó Goya, sordo, viejo, torpe y débil, y sin saber una palabra de francés, y tan contento y tan deseoso de ver mundo.
Aunque seguía luchando con los efectos de la sordera y su delicada salud, pudo explorar el arte de una manera más íntima y personal. El anciano y ya retirado Goya, pintó obras totalmente opuestas a las espeluznantes Pinturas Negras, destacando muchas de ellas por su luminosidad y esperanza, evocando a las que, aquel artista joven, realizaba por encargo en sus primeros años como pintor de tapices.
La lechera de Burdeos es la demostración perfecta de la calma que buscaba Goya en sus últimos días como artista, con pinceladas amplias y sueltas, colores claros y luminosos. ¿Fue acaso esto un intento de reconciliarse consigo mismo? ¿Un susurro de paz y tranquilidad en los últimos días de su vida?
Francisco de Goya falleció en 1828 en Francia, a los ochenta y dos años de edad, y sin haber vuelto a pisar España tras su exilio. Después explorar la vida del artista, tenemos una mayor comprensión de quién fue, qué batallas libró y por qué pintó lo que pintó.
Goya dejó tras de sí un inmenso legado en la historia del arte universal, el testimonio de un hombre que luchó contra sus propios demonios. A través su arte, encontró un canal –como si de un ritual purificador se tratase– para poder entenderse y expresarse. Su obra, marcada por el dolor, la crítica social y una profunda introspección, sigue resonando en nuestros días, revelando crudamente la complejidad de la condición humana, y enfatizando el poder del arte como medio de reflexión y sanación.